Signos en proceso. Convergencias entre excrituras e investigación-creación
Resumen
El presente artículo presenta algunas reflexiones, experiencias y hallazgos del proyecto de investigación Excrituras. Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales. Este proyecto articuló dos semilleros de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional —“Anamorfosis”, semillero de investigación en estudios de género y escritura expandida, e “Incandescencias: del recuerdo a la creación”, semillero de arte y memoria—, que trabajaron a partir de una pregunta orientadora: ¿cómo situar las experiencias de género desde las escrituras experimentales en la formación investigativa y pedagógica de las y los estudiantes de los semilleros participantes?
La investigación, por las mismas dinámicas de su objeto de estudio, desarrolló procesos de investigación-creación alrededor de la escritura como práctica artística. En ese sentido, reflexionamos sobre el modo en que comprendemos la investigación-creación y, en especial, cómo se aterrizó al desarrollo de nuestras excrituras, en tanto textos que procuran desbordar la significación, expandir sus formas y soportes. Todo esto a partir de la constante reflexividad y la escucha atenta a las intuiciones del proceso creativo. Finalmente, resaltamos su potencia cognitiva en tanto productoras de conocimiento sensible, ancladas a una apuesta política que desafía el logocentrismo presente en estas prácticas artísticas.
Citas
Abenshushan, V. (2019). Permanente obra negra. Sexto piso.
Abenshushan, V. (abril, 2022). Escrituras del cuerpo colectivo: cuando escribimos somos una multitud. Ponencia presentada en el Festival La Palabra en el Espacio, escrituras experimentales y expandidas, Bogotá, Colombia.
Anzaldúa, G. (2016). Borderlands / La Frontera. Capitan Swing.
Barthes, R. (2009). El tercer sentido. En R. Barthes, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces (pp. 55-77). Paidós.
Barthes, R. (2018). Roland Barthes por Roland Barthes. Eterna Cadencia.
Bellatin, M. (2001). Shiki Nagaoka: una nariz de ficción. Editorial Suramericana.
Bellatin, M. (coord.). (2006). El arte de enseñar a escribir. FCE-EDE.
Bellatin, M. (2009). Los fantasmas del masajista. Eterna Cadencia.
Bellatin, M. (2014a). Jacobo reloaded. Sexto piso.
Bellatin, M. (2014b). Escribir sin escribir. En M. Bellatin, Obra reunida 2 (pp. 9-22). México: Alfaguara.
Blásquez, N. (2012). Epistemologías feministas: temas centrales. En N. Blasquez, F. Flores y M. Ríos (coords.), Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales (pp. 21-38). Universidad Nacional Autónoma de México.
Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en artes. Cairon 13 Revista de estudios de danza. Práctica e investigación, Número Especial, pp. 25-46. Universidad de Alcalá.
Borrero, J. (agosto, 2022). Las extraterrestres: desmontaje de una escritura viva. Ponencia presentada en el I Encuentro de experiencias y escrituras en clave de género.
Cano, V. A. y Romero, D. (octubre, 2022). Excrituras. Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales. Ponencia presentada en la Semana Itinerante de la Investigación y la Extensión.
Centro de Investigaciones Universidad Pedagógica (CIUP). (s. f.). Semilleros. http://investigaciones.pedagogica.edu.co/semilleros/
Cortés, O. y Hernández, A. R. (2021). Lo que es arriba es abajo: investigación-creación, work in progress y tropo-escrituras. En A. Bernal (coord..), Investigar en tiempos de crisis (pp. 181-190). Universidad Pedagógica Nacional, CIUP.
Cortés, O. y Hernández, A. R. (2022). Corpo-escrituras: Hacer visible el cuerpo en la acción de la escritura. Inédito.
Cixous, H. (2004). Deseo de escritura. Reverso Ediciones.
Díaz, W. (agosto, 2022). Sin palabras: límites en la escritura de la memoria. Ponencia presentada en el I Encuentro de experiencias y escrituras en clave de género.
Echavarría Cañas, J. y Ospina Álvarez, T. (2021). Investigar-crear: por unos modos de acontecer en la investigación con arte y literatura. Calle 14: revista de investigación en el campo del arte, 16(30), 374-391. https://doi.org/10.14483/21450706.18307
Foucault, M. (2008). La hermenéutica del sujeto. Fondo de Cultura Económica de Argentina.
Gil Marín, F. J. y Laignelet, V. (2014). Las artes y las políticas del conocimiento: tensiones y distensiones. En Creación, pedagogía y políticas del conocimiento. Segundo encuentro. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Gómez, P. (2019). La investigación-creación: pensando lo relacional y diferencial. Calle 14: revista de investigación en el campo del arte, 14(26), 250-253. https://doi.org/10.14483/21450706.15001
Gómez, P. (2023). Modos de hacer en lugar de métodos en la investigación creación. Calle 14: revista de investigación en el campo del arte, 18(33), 8-11. https://doi.org/10.14483/21450706.19936
Hernández, A. R. (2021). La niña en (el) espejo. Envidia entre mujeres. (pensamiento), (palabra). Y obra, 26, 209-219. https://doi.org/10.17227/ppo.num26-14393
Juanpere, P. (2018). Del arte expandido a la literatura expandida. Una aproximación a la posibilidad de expansión de lo literario en las Artes Visuales contemporáneas. 452°F, 19, 102-113.
Krauss, R. (2002). La escultura en el campo expandido. En H. Foster (coord.), La posmodernidad (pp. 59-74). Kairós.
Levrero, M. (2014). El discurso vacío. Random House.
Leyva, X. (2019). “Poner el cuerpo” para des(colonizar) patriarcalizar nuestro conocimiento, la academia, nuestra vida. En X. Leyva y R. Icaza, (coords.), En tiempo de muerte: cuerpos, rebeldías, resistencias (pp. 339-362). Clacso.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (s.f.). Investigación+creación. https://minciencias.gov.co/investigacion-creacion/que-es-ic
Nancy, J. L. (2003). Corpus. Arena Libros.
Peñuela, J. (2020). Excrituras artísticas. El arte colombiano en perspectiva cultural. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Richard, N. (1996). Feminismo, experiencia y representación. Revista Iberoamericana, 176-177, 733-744.
Romano, S. y Ré, A. A. (2014). Expoesía. En T. Vera Barros (comp.), Escrituras objeto. Antología de literatura experimental argentina (pp. 204-213). Interzona.
Rosales, V. (2022). Mujer incómoda. Ensayos híbridos. Lumen.
Descargas
Recibido: 31 de enero de 2023; Aceptado: 11 de noviembre de 2023
Resumen
El presente artículo presenta algunas reflexiones, experiencias y hallazgos del proyecto de investigación Excrituras. Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales. Este proyecto articuló dos semilleros de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional —“Anamorfosis”, semillero de investigación en estudios de género y escritura expandida, e “Incandescencias: del recuerdo a la creación”, semillero de arte y memoria—, que trabajaron a partir de una pregunta orientadora: ¿cómo situar las experiencias de género desde las escrituras experimentales en la formación investigativa y pedagógica de las y los estudiantes de los semilleros participantes?
La investigación, por las mismas dinámicas de su objeto de estudio, desarrolló procesos de investigación-creación alrededor de la escritura como práctica artística. En ese sentido, reflexionamos sobre el modo en que comprendemos la investigación-creación y, en especial, cómo se aterrizó al desarrollo de nuestras excrituras, en tanto textos que procuran desbordar la significación, expandir sus formas y soportes. Todo esto a partir de la constante reflexividad y la escucha atenta a las intuiciones del proceso creativo. Finalmente, resaltamos su potencia cognitiva en tanto productoras de conocimiento sensible, ancladas a una apuesta política que desafía el logocentrismo presente en estas prácticas artísticas.
Palabras clave:
escrituras expandidas, experiencia, creación escritural, investigación-creación.Abstract
This article presents some reflections, experiences and findings from the research project Excrituras: Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales. This project brought together two research groups from the Bachelor’s Degree in Visual Arts at the National Pedagogical University — “Anamorfosis,” a research group in gender studies and expanded writing, and “Incandescencias: del recuerdo a la creación,” a group focused on art and memory. These groups worked based on a guiding question: How to situate gender experiences within experimental writings in the investigative and pedagogical training of the students participating in these research groups?
Due the dynamics of its object of study, the research developed research-creation processes around writing as an artistic practice. In this sense, we reflect on how we understand reserach-creation and, particularly, how it was applied to the development of our Excrituras, as texts that seek to overflow meaning, expand their forms and mediums.. All this stemmed from constant reflexivity and attentive listening to the intuitions of the creative process. Finally, we highlight their cognitive potential as producers of sensitive knowledge, anchored in a political commitment that challenges the logocentrism present in these artistic practices.
Key words:
expanded writings, experience, scriptural creation, research-creation.Resumo
Este artigo apresenta algumas reflexões, experiências e descobertas do projeto de pesquisa Excrituras: Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales. Este projeto articulou dois grupos de pesquisa da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Pedagógica Nacional —“Anamorfosis”, grupo de pesquisa em estudos de gênero e escrita expandida, e “Incandescencias: del recuerdo a la creación”, grupo de pesquisa de arte e memoria. Estes grupos trabalharam a partir da pergunta norteadora: como situar as experiências de gênero nas escritas experimentais na formação investigativa e pedagógica dos estudantes participantes desses grupos?
Devido às dinâmicas de seu objeto de estudo, a pesquisa desenvolveu processos de pesquisa-criação em torno da escrita como prática artística. Nesse sentido, refletimos sobre como compreendemos a pesquisa-criação e, em particular, como se aterrissou ao desenvolvimento de nossas Excrituras, como textos que procuram transbordar o significado, expandir suas formas e suportes. Tudo isso surgiu da constante reflexividade e da escuta atenta às intuições do processo criativo. Finalmente, destacamos seu potencial cognitivo como produtoras de conhecimento sensível, ancoradas em um compromisso político que desafia o logocentrismo presente nestas práticas artísticas.
Palavras chaves:
escritas expandidas, experiência, criação escritural, pesquisa-criação.El espíritu de las palabras que se mueve en el cuerpo es tan concreto y tan palpable como la carne; el hambre de crear tiene tanta sustancia como los dedos y la mano
Gloria Anzaldúa (2016, p. 127)
Introducción
En el presente artículo de reflexión presentamos hallazgos, intuiciones y conceptualizaciones derivadas del proyecto de investigación Excrituras. Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales, financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica (CIUP), durante la vigencia del año 2022. Este se ejecutó en la modalidad de Semilleros de investigación,1 por tanto, en el proyecto articulamos las trayectorias e intereses de los semilleros “Anamorfosis”, semillero de investigación en estudios de género y escritura expandida, coordinado por el profesor Diego Romero, e “Incandescencias: del recuerdo a la creación”, semillero de arte y memoria, coordinado por la profesora Alejandra Cano. Ambos, docentes y semilleros, suscritos a la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Partimos de una pregunta: ¿cómo situar experiencias de género desde las escrituras experimentales?2 En consecuencia, para dar respuesta, nosotras, las docentes Alejandra y Diego, diseñamos y desarrollamos, junto con las estudiantes integrantes de los semilleros, un plan de estudio centrado especialmente en la formación en investigación-creación, a partir de tres conceptos orientadores: experiencia, género y escritura experimental. Este plan se puso en marcha durante el año 2022, de manera presencial, por medio de diversos tipos de sesiones, entre las que se trabajó mediante seminario magistral a cargo de las docentes que coordinamos el proyecto, pasando por seminario taller, talleres, laboratorios y charlas con expertas invitadas y egresadas del programa, así como desde la gestión de eventos académicos —i y ii Encuentro de Escrituras y Experiencias, realizados en agosto y octubre, respectivamente— que contó con invitadas nacionales e internacionales. En estos eventos, las monitoras de investigación vinculadas, así como las integrantes de los semilleros, desempeñaron un rol activo en la planificación y desarrollo de las mismas, todo esto en procura de crear un espacio horizontal y heterárquico.
Cabe destacar que la investigación ha sido un escenario en el que se han desplegado múltiples potencias y oportunidades para, por ejemplo, crear redes de diálogo entre pares académicas en diversos campos como la creación artística, especialmente escritural y visual, los estudios de las memorias, los estudios de género, la literatura, e incluso los denominados conocimientos otros o prácticas espirituales —como astrología y tarot— que han posibilitado un crecimiento académico, creativo y profesional en todo el equipo investigador, es decir, desde las docentes coordinadoras, las monitoras de investigación, las estudiantes integrantes de semilleros y las académicas y artistas invitadas. Es de resaltar, además, que las lógicas de desarrollo y encuentro de este proceso, nos permitieron construir un espacio seguro y horizontal donde pudimos reflexionar, discutir, compartir y crear conocimiento sensible y situado para celebrar la juntanza mediante la creación.
Si bien, la investigación nace suscrita a una modalidad de formación en semilleros de investigación, cabe destacar que la naturaleza interna de la misma se enfocó en desarrollar procesos de formación en investigación-creación alrededor de la escritura expandida con una perspectiva de género, por tanto, el mismo devenir de este proceso, y que es lo que vamos a presentar y reflexionar en el presente artículo, nos ubica de lleno en el campo de la investigación-creación, especialmente ligado a la escritura y la literatura, pero en clave expandida. En otras palabras, en diálogo con otras disciplinas tanto del arte como del vasto campo del conocimiento. Aunque esto obedece, en gran medida, al objetivo principal de la investigación, ocurre y se fortalece gracias a una serie de intuiciones que fueron adviniendo a lo largo del proceso, en el que los modos propios de la creación fueron revelando su importancia y centralidad.
Por su parte, esta vinculación de la escritura expandida con la investigación-creación es resultado de nuestro trabajo docente tanto en los semilleros como en nuestros espacios académicos. Lo anterior dentro de un programa de formación en licenciatura en artes visuales que, a lo largo de los años y sorteando múltiples tensiones, fue reconociendo el lugar de la investigación-creación, así como de los modos en que se escribe la investigación en artes, no solo desde una perspectiva instrumental y meramente comunicativa, sino problematizando la escritura misma como lugar de enunciación de un sujeto, como práctica artística y objeto de creación.
Es por ello que la escritura que desarrollaremos a continuación se dividirá en dos partes. En la primera, repasaremos qué es la excritura, cómo llegamos a esta palabra que es el centro de esta investigación y cómo es también la apuesta de creación; su teorización pasa por la investigación de Jorge Peñuela (2020), quien se basa en Jean-Luc Nancy (2003) para acotar el concepto de excritura. Posteriormente, relacionamos dichas comprensiones con teoría que encontramos sobre la escritura experimental y expandida (Krauss, 2002; Romano y Ré, 2014; y Juanpere, 2018), así como con algunas prácticas artísticas escriturales y con la experiencia propia de la investigación, mediante creaciones escriturales desarrolladas por estudiantes integrantes de los semilleros para dar cuenta de cómo estas apuestas son parte de modos de hacer propios de la investigación-creación.
La segunda parte se enfoca en lo propio de la investigación-creación, es decir, desde los lugares en los cuales nos situamos para hablar de ello, como las reflexiones de Borgdorff (2010), Gil y Laignelet (2014), Echavarría y Ospina (2021), Borrero (2022), Gómez (2019; 2023) y Cortés y Hernández (2021) . Luego, y entrando en diálogo con los autores, revisaremos cómo esta investigación despliega estrategias, tácticas, operaciones y, en general, modos de hacer propios de la investigación-creación, anclados especialmente en lo que consideramos excritura y finalizando en cómo esto produce un conocimiento sensible.
Destacamos, además, que la manera en que disponemos estos apartados es análoga a la manera en que fuimos llegando a los conceptos a lo largo del proceso de la investigación. Es así como cada apartado se presenta desde una escritura generativa en la que, desde la repetición y redundancia intencionada de algunos conceptos y aseveraciones, se va deshilvanando el tema a la vez que va remitiendo al siguiente, y así sucesivamente.
Para finalizar esta introducción, la escritura expandida, y concretamente la excritura, es el punto de inicio, desarrollo y fin mismo del proceso de esta investigación, asunto que ya iremos explicando a lo largo de este texto, y que es parte fundamental frente a lo que comprendemos de la investigación-creación y sus modos de hacer que expanden y fusionan lo académico con lo artístico, lo cual implica la escritura misma de este artículo. De modo que la presente escritura es el resultado, o expansión, de una estrategia de escritura que se da por adición tentacular, es decir, la sumatoria, edición, revisión y deriva constante de una serie de escrituras que hemos presentado en diversos eventos académicos dados durante la vigencia de la investigación. En consecuencia, este artículo es, para nosotras, una práctica excritural, pues opta por operaciones como la actualización de textos previos, reescritura, reciclaje y readaptación que deriva de la siguiente genealogía de textos que llevó por título el mismo nombre de la investigación:
Punto de partida o texto madre:
-
Ponencia presentada el 1 de septiembre de 2022 en el Primer Congreso de Investigación Artística: Investigación creación y educación, convocado por la Maestría en Educación, Arte y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional.
Adiciones tentaculares:
-
Ponencia presentada el 11 de septiembre, por Jessica González, integrante de los semilleros y monitora de investigación, en el Primer encuentro de Estudiantes Hispanohablantes de Escrituras Creativas y Creación Literaria en la Universidad Nacional de Colombia.
-
Ponencia presentada por la profesora Alejandra Cano el 5 de octubre en el iii Coloquio Nacional de Estudios Feministas y de Género realizado entre la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín) y la Universidad de Antioquia.
-
Ponencia presentada por las docentes coordinadoras el 6 de octubre en el ii Encuentro de Escrituras y Experiencias, convocado por el equipo investigador y transmitido por canal de YouTube de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco de la Semana lav.
-
Ponencia presentada por las docentes coordinadoras el 25 de octubre en la Semana Itinerante de la Investigación y la Extensión, realizada por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.
-
Ponencia presentada por las docentes coordinadoras el 29 de noviembre en el vi Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación en la Universidad Francisco de Paula Santander.
Las anteriores ponencias son resultados de una escritura que se va sumando y mutando, y de las cuales este artículo es un tentáculo más. Acá se recogen, segmentan, adaptan e integran los devenires de sus textos predecesores y se añaden reflexiones y comprensiones nuevas, como un avance significativo de lo que hemos trabajado y hallado en el desarrollo de esta investigación.
Para la es(x)critura de este texto agradecemos a las y los estudiantes, egresadas, monitoras y monitores de los semilleros participantes: Andrey Mendivelso, Monica Q. Farfan, Ameli Vega, Carolina Mendoza, Jessica González Cayambe, Ángela Naranjo, Diego Andrés Guerrero, Ara Rincón, Eliana Tunjano, Daniela Silva, Luis Fernando Cifuentes, Javier Cano Sammy Amaya y Vanessa Alzate. Así como a las escritoras/docentes/investigadoras que nos acompañaron en nuestros diversos eventos y sesiones: Adriana Raggi, Ana María Agredo, Andrea Figueroa, Andrea Neira, Arcelia Paz, Camilo Losada, Carolina López, Juliana Borrero Echeverry, Julián Ovalle, Ivonne Alonso, Liliana Moreno Muñoz, Luisa García, Óscar Hernández, Yessica Chiquillo Vilardi y Wendy Díaz Ortiz.
Llegada a la excritura
Parafraseando la experiencia de Hélène Cixous (2004), nuestra llegada a la excritura derivó de una serie de deseos, intuiciones y escuchas que fueron aconteciendo desde el periodo de gestación de esta investigación, en su fase más larvaria de anteproyecto, y que afianzó su significancia en el desarrollo de esta. En las primeras indagaciones teóricas, las docentes Alejandra y Diego nos fuimos dando cuenta de que, al trabajar con conceptos como experiencia, experimentación, expansión, exploración, se hacía presente una cacofonía mediada por el prefijo ex. Sin embargo, esta sonoridad no orientaba al significado lingüístico del prefijo, que connota algo que ha dejado de ser lo que su sustantivo refiere. Al contrario, y en una actitud próxima a lo que Barthes (2009) denomina la escucha del signo, encontramos que, al indagar por escrituras expandidas o experimentales, intuitivamente podríamos darle una cualidad a las escrituras que queríamos detonar en la investigación. Por tanto, el prefijo ex nos llamó a otro sentido, a la expansión, a la exploración del texto, razón por la cual decidimos designar como título y centro de nuestro trabajo las excrituras.
Más adelante, durante los primeros meses de ejecución de la investigación, fuimos encontrando referentes que ya abordaban la excritura como concepto, en concreto, el trabajo de Jorge Peñuela (2020) , quien, desde su escritura, nos llevó a la raíz de la extraña palabra: Jean-Luc Nancy (2003). Así, en esa ponencia madre que mencionamos en el apartado introductorio, realizamos una primera elaboración teórica al respecto, que sintetizaremos a continuación.
El primer acercamiento al concepto viene de la investigación de Jorge Peñuela, en el libro Excrituras artísticas. El arte colombiano en perspectiva cultural (2020) , realizada en la Facultad de Artes (asab) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para el autor, el concepto de excrituras está cargado de polisemia, no tiene una significación fija ni unitaria. Esto es coherente y pertinente con su propuesta (y con la nuestra), pues la excritura insinúa la expansión del signo, esto es, hacerlo irreconocible, hacerlo extraño, lo cual, en sintonía con Barthes (2018) implica estremecer el sentido del texto. Para el autor, esto se aplica especialmente en la crítica artística escritural, la cual es llamada a interpelar lo político y lo cultural (Peñuela, 2020). Así, la crítica artística escritural o excritura es una práctica insumisa que no obedece a metodologías, que no es dócil y que desborda los límites del lenguaje cosificado de la academia. Para Peñuela, esta excritura, en su autorreflexividad, “apuesta por la imaginación y se declara independiente de los intereses de mercado y de las estéticas del Estado” (Peñuela, 2020, p. 11).
La crítica excritural o escritura artística implica, en su práctica, el cuidado de sí, propende por lo que Foucault denomina una “ética parreséica”, un cuidado de la libertad de su pensamiento, quien excribe se cuida a sí mismo. La excritura, entonces, se puede relacionar con las prácticas de sí y tecnologías del yo de los griegos y helenos de los siglos v y iv a.C. (Foucault, 2008), en tanto formas de subjetivación del mundo antiguo, muchas de ellas retomadas y adaptadas en función del mensaje cristiano. Lo que nos importa y afecta de estos planteamientos es cómo la excritura da cuenta de la experiencia de un sujeto a la vez que lo produce, pero esto en una clave crítica y situada especialmente en el género. Para Peñuela, la excritura está más próxima a las minorías y disidencias sexuales —incluso, en lo que para Foucault serían literaturas menores—, en concreto, para el autor, se aplica desde prácticas artísticas e incluso activistas propias de colectivos lgbti. Las excrituras que Peñuela revisa se ubican en lo que él denomina “zona trans”, y a sus procesos de escritura poética y crítica —en ese orden—, que abren espacio para una escritura de liberación que coincide con la liberación de los cuerpos y de los mandatos del centro, como una suerte de celebración de la periferia donde lo raro, lo roto y disruptivo tienen lugar.
Por otra parte, cabe destacar otra característica de la excritura, su capacidad de desbordar el significado, lo cual implica pensar en una escritura que ponga en crisis al significante mismo. Que no obedezca a la lógica tradicional de la significación, por eso su carácter de insumisa. Hilando las comprensiones del autor, una excritura escapa de la letra y de lo alfabético, se expande al cuerpo, a la imagen, al gesto, conlleva un despliegue creativo, provocador, experimental de quien excribe, lo que la compromete como una práctica creativa. Por consiguiente, excribir es “ceder a la tentación de los arrebatos que promete la locura, consiste en desbordar los límites impuestos por el significado cosificado, sin sentido ni significado (…) consiste en un acción-ser que despliega como experiencia de devenir ser cuerpo sentido” (Peñuela, 2020, p. 27).
Ahora bien, lo propuesto por Peñuela, en su polisemia y complejidad —así como en su necesario anclaje al cuerpo—, nos remite a Nancy, quien en su libro Corpus (2003) , acota el concepto de excritura de una manera más incierta, laberíntica y, por qué no, excritural. Para Nancy, la excritura desborda la significación y promueve más bien la afección. Parte del cuerpo como “el lugar que separa, que espacia falo y céfalo; dándoles lugar a hacer acontecimiento (gozar, sufrir, pensar, nacer, morir, hacer sexo, reír, estornudar, temblar, llorar, olvidar)” (p. 18). Sugiere escribir “no del cuerpo, sino el cuerpo mismo. No la corporeidad, sino el cuerpo” (p. 15), no sus signos e imágenes, sino su contacto, pues el cuerpo escapa de cualquier inscripción, el cuerpo es lo excrito. Por ello, la práctica de escribir lleva a tocar el extremo, salirse del cuerpo, inscribir, dotar de sentido, tocar; mientras que, para el autor, se procura que escribir lleve a crear efectos de sentido fuera del cuerpo “un tocar, un tacto que es como un dirigirse a”.
Esto porque el sentido está fuera del cuerpo, se debe salir de él, pasar de la in-scripción a la ex-cripción, “escribir desde ese cuerpo que nosotros no tenemos y tampoco somos: pero donde el ser es excrito”, es decir, sacado (p. 19); si el cuerpo es sin sentido, entonces la escritura toca el sentido, esto es, el pensamiento, “lo que se dirige al cuerpo de fuera se excribe”. En consecuencia: excribir es un dirigirse al afuera, una ontología del cuerpo, una excripción del ser, pues esta deja “el texto mismo abandonado, dejado sobre su límite” (p. 14) (la cursiva es del autor). El sentido que busca este arrojarse del cuerpo no es el sentido legitimado históricamente, se trata más bien de un sentido marginal, fuera de toda significación, lo que conlleva a nuevas formas de tocar el sentido.
Con todo esto, la comprensión de excritura se anuncia, más no se define, permanece en su liminalidad. Nancy tampoco precisa ni caracteriza la excritura, al contrario, nos provoca afirmando que se pueden buscar posibles formas es-x-criturales: “Ignoramos qué ‘escrituras’ o qué ‘excripciones’ se preparan a venir de tales lugares. ¿Qué diagramas, qué retículas, qué injertos topológicos, qué geografías de multitudes?” (2003, p. 14) (las negritas son nuestras). Se plantea así un universo de posibilidades en los márgenes, en el desborde del significante y la salida a otras formas donde la incertidumbre, lo discontinuo, el exceso y el pliegue constituyen lo excrito.
En relación con nuestra investigación, realizamos un primer ejercicio de creación escritural, en el que cada integrante de los semilleros vinculados escribió en una hoja de papel de calco su definición propia de escritura y excritura, sin haber tenido acercamiento alguno a las lecturas de Peñuela y Nancy. El resultado, una primera creación colectiva compilada en un librillo, en el que cada definición, independientemente de su significado, caligrafía y estilo, se yuxtapone uno con otro, combinando entre la transparencia y la opacidad las posibles definiciones al concepto (véase tabla 1). Sin la pretensión de interpretar hermenéuticamente la creación, resulta pertinente mencionar que en este primer ejercicio coinciden intuiciones derivadas de la escucha y transformación del prefijo “ex”, la exploración de una escritura que no se ciñe a la legibilidad, la grafía, el espacio y a la linealidad, sino que se desborda en la hoja; y el modo en que se avisa, en la sensibilidad de cada persona, una distinción precisa entre lo que es escribir y excribir
Fuente: elaboración propia.
Tabla 1: Escribir-Excribir. Creación colectiva
El ejercicio de creación desató lo que, para nosotras, es una primera excritura en la que también nos volcamos a la exploración, al riesgo, a una escritura que busca ir más allá de su significación y se expande. Se arroja la escritura de la individualidad al contacto, tanto en la forma —librillo de papel de calco donde las escrituras se yuxtaponen, se enredan, se opacan, se tocan ante sí, alterando el sentido— como en la práctica misma —encontrarnos para escribir en la juntanza—. Los gestos creativos manifiestos en el texto no son arbitrarios ni accidentales, en gran medida, son efecto de años de trabajo teórico, autorreflexivo y creativo en cada uno de los semilleros.
En ese sentido, la exploración del concepto de excritura desde Nancy y Peñuela nos pone frente a experiencias autorreflexivas y a la salida del cuerpo, a la manera de occidente, para el encuentro con otros cuerpos en los que acontece la existencia y cuyo sentido no reside ahí sino en el afuera. Esto ocurre en la discontinuidad, no es lineal, expande el signo fuera de la convención de su significado y su significante. Excribir es estremecer y dislocar, rebelarse y subvertir la norma en ese tocar, en el contacto como condición para un verdadero pensamiento (Nancy, 2003), uno que confronta el convenido en la estrechez del signo dado.
Lo anterior nos ubica en “esa contradicción móvil entre pulsión y concepto, flujo y segmentación, que adapta formas construidas según la experiencia del lenguaje que decide realizar el sujeto” (Richard, 1996, pp. 740-741) (las negritas son nuestras). Por ende, el lenguaje, en tanto signo, se desborda y resignifica mediante intencionadas decisiones y vínculos que permiten poner en crisis, cuestionar y jugar con las palabras para crear un mundo propio donde los cuerpos salen de sí mismos hacia el encuentro de otros, tal como ocurrió en el primer ejercicio de excritura que hemos presentado.
Escrituras expandidas
En esa voluntad intencionada de poner en crisis, resignificar, jugar, etc., con la escritura, regresamos a las palabras que incitaron esta cacofonía que nos llevó a la palabra excritura: expandir y experimentar, para ubicarnos en la escritura expandida y en la manera cómo podemos diferenciar esta de las denominadas escrituras experimentales y escrituras creativas, lo que nos sitúa, además, en la reflexión de nuestras prácticas escriturales. Durante la investigación, lo que hacemos al escribir no es solamente sentarnos a escribir, sino pensar que la escritura tiene que ver con la acción creativa de un grupo de personas realizando la acción de escribir, o bien, practicando la escritura, pensándola como un acto de creación. En esa conciencia del hacer reflexivo es que llegamos a la comprensión de la escritura como práctica artística y no como un objeto de estudio del campo literario o lingüístico. Nuestras prácticas escriturales nos implican pensar la escritura más allá de las discusiones académicas propias del campo de lo que se ha denominado escrituras creativas o experimentales. Estas son conceptos y modos que se han estudiado desde el saber literario y deriva de prácticas artísticas y académicas concretas del siglo xx, pero que a lo largo de la historia de la literatura se han realizado en materia de experimentación con el lenguaje, las formas y los géneros, entre otros.
Lo que nos convoca es la expansión de la escritura, por lo que nos interesa situar nuestro hacer en las escrituras expandidas que nos permiten comprender las excrituras como objetos de creación. Lo expandido nos permite vincular la escritura con su comprensión en tanto práctica, o mejor, una de las tantas prácticas de creación, al mismo nivel de la creación plástica, visual, escénica, musical, etc.
La noción de lo expandido, la retomamos de Rosalind Krauss (2002) y su reconocido texto La escultura en el campo expandido, de la que han bebido múltiples disciplinas artísticas desde finales de siglo xx hasta la fecha. Ahora bien, ¿qué significa lo expandido para Krauss? Una práctica que se define en términos de operaciones lógicas más que de trabajo sobre un medio dado, en otras palabras, una voluntad de poder crear nuevas posiciones, juegos y estrategias en una práctica, que vayan más allá de lo que usualmente se ha considerado como forma y soporte propios de ese campo. Así, “el campo ofrece una serie expandida pero finita de posiciones relacionadas para que un artista dado las ocupe y explore, y para una organización de trabajo que no esté dictada por las condiciones de un medio particular” (2002, p. 72).
Si bien el trabajo de Krauss fue fundamental para nuevas comprensiones de lo escultórico, sus aportes, como ya mencionamos, incidieron en varias prácticas artísticas. Al respecto de la escritura, nos remitimos a Paula Juanpere (2018) , quien profundiza acerca de qué implica lo expandido de la escritura, lo que nos ha posibilitado encontrar caminos, referentes y situar nuestras prácticas en la investigación-creación. Para Juanpere, la escritura expandida podría ser “la explosión de los soportes, la desvinculación con el acto de la visión, la mixtificación, la transgenericidad y ruptura de cualquier molde” (p. 105). Hacemos énfasis en la condición de posibilidad de podría ser, porque algo que hemos encontrado en nuestro proceso y hemos resaltado en nuestras ponencias e intervenciones es que no queremos afirmar que la escritura expandida es una sola cosa de manera taxativa, sino más bien es un matiz de una práctica plural y polimorfa que está aconteciendo en diferentes latitudes con diferentes colegas. En ese sentido, reiteramos, no definimos una categoría de excritura, llegamos a esta práctica desde una reflexión crítica y creativa, más no positivista.
Tanto Krauss como Juanpere comentan que toda práctica artística tiene su objeto, sus reglas y sus categorías históricamente limitadas que terminan siendo “reglas y lógicas inamovibles” (p. 105) que, sin embargo, se pueden transgredir. En cuanto a la escritura, se ha entendido, desde el saber literario, que esta tiene sus marcas y reglas que se limitan a los géneros canónicos estructurados (cuento, novela, poesía, ensayo, etc.), y al dominio del lenguaje y sus formas poéticas a favor de la representación o mímesis. De modo que una escritura se legitima generalmente en el campo literario porque obedece a esa normas y convenciones, además de su validez estética y verosimilitud; y cuando se presentan transgresiones, estas, de una u otra manera, van convirtiéndose en canon y conforman el mismo sistema que se legitima, incluso por acuerdos y privilegios de sexo, género, raza y clase, como sucedió, por ejemplo, con las exploraciones propias de las vanguardias y el modernismo literario. En aquellas nuevas maneras de escribir, seguían funcionando encajadas en los grandes géneros literarios, adscribiéndose a la gran literatura, mayoritariamente hecha por hombres, eurocéntrica y altamente mimética.
La escritura expandida, por su parte, implica una conciencia reflexiva de, primero, entender esas lógicas que producen el campo. Segundo, la voluntad de transgredir esas reglas de aquello inamovible, que se expande a otros lugares de enunciación no legítimos, no canónicos, que salta a otras latitudes y bordea, fusiona y yuxtapone otras fronteras disciplinares, formales y semánticas. Es una apuesta por formas que son transgenéricas y crean lenguajes nuevos a partir de la misma matriz lingüística y semántica, que busca otros soportes de la escritura más allá de la hoja, que vacía de sentido al significante. En otras palabras, resonando con Nancy y Peñuela, una escritura que se expande más allá de ser signo connotado para ser texto y significancia.
En cuanto a las operaciones lógicas que podrían comprender las escrituras expandidas, implican trabajo intencionado, deliberado, así como una constante exploración intuitiva. Expandir la escritura no es una labor guiada por una inspiración fortuita —como se nos ha enseñado desde los mitos incorporados en el campo de la creación sobre genio masculino—, aunque sí de saber escuchar las intuiciones creativas y los procesos rizomáticos de la creación; exige un trabajo de reflexión y escucha sobre la experiencia de escribir, lo que significa escribir, reconocerse sujeto que se enuncia en la escritura sujetado a tradiciones, reglas y paradigmas culturales desde donde puede tomar agencia y responder ante dichas lógicas.
¿Cómo expandimos, cómo jugamos, cómo saltamos, cómo transgredimos? Consideramos que, quizá, pueda partir de un efecto de extrañamiento de la propia práctica. Paula Juanpere, en su artículo, menciona artistas como Jordi Lara, Dora García o Dominique González-Foerster, quienes, desde las artes plásticas y visuales, expanden la escritura, llegando a la “ampliación de los límites de un imaginario literario determinado hacia otros medios” (p. 107). En nuestra investigación, queremos resaltar otros casos de escritura expandida, como el del escritor mexicano Mario Bellatin, para quien esta operación conlleva “establecer un paralelo, examinar, cotejar la obra (propia) en diálogo con mi propia vida. Para lograrlo tendría que hacer como si lo escrito perteneciera a otra instancia del que lo escribe” (2014b, p. 9). Cabe mencionar apuestas suyas, como la Escuela Dinámica de Escritores, en la que buscaba enseñar a aprender a escribir sin escribir y escribir a partir de prácticas artísticas como la fotografía, la música o disciplinas como la psicología, para ubicarse “en los límites de lo literario para advertir que el ejercicio de la escritura es un arte más” (Bellatin, 2006, p. 9). Esta intención se presenta en su obra, que cuestiona la originalidad desde la repetición constante de sus narrativas, o bordeando las prácticas de escritura en otras artes y con proyectos escriturales como Los Fantasmas del masajista (2009) o Shiki Ngaoka: una nariz de ficción (2001), donde lo escrito dialoga con la imagen, siendo una expansión de la narrativa, más no un recurso ilustrativo. En Jacobo Reloaded (Bellatin, 2014a), el dibujo expande la escritura ofreciendo una escritura cartográfica de elementos que potencian el texto. Cabe anotar su lugar marginal, pues sus obras se encajan editorialmente entre los géneros de cuento y novela, y configuran una puesta en abismo de los mismos géneros, pastiches y variaciones de sus propias obras. Presenta mundos marginales y precarios, cuerpos abyectos, personajes y situaciones que transgreden los lugares heteronormados, textos que tocan el cuerpo y la alteridad.
Otro caso que resaltamos como apuesta de escritura expandida, es el de la escritora, artista e investigadora feminista Vivian Abenshushan, quien desarrolla una escritura que parte del extrañamiento y del cuestionamiento de su lugar como mujer y escritora en el campo editorial. Campo que, además de estar guiado por el capitalismo patriarcal, se somete a esas reglas inamovibles de lo literario que privilegia una literatura de consumo que mitifica a los grandes autores privilegiados a la vez que precariza a sus autores marginales. En respuesta, la autora opta por, primero, crear una escritura crítica y bastante autorreflexiva sobre esas lógicas, sobre la originalidad misma de la literatura y su consecuencia como monetización del copyright, sobre el lugar de las mujeres y su precarización e invisibilización en ese campo. Luego, se ocupa de indagar críticamente al respecto de las formas en que se ha explorado, experimentado y expandido la escritura en una clave más allá de lo literario, en clave de operación artística, de donde retoma prácticas escriturales que van desde el fichero y el archivo —que cobija reflexiones y prácticas presentes en teóricos como Benjamin y Barthes, o libros-ficheros como Composición No. 1 de Marc Sapporta o Los desafortunados de B.S. Johnson—, hasta estrategias escriturales que toman elementos del arte plástico y visual presente en creadores como César Aira, Leónidas Lamborghini, John Cage, Gordon Matta-Clark y Georges Perec, entre otros. Dicha revisión de prácticas escriturales se vincula con las mismas experiencias de la propia Abenshushan, sus comprensiones y críticas al mismo ejercicio de creación escritural, que se aglomera en un libro que, en sí mismo, ya es escritura expandida: Permanente obra negra (2019), un texto sin género literario específico, lo que ella denomina una novela inexperta, un fichero de experiencias escriturales, una crítica al modo en que el capitalismo se devora a las y los creadores esclavizados por la escritura, un relato de una mujer que se pregunta cómo puede escribir una mujer en este siglo.
Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos ejemplos de nuestro estudio, nos centraremos en algunos modos en los que ha acontecido en nosotras la apuesta por lo expandido en los procesos de creación dados en esta investigación, y que hemos ido denominando excrituras. Retomando esa voluntad de experimentar y sugerir otras condiciones de posibilidad al acto de escribir, hemos desarrollado diversos ejercicios y sesiones de taller en los que, luego de estudiar las formas y normas propias de lo escritural, nos adentramos en la exploración del soporte de la escritura. Para el caso del ejercicio que vamos a exponer a continuación, que fue planificado y guiado por nuestras monitoras de investigación, se propusieron condiciones de escritura basadas en instrucciones al estilo Fluxus (véase ilustración 1), repartidas al azar entre las integrantes de los semilleros. Las instrucciones implicaban una acción fuera del aula de trabajo, poner el cuerpo en situación de deriva por el campus universitario, valerse de la cámara del celular y, por tanto, de la visualidad, y finalmente escribir a partir de lo que acontecía optando por abrir el soporte de la hoja de papel. La versión final de la escritura se dio mediante el posteo de un estado de Instagram que etiquetara a ambos semilleros de investigación. ¿Con qué propósito? Primero, con la intención de salir del soporte del papel o la oralidad que han sido las maneras en que usualmente se socializan ejercicios de creación escritural en la academia. Segundo, porque la idea del post o el estado de una red social implica el diálogo con una serie de lenguajes distintos a la escritura como la fotografía o la música y, en general, con todo lo multimedia.4 Además, esto nos favoreció en otro tipo de circulación de la creación escritural y una temporalidad diferente, propia de las dinámicas de contenido en redes sociales.
Ilustración 1: Sesión de escritura. Instrucción fluxus
Como sucede en procesos de investigación creación, no nos centramos en la forma final de la excritura, sino que hacemos hincapié en el modo en que se dieron operaciones para su expansión y llegar a la creación. Esto es desde un parámetro intencionado como la instrucción fluxus, cuyo resultado es mediado por lo intuitivo y el azar, por la puesta en situación del cuerpo, por la contemplación del espacio. De acuerdo con lo que proponen Gil y Laignelet (2014), es una práctica potenciadora de perceptos, afectos y conceptos, que en su proceso pone en diálogo la reflexividad y la exploración con la improvisación y el azar.
Pero esta forma virtual también se asienta en un montaje de textos que deriva en una suerte de creación colectiva, que se sintetiza en la ilustración 2. Esta imagen, además de aglomerar las creaciones de todas las integrantes de los semilleros en una sola, comprende lo que en nuestro proceso denominamos actas expandidas, o bien, registros y síntesis de nuestras sesiones y ejercicios que, a su vez, expanden el tradicional registro de actas de reunión o actas académicas. Contrario a los modos en que se registra y formaliza la producción de conocimiento en el paradigma científico, Gil y Laignelet ponen en tensión los modos en que esto puede ocurrir en las artes, optando por buscar sus maneras propias acorde al proceso de la creación. En nuestro caso, el acta expandida no solo escapa de la formalidad académica instrumental, sino que indaga por un modo más subjetivo y sensible de registro, en donde se manifiesta un punto de vista propio, lejos de la aparente neutralidad y objetividad del registro académico-administrativo del acta. Además, el acta expandida de la ilustración 2., así como las demás que han creado nuestras monitoras de investigación, son creaciones, excrituras que se suman al devenir del proceso. En este caso, se expande en tanto la operación o estrategia es la de insertar los estados de Instagram creados en el ejercicio, montándolos en una sola imagen, añadiéndole imágenes propias de las afecciones del autor del acta, imprimiendo su sensibilidad.
Como se puede observar, nuestra llegada a la excritura emana de asuntos formativos en investigación que derivan en procesos de creación, en los cuales, a partir de la conciencia y aprendizaje de lo que implica la escritura expandida alrededor de la experiencia. En ese sentido, nuestra comprensión de excritura se basa en nuestra experiencia situada, sin la intención de crear una categoría fija o monolítica. Se trata, desde nuestro proceder, de lo que para Juanpere son operaciones lógicas, que para nosotras se van convirtiendo en estrategias, intuiciones, escuchas, para crear excrituras.
Ilustración 2: Acta expandida. Autor: Andrey Mendivelso
Del proceso de formación a la investigación-creación
Como se indicó en la introducción, el proyecto de investigación fue financiado por la Universidad Pedagógica Nacional en la modalidad institucional de semilleros, comprometida con la formación en investigación para estudiantes de pregrado. En el trabajo articulado de Anamorfosis e Incandescencias, y por la apuesta del proyecto de posicionar la escritura y las escrituras expandidas como práctica artística en la Licenciatura en Artes Visuales,5 se fueron generando dinámicas próximas a la investigación-creación o investigación en artes (Borgdorff, 2010). Es desde allí que situamos los desarrollos alrededor de las excrituras y las experiencias de género en los contornos de los llamados métodos de experimentación en las artes y la literatura (Borrero, 2022; Echavarría y Ospina, 2021).
Para dar cuenta del tránsito a la investigación-creación como efecto inesperado y afortunado de este proceso ubicaremos conceptualmente este modo de generación de conocimiento sensible, no exento de debates, tensiones y contradicciones en su afán de lograr un estatus como forma legítima de investigación en la academia, para posteriormente desglosar las particularidades de nuestra propia experiencia a la luz de los referentes teóricos abordados.
Ubicación conceptual de la investigación en artes
La presencia de la investigación-creación en el ámbito universitario, particularmente en programas de artes (visuales, escénicas y musicales), diseño y más recientemente en literatura, ha significado el antagonismo con la investigación científica, o lo que Borgdorff (2010) denomina investigación académica predominante. Esta oposición marca diferencias entre una y otra, y pone en la primera la presión de validación que la última ha tenido durante siglos con la invención del método científico. Así las cosas, la investigación artística está llamada a responder por qué y cuándo la práctica artística puede ser considerada investigación.
También llamada “investigación basada en la práctica”, “investigación en arte” o “práctica como investigación”, la investigación-creación emerge en el Reino Unido y en Australia, con presencia en la actualidad a lo largo de Europa en pregrados, maestrías y doctorados. Los consensos y disensos sobre sus metodologías, si es que las hay, o modos de hacer (Gómez, 2023), se han debatido entre artistas y docentes en eventos académicos como congresos, coloquios y encuentros que, desde esa ritualidad institucionalizada, buscan sacudirse la racionalidad como primera y única vía de conocimiento.
En América Latina y Colombia, la discusión es mucho más reciente. En 2017, los procesos de creación artística fueron incluidos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (sncti) colombiano, reconociendo en ellos “estructuras disciplinadas y planificadas” (Minciencias, s.f.) que generan nuevo conocimiento, muchas veces desde la multi e interdisciplinariedad. Esta institucionalización no supone, sin embargo, el fin de una conversación que, por el contrario, se actualiza permanentemente en las prácticas de artistas y docentes desarrolladas con sus estudiantes en diversos escenarios formativos, como es nuestro caso.
Henk Borgdorff se ha convertido en un referente obligado para caracterizar esta modalidad, hecho evidenciado en su mención en la mayoría de los trabajos revisados para la elaboración de este artículo. Como autoridad en el tema, Borgdorff afirma que es válido hablar de investigación en tanto la práctica artística ofrezca “una contribución intencionada y original a aquello que ya conocemos y entendemos” (2010, p. 32), contemplando también su difusión. Por su parte, la práctica artística vincula conceptos, teorías, experiencias y convicciones que hacen al arte reflexivo por naturaleza, “de ahí que la investigación en las artes trate de articular parte de este conocimiento expresado a través del proceso creativo y en el objeto artístico mismo” (Borgdorff, 2010, p. 30). Esta sinergia entre investigación y creación permite que no haya subordinación de una hacia la otra, sino una relación dialógica donde la obra o la práctica artística es “la forma particular de manifestación del pensamiento y el conocimiento sensibles” (Gómez, 2019, s. p.).
Las particularidades de la investigación artística y su énfasis en productos artísticos y sus procesos productivos implica la triada objeto, proceso y contexto (Borgdorff, 2010). El primero alude a la práctica artística o la obra de arte; el segundo, a su producción; y el tercero, al “mundo del arte”: públicos, industrias y el entorno sociocultural. Ampliamos un poco este último porque implica actores y circuitos del arte, dejando de lado aquellos externos al campo, lo que resulta problemático en la medida en que los procesos en torno a los objetos no suceden al margen de sujetos y escenarios no especializados. En nuestra experiencia de investigación, el objeto son las excrituras; el proceso, la formación teórico-práctica en escrituras expandidas y género, así como la formación en investigación para las monitoras del proyecto y la reflexión pedagógica resultante de volcar la escritura como práctica artística a las experiencias de género; mientras que el contexto lo conforman las estudiantes de los semilleros, las monitoras de investigación y las docentes coordinadoras en el marco de una licenciatura en artes visuales de una universidad pública formadora de maestros. Estos aterrizajes de la investigación-creación a nuestro proyecto se amplían más adelante.
Una vez establecido el vínculo entre investigación y creación bajo el propósito de “aumentar nuestro conocimiento y comprensión, llevando a cabo una investigación original en y a través de objetos artísticos y procesos creativos”, con preguntas pertinentes para el contexto —uno disciplinar y otro más amplio—, la experimentación y la documentación y difusión de los procesos (Borgdorff, 2010, p. 40), podemos señalar la experimentación como otro rasgo distintivo de la investigación-creación.
De acuerdo con Echavarría y Ospina (2021) en su lectura de Spinoza de lo que puede hacer un cuerpo y, de Deleuze, sobre la experiencia como experimentación, esta aparece como vía para la no imitación, “no juzgar y (en) no interpretar mediante las categorías generales de lo que está bien o mal” (p. 378). El cuerpo como lugar por excelencia de la experiencia produce y recibe un conocimiento sensible que pasa por la percepción de otros cuerpos, objetos y ambientes, acciones ambas preobjetivas. Esta operación, que hace parte de los procesos de creación artística, ocurre a manera de flujos rizomáticos, al margen de jerarquías, y sus objetos o prácticas, en concordancia con esa no linealidad, propician múltiples abordajes posibles.
El avivamiento de la propia experiencia agenciada en la investigación-creación favorece también el propio extrañamiento (Echavarría y Ospina, 2021), lo que puede derivar en resistencias hacia el paradigma positivista y el efecto político que esto supone: la creación como exploración de otros mundos posibles, no como metáfora o evocación, sino como construcciones epistemológicas y políticas que cuestionan y reinventan las comprensiones del conocimiento moderno.
La importancia de lo anterior radica en la comprensión del objeto artístico como objeto productor de conocimiento, o como lo denominan Gil y Laignelet (2014) a partir de Borgdorff, objeto cognoscible. Los autores ponen en tensión los modos y políticas en que se ha legitimado la producción de conocimiento, en especial desde la academia como institución, preguntando por quién produce el conocimiento, de qué manera, bajo qué parámetros y el lugar de las artes en estas políticas. Las artes, sugieren los autores, son en sí mismas productoras de conocimiento, pero no un conocimiento objetivo que aspira a una verdad totalizante; por el contrario, la investigación en artes produce un conocimiento sensible, situado en la experiencia y afectos del sujeto creador que deriva de operaciones mediadas entre la certeza y la incertidumbre, entre lo consciente y lo inconsciente, “privilegia factores como la intuición, la improvisación y el azar” (p. 70), es un “conocimiento próximo a la penumbra, al claroscuro, a lo incierto, a lo ambiguo e impreciso”. En otras palabras, es un conocimiento que toca de otra manera a los sujetos, un conocimiento ligado a la afección.
En cuanto al lugar del sujeto, “la creación artística es del orden de la experiencia”, pues en esta, a diferencia de la investigación científica, el sujeto se implica personalmente con la creación misma, pone ahí su cuerpo, su subjetividad, sus potencias cognitivas y sus facultades conscientes e inconscientes, “el sujeto de la experiencia es el que sabe enfrentar lo otro en tanto que otro y está dispuesto a perder sus coordenadas y dejarse arrastrar en una dirección desconocida” (p. 72). Cabe añadir que el extrañamiento, según Juanpere (2018) , es un posibilitador de la expansión de la escritura y, por qué no, claro está, de la creación.
Así, “la creación se gesta desde un forzamiento vital”, adquiere potencia más que de la teoría, del encuentro del sujeto con el mundo, y claro, del encuentro del sujeto con otros, lo cual, dentro de nuestra investigación es clave, pues las creaciones no se realizan en la soledad romántica del sujeto, sino de ese encuentro con los demás, por lo que ya Nancy anunciaba que excribir es ese tacto con el cuerpo del otro. De esta manera, los encuentros que propiciamos despiertan esa sensación, esa afección que posibilita diversas operaciones y caminos de creación: “la creación es construcción de subjetividades: por su mediación el sujeto y su deseo se configuran” (2003, p. 72).
Cabe destacar que, de acuerdo con Gil y Laignelet, en la creación se desatan diversas potencias cognitivas, o cogniciones sensibles, tales como la “percepción, imaginación, intuición, razón, memoria, emoción, deseo, sentimiento, en una gran danza de elementos” (2014, pp. 74-75), que parten de un conocimiento corporal. Se trata, además, de un orden cognitivo primario, o bien, cercano a lo analógico, a un lenguaje “polisémico, metafórico, simbólico”, propio del lenguaje poético, además, se vale del uso del material expresivo “sonoro, cromático, mitológico (…), gestual, corporal, visual” (p. 74). Esto, como se puede observar, nutre y se conecta con nuestras exploraciones al respecto de la escritura expandida como operación para la creación de excrituras.
Al respecto, manifiestan los autores que las artes se centran en la “experiencia por encima del método” (p. 75), así, no se anticipa una metodología y unos resultados, sino que se habla de operaciones, estrategias, tácticas de acción, pues se está desde un pensamiento divergente. Esto se puede ejemplificar brevemente en las investigaciones Corpo-escrituras. Hacer visible el cuerpo en la acción de la escritura y Tropo-escrituras. Hacer visible el cuerpo y su escritura en el espacio, para crear una propuesta de arquitectura fantasma: observatorio astronómico de 2020 y 2021, respectivamente, realizadas por los docentes Raquel Hernández y Óscar Cortés (2021) , y también apoyada por la Universidad Pedagógica Nacional. Basados en Borgdorff y en Gil y Laignelet, mencionan que sus procesos de investigación-creación se desarrollaron mediante el planteamiento de modos de hacer coherentes con las prácticas del arte, en especial, contemporáneo, lo que privilegia la reflexión más que la contemplación estética.
Para Cortés y Hernández (2021) , la creación artística se entiende como un proceso rizomático, donde entran en juego operaciones, “gestos que nos indican coincidencias entre los referentes teóricos y artísticos, y los indicios recogidos en el proceso” (p. 183), donde es importante “intercambiar percepciones de la experiencia durante la recolección de estos indicios” (pp. 183-184), es decir, que el proceso de la creación va desplegando gestos como indicios del modo de proceder para el desarrollo de la misma obra que, mediante el diálogo reflexivo constante entre los agentes del proceso de creación, genera conceptualizaciones, lo que para nuestro proceso, dialoga con Krauss (2002) y Juanpere (2018) , en la medida en que la exploración de lo literario y escritural lleva a esas “operaciones lógicas” de expansión. A las operaciones les suceden estrategias que “posibilitan profundizar en el marco epistemológico de la investigación a través de análisis e interpretación de material bibliográfico específico y que complementa la búsqueda de diversos referentes” (Cortés y Hernández, 2021, p. 184) que, para nuestro caso, se nutre tanto de referentes y prácticas visuales como de textos literarios, musicales, teóricos e, incluso, esotéricos. Finalmente, para los autores, la articulación de estas dos define tácticas de acción, que se desencadenan en los diversos objetos a los que da lugar el proceso de creación, en nuestro caso, las excrituras.
En el proceso de Cortés y Hernández, como en el nuestro, es la afección la que moviliza la creación. El afecto o la afección es la clave para comprender los procesos de creación, pues pasan por esa afección del sujeto. Cabe destacar que el afecto, en tanto sentir, se precede del percepto o el hacer y se sucede con el concepto, es decir, el pensamiento, operaciones todas analógicas no lógicas, propias de la experiencia del sujeto.
Por ello, “la creación es una forma distinta de producir conocimiento nuevo que corresponde a otros paradigmas, diferentes a los de las ciencias, a otras epistemologías, y aún a otras concepciones de lo real” (Gil y Laignelet, 2014, p. 85) que, como hemos venido afirmando, para este proceso es un conocimiento sensible, situado en la experiencia, en las inquietudes y exploraciones de cada integrante de los semilleros. Las excrituras que indagamos son objetos de conocimiento en los que se vuelca cada subjetividad acorde a diversos intereses, entre ellos, el género, el cuerpo, la exploración misma de la escritura, la memoria y el recuerdo, la familia, el territorio, entre otros.
Finalmente, con todo lo anterior, las artes apelan a lenguajes inciertos, analógicos y paradójicos, pues su intención no es representar la realidad, como pretende el paradigma positivista, sino que, como afirman Gil y Laignelet (2014), “se habilita lo ficcional como recurso y vía de abordaje de lo real y de anuncio de mundos posibles” (p. 71). Esto dialoga con las comprensiones que han emergido en este proceso sobre excrituras, en tanto estas se despliegan, parten del mundo real, pero escapan de este, lo extrapolan, lo ficcionan, y ahí, crean un orden poético con otras construcciones de sentido, como revisaremos en el siguiente apartado, ejemplificado en algunos valores que hemos encontrado de las creaciones escriturales o excrituras que han emergido del proceso.
De la teoría a la práctica
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, en el que caracterizamos un modo de hacer aún en definición, sin que ello indique ausencia de procesos rigurosos, pasamos a ver cómo sus rasgos se materializaron en el proyecto de investigación de Excrituras. Para este fin, tomamos seis aspectos, que extrajimos de Gil y Laignelet (2014), presentes a lo largo de la ejecución de la propuesta, aun cuando no habíamos identificado un vínculo pleno con la investigación-creación y que favorecieron, además de creaciones escriturales expandidas, una experiencia de horizontalidad en el ámbito formativo.
Lo intuitivo. En relación con el lugar fundante de la experiencia en la investigación en artes, la intuición se erige como posibilidad infinita para la exploración. Las intuiciones devienen apuestas epistemológicas alrededor de las excrituras, pensadas desde la resonancia y asociación del prefijo ex con dos términos mencionados aquí —experiencia y exploración—, pero también con la idea de algo que fue y ya no es, como su uso en expareja, y sacar, como en expatriar. Pese a que el concepto es rastreable en Nancy (2003) y posteriormente en Peñuela (2020) , buscamos su actualización a la luz de la escritura como práctica artística para reescribir la experiencia de género en clave feminista. Intuir, sentir antes de racionalizar, fue fundamental para la formulación y desarrollo de nuestra propuesta.
En términos plásticos y visuales, las creaciones siguen el eco de esa intuición llevada a la conceptualización, y encuentran, en lenguajes que articulan la escritura alfabética al dibujo, el audiovisual y el videoensayo,6 entre otros, la exploración de soportes, registros y géneros literarios desde los que, estudiantes y docentes, nos situamos para enunciarnos como mujeres/hombres o en los intersticios del género como construcción sociocultural.
Lo procesual. Como parte de la experimentación en las escrituras expandidas, adoptamos la táctica de la reescritura permanente de los textos producidos en 2022. Esta operación consiste en trabajar a partir de un ejercicio de creación base que surge de diferentes intenciones y experiencias, y por supuesto, intuiciones que señalan posibles entradas, cruces y salidas. Reescribir hizo parte de las excrituras de las monitoras, no solo como parte de su compromiso con el proyecto, sino como acciones llevadas a sus proyectos de grado, uno culminado y tres en curso,7 y de las docentes, en las ponencias presentadas en eventos académicos locales y nacionales y que mutan a artículos y propuestas editoriales que buscan dejar huella de estos procesos de investigación-creación.
Lo experiencial. Es un eje transversal del proyecto vinculado al concepto de excritura y al objetivo de situar las experiencias de género de sus participantes desde la creación escritural. La lectura y exploración creativa de escrituras autorreferenciales como el diario y la autoficción detonaron experiencias vinculadas al recuerdo y a la memoria, dimensiones que también se abordaron a partir de la música como evocación del pasado. Lecturas polifónicas y meditaciones guiadas también hicieron parte de acciones orientadas a poner el cuerpo y la sensación en el aula de clase, es decir, a la percepción de otros cuerpos, lugares y entornos como base de una experiencia del cuerpo vivido.
Las escrituras expandidas y no alfabéticas y el registro escritural. En el proceso formativo, y como recurso para expandir la escritura, revisamos varios modos en los que la escritura puede desbordar tanto el soporte del papel, como de su manifestación y vehículo connotador como la letra misma. Por ello, indagamos y exploramos en modos de hacer escrituras, ya fuera que, desde el registro alfabético tradicional, buscasen indagar en otros sentidos, como lo practicó Levrero en El discurso vacío (2014) , quien, desde la denominada terapia grafológica, escribía guardando la legibilidad y anatomía de la letra sin importar el contenido o la significación; o privilegiando la comunicación y significación más allá de la letra, como en el caso del arte textil en tanto no alfabético o escritura desde la materialidad (Díaz, 2022). Para esta investigación, consideramos ambas variables como estrategias para la expansión de la escritura, como se puede ejemplificar en la ilustración 2, que mencionamos anteriormente y donde las grafías se yuxtaponen hasta ser formas e imágenes más que letras, o en la ilustración 3, en la que la grafía llega hasta cierto punto de legibilidad para luego alterar su propia significación.
Ilustración 3: Excribir
Lo político, ético y estético. Lo anterior, en tanto apuesta por una escritura que desafíe el mismo registro occidental de escritura, nos pone también en una apuesta ética, estética y política. Por un lado, desafía el logocentrismo, en tanto, de acuerdo con Cixous (2004) , la historia de la escritura se confunde con la historia de la razón, la escritura se ha creado de la mano del logos patriarcal, por ello, como hemos afirmado en otras intervenciones,
revisar las condiciones de existencia e incluso lugares de privilegio, revisar cómo nos afecta e interpela el cruce de estos vectores de dominación, formarnos en investigación-creación desde esas lógicas no falo-logocéntricas y tomar agencia en nuestros modos de escribir y crear mediante la escritura expandida, crear otras poéticas, llevar el lenguaje a otros límites, inventarnos y subvertirnos en nuestras prácticas otras gramáticas, otros códigos, otros goces. (Cano y Romero, 2022, s. p.)
Otro lugar de lo político en nuestro proceso implica la perspectiva feminista que revisa los modos de investigar y crear en una crítica al positivismo, al patriarcado y a los mitos de la creación artística, como la idea del genio romántico, de la escritura individualista como efecto de un talento o un don, la monetización de la producción escritural, entre otros aspectos críticos manifiestos por Vivian Abenshushan a lo largo de su texto Permanente obra negra (2019) , pues acorde con ella, la crítica al capitalismo no es un asunto ideológico, es un asunto de vida o muerte, es un asunto de futuro (Abenshushan, 2022).
Lo colectivo. La potencia política implica la juntanza, pues como preguntó Vivian Abenshushan (2022) en su intervención en el festival La palabra en el espacio, celebrado en Bogotá en 2022, ¿qué sucede cuando los cuerpos se reúnen para escribir juntos? Se desafía la noción de autoría misma, que fue una creación del Romanticismo alemán y que privilegiaba los nombres y obras de autores hombres y que hoy día es un motor del capitalismo en la venta y usufructo de propiedad intelectual. En ese sentido, escribir desde la juntanza activa otras maneras de pensar en red, activa el placer de y por la alteridad, nos ubica en otras dinámicas de existencia como lo rizomático y lo micelar, además de reclamar otras escrituras, géneros, formatos posibles y modos de ver y nombrar el mundo. Expandir la escritura también es escribir con otras y con otros, pues, como afirma Abenshushan, “yo soy una multitud que me habita”.
La experiencia (de género), la creación y el conocimiento sensible
Retomando la transversalidad de la experiencia como uno de los ejes señalados anteriormente, la declaración de la investigación-creación, como modalidad emergente en el proyecto de Excrituras, implica afirmaciones metodológicas, entendidas como modos de hacer para poner en diálogo la experiencia y la racionalidad para la generación de conocimiento sensible. Juliana Borrero habla de la investigación en artes como una táctica vital, es decir, un compromiso que trasciende la academia y la formalización de la creación como tipología válida en el que “se comparten caminos singulares de búsquedas, de experimentación, hallazgos, dudas, reflexiones, donde se integran saberes culturales, aprendizajes espirituales, riesgos corporales y confrontaciones humanas” (2022, p. 3).
La centralidad de la experiencia y la experimentación en la investigación-creación se traduce en poner el cuerpo, como llama Xochitl Leyva al “hacer reflexivo, sentipensado y situado relacionado con (des)aprender, gozar y sufrir en el intento por construir otros mundos posibles” (2019, p. 339), de amplia resonancia en los activismos y feminismos comunitarios. En el contexto de la formación de licenciadas/os en artes visuales en una universidad pública, la reflexión sobre la experiencia de género y la creación escritural, como escritura de sus posibilidades, es un llamado a poner el cuerpo y las emociones como respuesta al silenciamiento histórico de estos en las aulas.
Reconocer y situar la experiencia, como sucede en los procesos de investigación-creación, es “hablar desde un lugar específico que al mismo tiempo intenta solidarizarse y reflexionar desde muchas orillas” (Rosales, 2022, pp. 13-14) desde una mirada que no busca abarcar, ni totalizar. Bajo la premisa de que el cuerpo es el locus de la experiencia y de la escritura como acto sensual (Anzaldúa, 2016), “el espíritu de las palabras que se mueve en el cuerpo es tan concreto y tan palpable como la carne; el hambre de crear tiene tanta sustancia como los dedos y la mano” (p. 127), escribir es una forma de situar la experiencia. Escribir como práctica artística, mediante los artificios de la escritura expandida, sitúa las experiencias de género de las estudiantes y docentes participantes del proyecto de investigación.
Las tensiones entre lo “pensado” (teoría) y lo “corporizado” (experiencia) no están presentes solo en los debates sobre la legitimidad de la investigación-creación, sino que también hacen parte de la aparente división entre la teoría y los activismos feministas y de género. Coincidimos con Richard (1996) en que no hay antagonismo entre una y otra, de ahí el interés por formarnos en la producción de conocimiento en torno al género y los feminismos, sus contextos y los aportes o vacíos frente a la representación de la experiencia y sus matices en las múltiples realidades de ser y estar en el mundo. Es así como la experiencia aparece como “la mejor forma de legitimar nuestras afirmaciones” para “evitar la defensa del privilegio epistémico” (Blásquez, 2012, p. 34), principio de la epistemología feminista aplicable a los procesos artísticos que vinculan investigación y creación.
La incertidumbre, la deriva, lo fluctuante como antónimos de los constituyentes de la investigación científica comparten un vínculo con la experiencia, que tiene esos mismos rasgos. Todo lo que es borrado por la racionalidad moderna encuentra un lugar y unos trayectos en la creación plástica, visual y literaria. Lo que históricamente se ha negado a las mujeres, como la rabia, la juntanza y todo aquello que llega a ser considerado no estético con la posibilidad de ensayar, en el sentido de probar, invertir, borrar e incluso ficcionar “fórmulas” también encuentra en la investigación en las artes profundidad y potencia. La lectura de los manifiestos w.i.t.c.h. y Ciberfeminstas de vns Matrix propició una reescritura aterrizada a las realidades singulares que nos habitan y a una experiencia de lectura colectiva, sensible y creativa que le da lugar a los conocimientos de mujeres que se enuncian como brujas desde su capacidad creativa y política de conjurar otros mundos desde la palabra y el performance.
En consonancia con lo anterior, escribir y crear con otras es un gesto político que logra confrontar y derribar imaginarios de rivalidad entre mujeres y su imposibilidad de encuentro. El compartir de caminos señalado por Borrero al inicio de este apartado explicita una ruta a seguir: hacer y explorar colectivamente, no fragmentar los saberes y no apartar de estos lo vivencial. Escribir y crear con otras revierte la idea del genio creador masculino solitario que padece la creación o que le llega como musa para convertirse en una experiencia de gozo y de contacto con otros cuerpos. El desborde del signo lingüístico que sale del cuerpo propio hacia otros en búsqueda de sentidos renovados a manera de huellas y gestos se hace objeto praxis (Gil y Laignelet, 2014) en transformación permanente, de ahí su carácter procesual e inacabado, como lo sugieren Cortés y Hernández (2021) con su propuesta de work in progress.
Ilustración 4: Creación colectiva de manifiesto. Intervención colectiva de texto
Las reflexiones epistemológicas, artísticas y pedagógicas que el proyecto de investigación ha desplegado nos permiten situarnos en la apuesta de conocimiento sensible de la investigación-creación. Los objetos —excrituras— y procesos —formación teórica y práctica sobre escrituras expandidas, género y feminismo—, y las maneras de circulación de ambos en eventos académicos y artísticos locales, nacionales e internacionales, han generado saberes renovados sobre las potencias de las escrituras expandidas pensadas desde las artes visuales y su ámbito educativo, la formación en género en estudiantes de licenciatura y desde las preguntas por la escritura en clave de las memorias y la creación.
Conclusiones
La investigación Excrituras. Experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales apuesta por una comprensión de la escritura más allá del instrumentalismo de ser comunicadora de ideas. A partir de las operaciones, tácticas, estrategias de creación y reflexión desarrolladas para expandirla, la escritura es una práctica artística de la que emergen objetos de creación como las excrituras. Estas son resultado de la contingencia de perceptos, afectos y conceptos; no son homogéneas, al contrario, son posibilidades de enunciación y creación de cada una de las personas que participaron en esta investigación; son productos de la escritura en la juntanza. Con estas, sin llegar a definirlas o categorizarlas, procuramos un acervo de textualidades en las que los signos se desbordan, las significaciones se expanden y la experiencia se hace una creación, un objeto cognoscible.
Lo intuitivo, lo procesual, lo experiencial, las escrituras expandidas y no alfabéticas y el registro escritural, lo colectivo, la apuesta ética, política y estética, como características de la investigación-creación, se recogen en todo el proceso investigativo, desde su gestación hasta su desarrollo y cierre, lo que conecta los modos de hacer de la investigación-creación con la conceptualización de las excrituras. En ese sentido, consideramos, son prácticas análogas de desborde de la convención y apertura hacia múltiples materialidades y manifestaciones de la escritura.
El lugar de la experiencia y la experimentación en la investigación-creación favoreció el encuentro entre la conceptualización en torno a la noción de excrituras y su materialización en ejercicios plásticos, visuales y sonoros en soportes de papel y digitales que dan cuenta de un proceso de largo aliento en la exploración de lenguajes artísticos y literarios. Nos llevó, además, a situar algunas experiencias de género de las y los estudiantes adscritos a los semilleros participantes. La documentación y circulación de los procesos evidencia también los diálogos interdisciplinares entre artes visuales, educación, estudios literarios, antropología y estudios culturales, entre otros.
Hablamos de conocimiento sensible en tanto los modos de hacer en las artes están sustentados en la experimentación, las posibilidades de agenciamiento y extrañamiento que se despliegan en un uso no instrumental de la investigación-creación, más cercano a una táctica vital según Borrero (2022) , y que tiene en las excrituras, en tanto prácticas artísticas, una manifestación de un conocimiento apegado a la intuición y la experiencia. En ese sentido, el conocimiento sensible, es un tipo de conocimiento que no aspira a la verdad objetiva y total, sino a la diversidad y al margen, a la polifonía y a la experiencia. Un conocimiento de corte analógico que emerge del procesamiento dinámico de perceptos, afectos y conceptos.
Así, nuestras excrituras desarrolladas en esta investigación son conocimiento sensible, no un conocimiento objetivista, tampoco una categoría o una definición exacta y explícita, pues como afirma Hernández, nos situamos en que nuestros “procesos de investigación creación son rizomáticos e intertextuales y no buscan la aplicación ni la legitimización del método científico” (2021, p. 213).
Para nuestra investigación, como lo han señalado Gil y Laignelet (2014), esta apuesta aboga por una política de conocimiento que dé lugar y legitimidad a las artes como productoras de conocimiento en la academia y, por tanto, en la institucionalidad, de modo que este proceso se ubica en la producción y trabajo de semilleros de investigación, como lugar de agenciamiento y formación. Dicha apuesta, además, busca otros lugares de enunciación, reconocer la escritura como práctica artística, desafiar el logocentrismo imperante en la academia y en el campo de la creación, reconocer otros modos de crear más horizontales y conocimientos más cercanos a la experiencia.
En consecuencia, nuestra apuesta investigativa aporta al debate sobre investigación-creación en Colombia, que aún genera polarizaciones y debates álgidos, así como posturas enriquecedoras e investigaciones que aportan a su comprensión. Para nosotras, este proceso que derivó en investigación-creación se sabe distinguir, en una clave situada en nuestro contexto académico, de los modos en que se han presentado otros modos de hacer en la investigación artística, como la Investigación Basada en Artes o la ARTografia. Como hemos expuesto en este texto, nuestra postura acá planteada hereda un debate corto en el tiempo, pero efectivo de personas que han problematizado este asunto, desde Borgdorff a nivel internacional (2010), hasta Laignelet y Gil (2014) y Borrero (2022) en lo local. En ese sentido, nuestra experiencia, desarrollada con rigor y una legitimidad dada por la institución académica y la trayectoria de nuestras prácticas dentro de los semilleros de investigación, nos posibilita presentar nuestro proceso en este tipo de publicaciones.
Finalmente, nuestro aporte es precisamente brindar nuestra reflexión, desde las escrituras expandidas y desde una perspectiva situada y de género, al debate de la investigación creación, y en torno a cómo las excrituras, en su polisemia y polifonía, pueden ser un objeto de conocimiento sensible producto de estos procesos. Las excrituras, o mejor, prácticas excriturales, quedan a merced de quien nos lea como una opción y voluntad abierta de expansión, que puede atravesar a cada sujeto, la creación escritural, así como la misma práctica escritural dentro de la academia comprendida desde una dimensión creativa
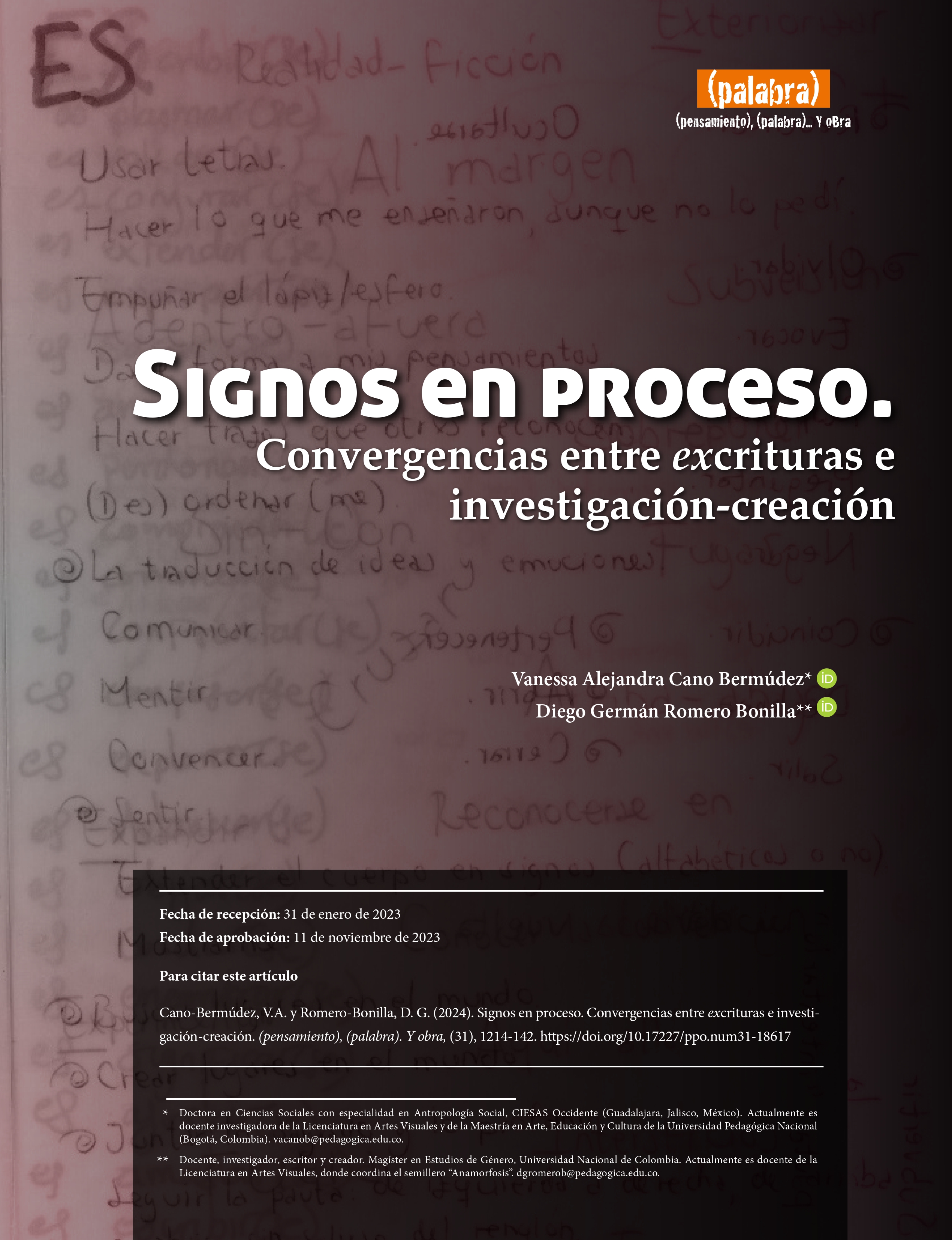
Derechos de autor 2024 Revista (pensamiento), (palabra)... Y obra

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.


















