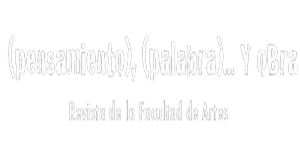Anatomía de un instante de Javier Cercas: la humanización de lo no humano o la política viva
DOI:
https://doi.org/10.17227/ppo.num31-20577Palabras clave:
ransición, memoria, democracia, novela, golpe de EstadoResumen
En este artículo me propongo analizar algunos aspectos de lo que se llamó CT—Cultura de la Transición (Martínez, 2012; Labrador, 2017)—, en especial en lo que refiere al abordaje del intento de golpe del 23-F, hito fundacional de este proceso. Si la Transición fue pensada como un mito que interpretara un proceso, entonces el núcleo fue el 23-F,1 su mitema hegemónico, pues organiza una metaforicidad de la memoria entre la dictadura y la democracia incipiente. La condensación ideológica del 23-F transforma el pacto de la transición política y visibiliza el desencanto de la clase intelectual y media española. De allí que surjan dos posibles lecturas: la que habilita la “paz” y aquella que pone en tensión la memoria de la Transición. La primera es la que analizaremos en Anatomía de un instante de Javier Cercas. A partir de la lectura, proponemos que la transición ya no puede pensarse por fuera de su consistencia mediática. Analizar esta novela como un artefacto semiótico que opera ideológicamente sobre el ideologema de la “democracia incipiente” nos habilita también a criticar la tríada de héroes que se construye como eje programático y argumentativo de la trama.
Descargas
Recibido: 15 de diciembre de 2023; Aceptado: 24 de marzo de 2024
Resumen
En este artículo me propongo analizar algunos aspectos de lo que se llamó ct —Cultura de la Transición (Martínez, 2012; Labrador, 2017)—, en especial en lo que refiere al abordaje del intento de golpe del 23-F, hito fundacional de este proceso. Si la Transición fue pensada como un mito que interpretara un proceso, entonces el núcleo fue el 23-F,1 su mitema hegemónico, pues organiza una metaforicidad de la memoria entre la dictadura y la democracia incipiente. La condensación ideológica del 23-F transforma el pacto de la transición política y visibiliza el desencanto de la clase intelectual y media española. De allí que surjan dos posibles lecturas: la que habilita la “paz” y aquella que pone en tensión la memoria de la Transición. La primera es la que analizaremos en Anatomía de un instante de Javier Cercas. A partir de la lectura, proponemos que la transición ya no puede pensarse por fuera de su consistencia mediática. Analizar esta novela como un artefacto semiótico que opera ideológicamente sobre el ideologema de la “democracia incipiente” nos habilita también a criticar la tríada de héroes que se construye como eje programático y argumentativo de la trama.
Palabras clave:
transición, memoria, democracia, novela, golpe de Estado.Abstract
In this article I intend to analyze some aspects of what was called ct—Culture of the Transition (Martínez, 2012; Labrador, 2017)—, especially regarding the approach to the attempted coup of 23-F, a foundational milestone of this process. If the Transition was conceived as a myth that interpreted a process, then its core was 23-F, its hegemonic mytheme, as it organizes a metaphorical memory between the dictatorship and the incipient democracy. The ideological condensation of 23-F transforms the political transformation pact and highlights the disenchantment of the Spanish intellectual and middle class. From this, two possible readings arise: one that enables “peace” and another that puts the memory of the transition in tension. The first is what we will analyze in Javier Cercas’s Anatomy of an Instant. From this reading, we propose that the transition can no longer be thought of outside of its mediatic consistency. Analyzing this novel as a semiotic artifact that operates ideologically on the ideologeme of the “incipient democracy” also enables us to criticize the triad of heroes that is built as the programmatic and argumentative axis of the plot.
Keywords:
transition, memory, democracy, novel, coup d’état.Resumo
Neste artigo proponho analisar alguns aspectos do que foi chamado de ct—Cultura da Transição (Martínez, Guillem, 2012; Labrador, 2017)—, especialmente no que se refere à abordagem da tentativa de golpe de 23 -F, um marco fundamental desse processo. Se a transição foi pensada como um mito que interpretou um processo, então seu núcleo foi o 23-F, seu mitema hegemônico, pois organiza uma metaforicidade da memória entre a ditadura e a democracia nascente. A condensação ideológica de 23-F transforma o pacto da transição política e destaca o desencanto da classe intelectual e média espanhola. Daí surgem duas possíveis leituras: uma que habilita a “paz” e outra que coloca em tensão a memória da transição. A primeira é a que analisaremos em Anatomia de um instante, de Javier Cercas. A partir da leitura, propomos que a transição não pode mais ser pensada fora de sua consistência mediática. Analisar este romance como um artefato semiótico que opera ideologicamente sobre o ideologema da “democracia incipiente” também nos permite criticar a tríade de heróis construída como eixo programático e argumentativo da trama.
Palavras-chave:
transição, memória, democracia, novela, golpe de Estado.Introducción
En los discursos posteriores a partir, sobre todo, de los años 70 y 80, acerca del proceso transicional español, se produjo la consolidación y reproducción de un relato que, aun alejado de la realidad historiográfica (Gallego, 2008), por las circunstancias de inestabilidad política, incertidumbre y conflicto que se vivió en esos años, se consolidó como un mito. Este relato mítico de la Transición contiene a su vez dos narrativas fundamentales que lo ordenan. En primer lugar, ha incorporado una sobre el proceso transicional: esta da cuenta de la manera en que se dio el cambio político en los años 70, dentro de la literatura historiográfica mayoritaria y hegemónica, desde el atentado a Luis Carrero Blanco en 1973 —como es la visión de Teresa Vilarós en El mono del desencanto— hasta la victoria del Partido Socialista Obrero Español en 1982. Otra, sin embargo, desde las élites políticas, inculcó la ficción del consenso, del diálogo y de la libertad durante esos años (Montoto y Vázquez, 2013; Baby, 2013).
Este discurso funcionó durante todo el periodo transicional, más aun después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Así pues, el mito de la Transición se pudo instaurar en el sentido común de las y los españoles (Ros Ferrer, 2020), por el que “España logró, contra pronóstico y por una suerte de batallitas, hazañas, y heroicidades, pasar de la dictadura a la democracia por consenso y sin violencia” (Escolar, 2013, p. 5). El relato ficcional no puede sino, además, incorporar hechos mitologéticos (Barthes, 2008) como la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura (Vilarós, 1998), en el sentido en el que resultan lugares de memoria obligados para definir el relato del presente.
El tema y la metodología
La versatilidad de los relatos sobre estos lugares de memoria logra que el evento histórico1 pueda ser narrado desde la primera persona en colectivo, involucrada con una comunidad porque se trata de hechos traumáticos que han sido revisados por la memoria colectiva pero que también pueden pensarse en términos de un cuerpo social (la comunidad) y político. En este sentido, la pregunta por el cuerpo se vuelve central: ¿es el cuerpo lugar de lo político?, ¿puede habitar la política un cuerpo border? En esta línea pienso los efectos y las tramas de la cultura de la Transición (CT), puesto que los cuerpos que se articulan en las proyecciones que analizo deconstruyen normas hegemónicas de pensar lo colectivo o plural/individual y singular; lo femenino/masculino y la memoria/historia (Aguilar, 2010; Labrador, 2017), no como frente izquierdas/derechas, sino como afectos de comunidad (Arfuch, 2003 y 2016). En esa relación activa propongo la lectura política del cuerpo narrado, no como un relato funcional y mimético, sino como interrogante, fluencia, discurso de ruptura y enclave deóntico de nuevas moralidades.
Los medios de comunicación, y en especial la televisión, alcanzaron su densidad masiva a partir del 2014 con la proyección de Operación Palace. Hasta ese momento los homenajes referidos al 23-F se habían enfocado en la figura del rey Juan Carlos I, el monarca pacificador, como modalidad referencial y política de superación de la monarquía/democracia. Sin embargo, el punto de quiebre respecto de cómo se habían representado los eventos en los documentales fue el juego metaficcional de la condición de mockumentary2 y de su producción en términos de un artefacto cultural reactivo. Si bien el documental mantiene los basamentos discursivos y ontológicos propios del género, aparece la idea de montaje escénico con una estética propia de film noir.3 La idea de falso documental instaló una nueva forma de leer y revisionar el 23-F a la luz de las metanarrativas con su carga de ironía y parodia. Al estilo de Hollywood, la hipótesis del plan de un falso golpe, avalado por el propio rey, no hizo más que iniciar el camino de su legitimación monárquica gracias al villano Tejero, antecedido por la Operación Galaxia.4
En este trabajo me propongo una lectura más bien lineal de Anatomía de un instante (2009) de Javier Cercas, muy diferente en el registro y el tono de Una mala noche la tiene cualquiera (1982), novela que también trabaja sobre la representación del 23-F en un registro más bien dóxico5, popular, que articula además las trayectorias de un sujeto travesti subordinado, marginal, pero que a la vez lucha por sostener una voz que pretendía propia en el entramado polifónico que se construye y arma en tanto sujeto político. La lectura lineal supone un ordenamiento de la crítica según la propia estructura de la novela y no por núcleos semánticos o temas. En este caso, a partir de esa primera disquisición respecto de obras activas y reactivas, o transitivas o intransitivas,6 nos encontramos con que esta novela, tratado, ensayo —ahí ya tenemos una disquisición de género problemática— sigue más bien la línea de lo que entendemos como obras reactivas. Es decir, obras que de alguna manera siguen la línea discursiva de la cultura de la Transición y son ideológicamente afines a su memoria ideológico-discursiva.
En ese sentido, veremos que la idea de mito está mediada por la distancia histórica y la representación que se sostiene sobre las figuras heroicas ha pasado de un tono épico a uno paródico en la novela. Tendríamos una tríada heroica dispuesta en tres personajes históricos: Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. El primero, Adolfo Suárez, presidente de gobierno, parte de la Unión de Centro Democrático (UCD), criado políticamente bajo el franquismo; el segundo, Gutiérrez Mellado, militar, también criado bajo el ala del franquismo; y, por último, Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista Español, exiliado durante el franquismo y ocupando el escaño de diputado. Tenemos a ese trípode heroico que es el fundamento de la épica de la cultura de la Transición. Ese trípode es la base del mito de la CT, y hablamos del 23-F como el mitologema que refuerza ese mito y que, de alguna manera, legitima la democracia en el sentido de una monarquía parlamentaria, por eso ahí resulta central el enclave ideológico que es el rey. Esta novela elige, no al azar, esos tres protagonistas que son quienes fundamentan la estructura épica a partir de la memoria ideológico-discursiva de la llamada CT, en la que la presencia del rey es vital para comprender la continuidad del sistema ideológico. El marco metodológico responde al campo del análisis semiótico-argumentativo de la novela como un discurso social. En esa línea, sigo a M. Angenot (2010) , para quien todo discurso es ideológico y a través del cual opera tendencias hegemónicas: “un canon de reglas y de imposiciones legitimantes y, socialmente, un instrumento de control, una vasta sinergia de poderes, de restricciones, de medios de exclusión, ligados a pautas arbitrarias formales y temáticas”. Con esta premisa postulo la hipótesis que plantea que los hitos que la novela narra buscan deconstruir la lógica que emparenta los hitos sociales con los hitos fisiológicos. En el propósito de cristalizarlos, un primer elemento es la lengua legítima, la “lengua nacional” que construye la doxa. La configuración de la novela está marcada también por la presencia de los fetiches y de los tabúes: la patria, el ejército, la ciencia están, según Angenot, del lado de los fetiches; el sexo, la locura, la perversión están del lado de los tabúes. Como señala el mismo autor, es importante su tratamiento puesto que los mismos no sólo están “representados en el discurso social sino que son producidos por éste” (Angenot, 2010, p. 32). La noción de ethos nos resulta útil también para pensar en un narrador que es, ante todo, un político que desde el género “novela” transgrede la norma y habilita la lectura ensayística de un semiólogo.
Estructuras: “He visto los ojos que han visto al emperador”
Prima facie, nos encontramos con un problema de definición genérica que presupone una “taxonomía”. Es decir, un texto que, en apariencia, juega con la genericidad7 de un tratado de tipo biológico, fisionómico. Y, por otro lado, está el segundo problema: el de la temporalidad, basado en la idea del instante. La lógica que propongo está ligada a pensar la escritura de esta novela y la ficción como un ejercicio de fotografía, y de descripción de una fotografía. La novela sería entonces un manual que intenta explicar determinadas características fisiológicas de los sujetos, similar a lo que Roland Barthes (2009) analiza a partir de la “cámara lúcida” y de la idea de yuxtaposición8, que básicamente es lo que encontramos al inicio de cada “parte” en la novela, rompiendo además con la tipografía porque aparece en bastardillas y es la descripción aletargada de las imágenes en el documental de Televisión Española del golpe que se proyecta tres días más tarde. Lo que observamos en el texto es una descripción de tipo fotográfica, no fílmica. Ahí podemos pensar cómo funciona la lógica de superposición en el “instante”, que es el de la imagen congelada de Tejero en el Congreso. En otra escena de la novela, en donde aparece la figuración autoral, es decir autodiegéticamente9, Cercas dice: “yo congelo la imagen”, tal como Barthes explicita al señalar que mira los ojos que han mirado al emperador:
Un día, hace mucho tiempo, di con una fotografía de Jerónimo, el último hermano de Napoleón. Me dije entonces, con un asombro que después nunca he podido despejar: veo los ojos que han visto al Emperador. A veces hablaba de este asombro, pero como nadie parecía compartirlo ni tan solo comprenderlo (la vida está hecha así, a base de pequeñas soledades) lo olvidé. Mi interés por la fotografía tomó un cariz más cultural, decreté que me gustaba la fotografía en detrimento de cine, del cual, a pesar de ello, nunca llegué a separarme. La cuestión permanecía, me embargaba con respecto a la fotografía un deseo ontológico. (Barthes, 2009, p. 3)
La cita de Barthes detalla en palimpsesto el recorrido de una mirada, que es la operación que hace el ethos autoral en Anatomía de un instante. Es el análisis de la gestualidad, del uso del cuerpo lo que le importa detallar a Cercas y la pregunta es: ¿por qué hacer de esta “novela” un excurso casi fotográfico usando la lógica del congelamiento en el instante? A partir de la mirada de este trípode, lo que se propone es ver cuáles son los resortes de sentido y cuál es la intencionalidad ideológica en la elección de este trípode. Uso la palabra trípode porque en realidad son estos tres personajes los que sostienen la arquitectura ideológica de la CT, así como la línea argumentativa de la novela y la lógica de héroes. Es decir, para salvaguardar la idea de democracia, que esconde a su vez la de monarquía parlamentaria, necesitamos héroes que sean recordados, y legitimados. Esto resulta importante, sobre todo en el contexto de producción de la novela, que ya no es el de la temprana Transición (1981/1982) como Una mala noche la tiene cualquiera; se trata de una novela del año 2009, dos años después de la sanción de la Ley de Memoria Histórica. Esa cuestión debemos tenerla en cuenta porque significa que hay que crear nuevamente héroes protagonistas, lo que presupone una lógica de antagonistas también. Con estas antinomias se van tejiendo diferentes simetrías en este texto que podríamos llamar novela.
Como género híbrido tendrá, por un lado, investigación historiográfica; es decir, todos aquellos paratextos de la non fiction: los diálogos, las fuentes, los documentos, los testimonios orales. Todo eso le sirve al ethos autoral, primero, para generar un efecto de seriedad, de escritor periodista, historiador, que de alguna manera tendrá —siguiendo a Roland Barthes en El discurso de la historia (1994) — cuestiones tropológicas propias de la literatura, aplicadas al discurso historiográfico. Hay una figuración que nos muestra este ethos del historiador, del investigador que elegirá a estas tres figuras. Tenemos el espectro político de la ucd, con Adolfo Suárez, principal héroe de la novela, alguien que se forma en el franquismo pero que a la vez se presenta como un conciliador, un rupturista, un moderno. Por otro lado, Gutiérrez Mellado, vicepresidente, parte del ejército, parte de la falange, un sublevado del bando de Franco, es decir, alguien que atentó contra el gobierno de la República. Podemos leer en ese momento, a partir de esta figuración autoral que hace Cercas, desde su propio ethos, que en realidad hay ahí un arrepentimiento. En ese fracaso, lo que está leyendo este narrador autodiegético es una moral democrática. Se trata de un efecto ideológico que se construye, y es algo que hasta ahora ayuda a construir, esa legitimidad en el marco de esa memoria ideológico-discursiva de la ct.
En este sentido, la novela es Estado-céntrica y sostiene el discurso épico de la Transición, la cohesión política, la conciliación y el gesto heroico —repetirá que los tres personajes no se agacharon, permanecieron en sus escaños como prosopopeya épica y ética—. El proyecto narrativo que se sostiene en Anatomía de un instante es parte de lo que Cercas llama el relato real y tiene que ver con el nuevo historicismo de mantener, por un lado, las grandes épicas, los grandes hombres, pero también sus microhistorias, que sirven para humanizar y legitimar cuestiones como las del perdón y el arrepentimiento, núcleos centrales de la memoria histórica. Lo mismo hará con Santiago Carrillo: para describirlo sostiene que también participó en 1934 de la revolución de Asturias y que atentó contra la República. En ese gesto disocia retóricamente derecha de izquierda, logrando una síntesis superadora en la democracia. Este montaje ideológico se transfiere asimismo a los que sostiene el pacto de lectura: casi todo el texto se va configurando en términos de una persona ausente. ¿Qué significa esto? Que se evitan las marcas deícticas en el espacio textual que se dedica a la construcción de cada personaje histórico. En la escenografía discursiva aparece el montaje de estudio historiográfico (el non fiction) y construye una idea de que el ethos autoral ha investigado, ha observado las imágenes y documentado información. Sin embargo, no cuenta el artificio: no nos dice por qué selecciona eso, de dónde saca las fuentes, y eso lo hace hasta el final de la novela donde termina uniendo a Suárez con la figura de su propio padre. El estatus ficcional está “montado” por los hechos. Ahí aparece el recurso del hacer creer verdad. La poética que se construye trata de trasmutar en una novela documental, con hechos históricos que a la vez cuenta hechos traumáticos, porque hay un trauma que tiene que ver con la construcción del Estado nación y con una reflexión sobre la memoria colectiva. ¿De dónde surge esa memoria colectiva? De los documentos, pero también de los relatos orales. No solo es el archivo escrito, sino también el archivo oral. Por eso veremos que es un narrador que intenta no comentar; que aparentemente, prima facie, no se afilia a esa memoria discursiva, que se presenta como autodiegético, como parte de la trama, a partir de los documentos escritos, entrevistas, los rumores (“lo escuché”, “me enteré del informe”) que también irán construyendo una visión específica, con la huella de la matriz conspirativa para hablar del golpe. La hipótesis final es que todos conspiraron contra Suárez y tuvo que dimitir.10 Por eso es importante el uso de la paradoja. Por un lado, la novela se vale de las técnicas de ese nuevo historicismo para construir narrativamente el 23-F, pero, por otro lado, no se aleja de la construcción heroica, de la memoria ideológico-discursiva de sostener la épica de este trípode. Dentro de esta intención está la cuestión por ver quién escribe la novela de la democracia española. Entonces, tendremos, por un lado, el afán totalizador y definitivo de esa historiografía tradicional, que se pretendía objetiva, con el efecto de hacer creer verdad y con el de la persona ausente de la non fiction; pero, por otro lado, inevitablemente, también nos encontraremos con la heteroglosia que suponen las voces diversas, la escritura del yo y la polémica. La paradoja se centra en los restos personales, en las tramas subjetivas del ethos de autor en relación con las diferentes opciones argumentales de la non fiction sobre las cuáles este narrador hipotetiza.
Entonces, por un lado, tendremos un modelo ético, que es intertextual, y cuyo el ethos se realiza justamente a partir de un hipotexto que cita en la novela y que se llama Los héroes de la retirada. Ahí mismo nos está diciendo que la materialidad sobre la cual construye la visión de estos héroes del fracaso tiene que ver con un texto teórico: “en lugar del héroe clásico, ha pasado a ocupar en las últimas décadas otro protagonista, en mi opinión más importante, héroes del nuevo estilo que no representan el triunfo y la victoria, sino la renuncia, el desmontaje” (Cercas, 2009, p. 25). Podríamos pensar, a partir de esta cita, la idea del desmontaje porque esa es, en última instancia, la traducción que hace de las imágenes captadas por Televisión Española. Ese es el efecto de la traducción que también realiza al inicio de cada parte. Ahí elige a Adolfo Suárez como principal ícono de ese héroe derrotado; por eso, de alguna manera, este personaje atraviesa todas las partes, y, en cada una de ellas, los capítulos. Otra vez nos encontramos con el juego de la paradoja que presenta el ethos autoral: ¿es una novela o no es una novela? Veremos que tenemos una estructura, con un epílogo y un prólogo, que se presentan también bajo la paradoja de ser su contrario, con lo cual se nos muestra una circularidad. Ahora bien, ¿a qué se debe la circularidad? La novela se presenta en cinco capítulos que se localizan en el centro, acompañados por dos paratextos al principio y al final; sin embargo, estos últimos no parecen tener que ver con el núcleo del texto. El primero es la citación de otra figura: Churchill. Se trata de un gesto moderno pues explica que para gran parte de la sociedad era un personaje de ficción y lo está usando como modelo hipotextual para compararlo con Tejero, porque a Tejero tampoco lo conocía gran parte de la sociedad española. Las cámaras, en todo caso, lo hicieron conocido. El efecto de mediatización de la cámara lúcida lleva a que el ethos autoral de Cercas vea “los ojos que iban a dar el golpe”, en juego intertextual con Barthes. Siguiendo esa lógica, toda fotografía tiene algo llamado studium, que vendría a ser lo que el fotógrafo quiere retratar conscientemente, por una aspiración a la fama. Pero después tenemos el llamado punctum, que es aquello que escapa a la intención del fotógrafo. Eso es, de alguna manera, lo que está en juego acá: la pregunta por la cuestión heroica de esas gestualidades.
Novela democrática
Dice el narrador: “yo acababa de terminar el borrador de una novela que intentaba convertir el 23 de febrero en una ficción. Y estaba lleno de dudas” (Cercas, 2009, p. 35). Es decir, el ethos del documentalista y del investigador se muestra en términos de un palimpsesto personal, porque en realidad está trabajando también sobre imágenes producidas, recortadas y editadas que se alejan de ese aquí y ahora del momento específico en el que tuvo lugar el evento histórico. Presenciamos el golpe a través de la mirada de. Entonces se produce una reflexión importante sobre el hacer ficción, sobre la construcción del artificio, sobre la televisión como medio masivo de comunicación, pero también como constructora de realidades, como fabricante de realidad. Luego, en el epílogo, aparece el desarrollo del juicio a los golpistas. Esto se relaciona con la Operación Galaxia, antecedente en el que estaba también involucrado Tejero. La idea central de la novela es la protección de la monarquía que, ante todo, aparece en la figura del rey. Tenemos, por un lado, estos paratextos (el prólogo, el epílogo), las cinco partes con los capítulos, el uso de la cursiva y la traducción de esas imágenes que transmite Televisión Española, y que tienen que ver con el registro de 35 minutos. Después, la novela logrará la suspensión de ese tiempo en la idea de “instante”. La traducción de la imagen, a la manera de la fotografía y una especie de estampa es un trabajo con la temporalidad de la captación de ese instante, que básicamente es la imagen congelada de Tejero diciendo “quieto todo el mundo”. Ahí aparece este modelo de héroe en oposición a los antihéroes que también forman un trípode que se teje sobre otras dos condensaciones ideológicas: la amnistía y la amnesia. Amnistía por la ley de 1977 y la amnesia por el pacto de olvido, resultado de la muerte de Franco y la Ley Orgánica del Estado de 1967.
La idea del instante épico que hay que capturar, la paradoja entre relato real y relato ficcional sobre el hipotexto que es el archivo fílmico se basa en la espectacularización del golpe. El “Tejerazo” nace mediatizado y su protagonista se convierte en un personaje de ficción antes que en la proyección de un personaje real. Es decir, está mediado por una cultura del espectáculo, en la que hay una relación entre la forma literaria y las formas políticas. El narrador quiere descubrir el secreto del 23-F para terminar concluyendo que no hay tal secreto, que fue solamente un descarrilado como Tejero el núcleo de su desarrollo. La democracia fue absolutamente responsable y efectiva en sostenerse a sí misma porque para conciliar hay que renunciar en pos de un rey, por eso la dimisión de Suárez es central. Esto significa, por consiguiente, que tendremos, por un lado, héroes protagonistas y, por otro, antagonistas.
En otro orden, veremos que aparece en la novela la noción del político de raza que es Adolfo Suárez, que pudo ir mutando ideológicamente a la vez que se legitimaba, frente a su contrafigura Alfonso Armada. El efecto ideológico que plantea la novela es que Armada es el que estaba esperando entrar a la Zarzuela para hablar con el rey, que no lo recibe, lo que sirve en el texto para sostener que no sabía nada acerca del golpe. Alfonso Armada es la parte política del golpe, y por eso es posible pensar la simetría respecto de Adolfo Suárez. Por otro lado, tenemos la figura de Gutiérrez Mellado, el militar falangista de la línea dura del franquismo, aunque ahora aparezca arrepentido en la novela. Su contracara será Milans del Bosch, el que ataca, el que manda los tanques a la calle en Valencia. Parte de esa crítica se le hace a Adolfo Suárez por la Ley de Amnistía, por una parte, y también por la legitimación del Partido Comunista Español. Estas internas alimentan la legitimación de la cultura de la Transición/traición a Suárez y luego de la democracia. Por otro lado, nos está faltando un personaje, el de Santiago Carrillo. ¿Por qué lo elige el narrador? Es la línea que postula la figuración del anticristo, del comunista que vuelve del exilio para ocupar el escaño de diputado. Negocia para limar la punta revolucionaria para poder entrar y ser diputado. Negocia con Suárez, y por eso se lo crítica, porque concilia con el comunismo. La contrafigura de Santiago Carrillo es Tejero. Son dos anticristos que hacen lo que deben hacer y cumplen órdenes. Entonces tenemos una simetría a partir de estas ideas de modelos de héroes y antihéroes, específicamente en Suárez, porque además recae en él la idea del político puro, que tiene esta moral del deber hacer y que cree en el liberalismo democrático.
La estructura que se va armando —héroes y antihéroes— también se funda en la idea del espectáculo, en la que el medio es el mensaje. Si en las imágenes tenemos claramente quién es el héroe y quién es el traidor, esa misma estructura fílmica se traslada a la traducción en la novela que hace el narrador de esas imágenes transmitidas, que se prolongan y se extienden en la mecánica ficcional. Aparece, asimismo, el recurso retórico de la prosopopeya, la descripción prolongada de los agentes. La novela propone también un ordenamiento que va de lo macro a lo micro: las imágenes, la cursiva que es como la estampa y después la prolongación de lo que está en cursiva que es la prosopopeya. Así se anatomiza la idea de la estampa, donde encontramos también el componente visual, es decir, qué hacen esos cuerpos, cómo miran, qué miran y la espacialidad en la que se mueven. La primera parte ya nos anticipa lo que pasará, en términos de anatomía también. Prevalece la metáfora biológica que articula el texto; de hecho, el nombre de la primera parte es “La placenta del golpe”, una metáfora biológica y fisiológica. Esa primera parte arranca diciendo “solo, estatuario y espectral en un desierto de escaños vacíos”. Es la manera en que se intenta construir a Suárez. Aparecen también las anticipaciones: “está todo bien, salvo que aparezca un imprevisto” (p. 45). El famoso recurso anticipatorio, a partir de los rumores. También implica la traducción de las grabaciones y ahí el foco pasa de lo auditivo a lo visual: “al mismo tiempo entra por la puerta derecha un ujier de uniforme, cruza con pasos urgentes el semicírculo central del hemiciclo, donde se sientan los taquígrafos, y empieza a subir las escaleras de acceso a los escaños” (p. 47). El escaño es el ideologema de la democracia: “Es entonces cuando se oye un segundo grito, borroso, procedente de la entrada izquierda del hemiciclo, y luego, también ininteligible, un tercero, y muchos diputados —y todos los taquígrafos, y también el ujier— se vuelven a mirar hacia la entrada izquierda”. Aquí aparece la descripción, alarga ese instante que está en la imagen, hasta que irrumpe Tejero: “Quieto todo el mundo”. Luego de eso, narrativamente aparece el desierto de los escaños, la nada. Dice luego “el plano cambia” (p. 48). Es casi como si fuera una didascalia, que se le agrega a la cursiva:
El plano cambia, pero no el silencio: el teniente coronel se ha esfumado porque la primera cámara enfoca el ala derecha del hemiciclo, donde todos los parlamentarios que se habían levantado han vuelto a tomar asiento, y el único que permanece de pie es el general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno en funciones; junto a él, Adolfo Suárez sigue sentado en su escaño de presidente del gobierno, el torso inclinado hacia delante, una mano aferrada al apoyabrazos de su escaño, como si él también estuviera a punto de levantarse. (Cercas, 2009, p. 30)
Nuestra mirada está sujeta a la cámara, a lo que el camarógrafo quiso enfocar en ese aquí y ahora. Miramos a través de la mirada, es una “cámara lúcida”, al modo de Barthes, que nos yuxtapone dos imágenes: la real y la construida. Aparece nuevamente la idea del escaño también. No se habla tanto del hemiciclo, como sí del escaño, y del escaño muchas veces personificado, el escaño que “engulle”, por ejemplo. Ahí se da el paso al efecto de lo grotesco y de la parodia. Cuando se habla del efecto de la persona ausente, propio del ethos de investigador, aparecen sutilmente rasgos de construcción de estos personajes que, de alguna manera, en un plano más solapado, pueden ser leídos a partir de determinados tropos que indican una tendencia ideológico-discursiva con el objeto de sostener la legitimidad de la ct: “El general Gutiérrez Mellado, sin embargo, sale en busca del teniente coronel rebelde, mientras el presidente Suárez intenta retenerle sin conseguirlo, sujetándolo por la americana” (p. 102). En esa escena comienza la analogía de la danza: “bajando la escalera de la tribuna de oradores, pero a mitad de camino se detiene, confundido o intimidado por la presencia del general Gutiérrez Mellado” (p. 103). Se erige como héroe a Gutiérrez Mellado y, después de los disparos, dice más adelante: “Mientras las balas arrancan del techo pedazos visibles de cal y uno tras otro los taquígrafos y el ujier se esconden bajo la mesa y los escaños engullen a los diputados” (p. 104).
Entonces, ¿qué pasa con Suárez? Es el centro neurálgico de toda la primera parte. “En cuanto al presidente Suárez, regresa con lentitud a su escaño, se sienta, se recuesta contra el respaldo y se queda ahí, ligeramente escorado a la derecha, solo, estatuario y espectral en un desierto de escaños vacíos” (p. 31). En este pasaje nos encontramos con la idea del desierto; y se construye una metáfora para caracterizar a Suárez que se conecta con la idea del navegante, del capitán que lleva el barco. En otro momento habla del apoyabrazos como un salvavidas para continuar la analogía.
La segunda secuencia que sigue a “Un golpista frente al golpe”, la analizaremos en la segunda parte, que es la figura de Gutiérrez Mellado, el militar. El paradigma épico del militar arrepentido, que ahora apoya a la democracia. Va focalizando el texto en la construcción épica de este trípode. Del origen vamos al golpista frente al golpe. Recordemos que Gutiérrez Mellado fue contra la República. Esto es lo que recalca al principio, se concede el pasado para hablar del arrepentimiento. Entonces, desde ese arrepentimiento, lo que le interesa es el resorte de legitimación de la monarquía y la defensa de los tres héroes. Dedica la segunda parte a indagar casi psicológicamente qué es lo que pasó a Gutiérrez Mellado, su arrepentimiento y el gesto militar, desde esa visión anatómica. Explica que, ante todo, este personaje no tolera la insubordinación. La tesis que sostiene, y es el núcleo de la cuestión, es que el golpe del 81 funcionó como espejo del golpe del 36, por eso la argumentación se basa en rescatar a Gutiérrez Mellado en tono épico. Sigue con la perspectiva de la cámara. Reitera, pone en circularidad los argumentos, y lo describe de pie: “Como si quisiera impedirles la entrada” (p. 45). Lo pone como defensor de los escaños, pero también como un cuerpo que defiende otro cuerpo.
Ethos autoral y ficción narrativa
No es casual que en la parte tercera aparezca la primera persona, que hasta ese momento no había aparecido. Hay un gesto metaficcional en “Descongelo la imagen”. Ahí vemos el artificio también que nos muestra cómo va escribiendo mientras va mirando. Por eso, resultaba importante este efecto de yuxtaposición que vimos en el ejemplo de la cámara lúcida para trabajar el efecto 3D que, de alguna manera, nos servirá para ver cómo se da el artificio que aparece dentro de la misma construcción de la ficción. Lo que queda de eso tiene que ver con lo que llamo “realismo moral”, es decir, la verdad que tiene este texto, de alguna manera, es la moraleja los ideologemas que se construyen y la legitimidad de la democracia. Todo eso es lo que podríamos llamar el realismo moral. No importa si las fuentes son verdaderas, legítimas o no legítimas, lo que importa es que construyen un efecto de verdad moral. Con esto nos referimos a que la doxa se cristaliza no por las informaciones que la novela pone a circular sino por las representaciones que proyectan los personajes en términos de generación y de verdad subjetiva. Por eso dirá: “por un momento, en el apoyabrazos del escaño, la mano del joven presidente y la mano del viejo general (p. 105)”. Esto es importante porque alude a lo intergeneracional. Acá interviene el concepto de posmemoria (Hirsch, 1997) que se refiere a los recuerdos de la generación que precede a un sujeto y toman la fuerza para considerarlos como experiencias propias. De esta manera, estudiar la posmemoria requiere analizar los modos en que las segundas generaciones interrogan su pasado para definir su propio espacio como sujetos políticos. En esta novela, la interrogación se funda en estas preguntas: ¿para quién se escribe Anatomía de un instante?, ¿es su destinatario la segunda generación?, ¿se escribe para las terceras generaciones?, ¿es la de los hijos?, ¿es la de los nietos?, ¿por qué es importante que el joven y el viejo se unan? Porque esa imagen de la unidad es también una metáfora de las viejas estructuras del franquismo y del advenimiento de la futura democracia. Es decir, sin esos cimientos no se puede construir la democracia:
la mano del joven presidente y la mano del viejo general parecen buscarse, como si los dos hombres quisieran afrontar juntos su destino. Pero el destino no llega, ni llegan los disparos, o no de momento. (…) intenta apaciguar con palabras su ira, le ruega que vuelva a su escaño y consigue que entre en razón: tomándole de la mano como si fuera un niño. (p. 105)
Otra vez vemos en esta cita la lucha por volver al escaño, y la mención de la infancia en los momentos de tensión: “lo atrae hacia él, se levanta y le deja paso, y el viejo general —después de desabrocharse la chaqueta con un gesto que descubre del todo su camisa blanca, su chaleco gris y su corbata oscura— se sienta finalmente en su escaño” (p. 105). Las dos generaciones, la lógica del escaño, y el centro valórico de estos personajes, legitimados por su accionar. Luego, un revolucionario frente al golpe: Carrillo. Lo que la novela analiza, en esta perspectiva autodiegética, tiene que ver con el arrepentimiento en los hechos del golpe. El discurso del arrepentimiento importa mucho en la novela porque, además de configurar al héroe derrotado, se lo entrona como un salvador de la democracia. Si la acusación era por su participación en la revolución de Asturias, ahora en el intento de golpe demuestra que lo que importa es la defensa de la democracia. El narrador, en este gesto narrativo, va uniendo a los tres, bajo el ideologema del escaño y la defensa de la democracia. Logra, como dijimos antes, congelar la imagen en los tres héroes. En esa anatomía, que configura el centro valórico de la construcción de ese trípode heroico, aparece la primera persona. Dice “una luz acuosa, escasa e irreal envuelve la escena”; nos traduce esas imágenes visuales, “como si tuviera lugar en el interior de un estanque o en el interior de una pesadilla o como si sólo estuviera iluminada por el barroco racimo de globos de luz que pende de una pared, en la esquina superior derecha de la imagen” (p. 180). Seguimos con la traducción visual: “Que de repente se descongela: la descongelo”. Acá nos está mostrando este artificio y esta configuración de autor: “Ahora, en el silencio crepitante y atemorizado del hemiciclo, los guardias civiles deambulan por el hall de entrada, por el semicírculo central, por las cuatro escaleras de acceso a los escaños, buscando todavía su lugar en el dispositivo del secuestro” (p. 181).
Dispositivo del secuestro: otra construcción de ideologema. No es un golpe, es un secuestro. Con esto el narrador le está dando también muchísima más fuerza a la crítica del golpe: “por encima de Adolfo Suárez y de la hilera de ministros sentados junto a él, entre la desolación de escaños vacíos” (p. 82). Podemos ver la insistencia en la idea de los escaños: “asoman una, dos, tres, cuatro tímidas cabezas”. La sinécdoque es clara respecto del rol de los congresales: “ tímidas cabezas de diputados que se debaten entre la curiosidad y el miedo” (p. 182). Acá tendremos, entonces, por primera vez en la parte tercera, esta primera persona del singular. Hay una deixis muy marcada. Se observa el artificio y la figuración del novelista, del ethos que traduce pero además congela, descongela, arma y desarma. Y la idea del escenario en tanto dispositivo de un secuestro. Con lo cual también hay una carga axiológica respecto del golpe, en términos negativos. Hay una postura clara del golpe como secuestro en esta escena, lo que sirve para sostener la defensa del rey y de la monarquía. De alguna manera simboliza el intento de secuestro de la democracia.
En esa cita se produce el cambio de plano, en el que ahora aparece Carrillo. “Un diputado permanece sentado y fumando” (p. 169). La paz de Carrillo, el revolucionario tranquilo logra que la cámara ponga el objetivo sobre él, en tanto cumple con la idea de persona ausente pues se proyecta como un ente que nadie maneja. La izquierda del hemiciclo parece un reflejo invertido de lo que sucede en el ala derecha. Esto es interesante también para el análisis ideológico de la espacialidad en la novela. Si nos está diciendo que lo mismo que pasa en el ala izquierda pasa en el ala derecha, de lo que nos está hablando es de la disociación de las nociones clásicas respecto de la derecha y la izquierda en el espectro político. Ese dilema las disocia y logra el efecto de legitimidad de la democracia. Lo único que hay es inversión de sentidos, no oposición. Esta no es una novela que se pueda analizar desde el punto de vista narratológico. Lo que tenemos es un texto híbrido que conjuga el ensayo, la escritura historiográfica y el efecto de la espectacularización. El texto aprovecha la ficcionalidad pero la narratividad que tiene esta novela está muy condensada y contaminada por otras escenas discursivas. Tenemos que buscar otras herramientas para analizarla. Más adelante en el texto, tendremos nuevamente a Carrillo, con el carácter épico, al decir no y enfrentarse a los secuestradores, lo que implica también desmontar el golpe. Oponerse es propio de un héroe, de estos héroes del fracaso que venimos analizando y que, según el paratexto de Enzensberger, son parte del proceso que lleva el fin de una dictadura hacia el comienzo de una democracia. Se trata de héroes cuyas armas han sido la inteligencia y la cautela. Nunca pronunciaron frases gloriosas, más bien se distinguieron por su tacto y su prudencia. Enzensberger comienza su lista con Nikita Kruschev, el funcionario de Stalin que tuvo el coraje de revelar los crímenes de su predecesor. Los “héroes de la retirada” provienen de las dictaduras y un gran héroe de la retirada fue Adolfo Suárez, al haber planificado el tránsito hacia la democracia.
Por eso, tendremos que ver qué sucede con la idea de fracaso, porque a nivel estructural, esta obra también puede comprenderse como un éxito o un fracaso a nivel de género. Esta es otra de las preguntas que nos podemos hacer: ¿logra ser una novela?, ¿logra ser un ensayo? Quizá el narrador no resuelva el enigma, pero una de las hipótesis que presenta tiene que ver también con que aparece la defensa del escaño como metáfora de la democracia, y es allí, en ese topoi, que el texto parece legitimarse o estar del lado de Suárez y del rey; y, por ende, de la cultura de la Transición que lee en este sentido de defensa. Otra lectura que se sostiene va en línea con la estructura del texto, la manera en que formalmente está construido a partir de esta cuestión de la circularidad, pero también del fracaso como un género. El no poder definir genéricamente de qué manera se dice el golpe, también implica un fracaso en la cultura de la Transición.
Conclusiones: “Esos escaños vacíos”
Con esta cita que antecede tenemos otra metáfora, la del desierto. Como sabemos hay un secreto de sumario sobre el intento del golpe; esto implica que deben pasar 50 años del hecho o 25 años desde que mueren todos los protagonistas para poder abrir los archivos. Por esta razón, no se encuentra demasiado material historiográfico que trabaje sobre esos documentos, y entonces es ahí cuando se hace mucho más presente el uso de la imaginación, con la única fuente de la grabación que no se emitió en directo. Tenemos una edición de lo que pasó, testigos y algunos informes pero hay otra cuestión y es que cuando se libera a los diputados, la condición que ponen los golpistas es que no hubiera prensa, ni se le sacaran fotos. Por eso, la “retirada” se interpreta como otro secreto de sumario, porque no tenemos información sobre cómo fue ese pacto de la salida. De ahí vienen también las sospechas de un golpe armado por el propio rey y es este trasfondo el que da lugar a los recursos ficcionales.
Para poder imaginar y escribir esta novela, el punto de partida es la grabación, lo que la cámara va siguiendo. Por eso vuelvo al efecto de la cámara lúcida, a partir del cual resulta interesante la observación de las anatomías, porque a la vez comprenden tropologías, todas estas metáforas biológicas que fuimos analizando y que suponen que el ejercicio de escritura tiene que ver con lo semiótico, con lo fisiológico, con la observación y con la mirada
El derrotero argumentativo que sostiene esta tesis y que tiene el centro en esa placenta del golpe, es decir, en la previa al golpe que da, luego, con la figura emergente de Suárez, está conectado también con la manera como se diseña intelectualmente ese golpe. Por eso es muy importante todo el espacio textual que se le dedica al presidente. El narrador sostiene que se ganó el odio de todos y que este héroe estaba intentando iniciar cambios y generó la insubordinación de todos los sectores. Por eso habla de la placenta, lo que es muy importante como metáfora biológica.
En las partes 4 y 5, se sitúa específica y espacialmente el Congreso de los Diputados. El ala izquierda oficia de escenario y acompaña el paratexto: “en la tarde del 23 de febrero”. Ya no es, en general, el 23 de febrero. Va de lo macro a lo micro. En estas partes va hacia lo particular. Ahí se va generando el palimpsesto. Vamos destapando, y parece que ese centro neurálgico es la legitimidad de la democracia y, por lo tanto, el porqué del golpe no se explicita. Es decir, son una serie de construcciones hipotéticas para no llegar nunca a una explicación unívoca. No se trata tanto de los datos que nos pueda dar ese archivo visual, sino más bien del discurso que interpreta. Los datos también son construcciones, en última instancia. De ahí viene ese gesto metanarrativo de la historia, del cual Cercas es claramente consciente. De lo que se trata acá es de generar, en ese relato real, una construcción interpretativa del golpe. Esa ficción autoral que se pretende construye una mirada hermenéutica entre la descripción, la narración y la argumentación. La más fuerte tiene que ver con ese centro que es el argumentar, porque ahí construyen relaciones de causa-consecuencia, definiciones y disociación de las nociones, recursos que tienen que ver con un hilo argumentativo más que narrativo y que apuesta a tratar de convencernos a nosotros, los lectores. Es un dispositivo que nos intenta convencer y que opera la cultura de la Transición. La matriz argumentativa, que también tiene una semántica en el texto, supone también que veamos esa construcción en términos de una suerte de hiato, una situación de espera que tiene que ver con la tensión de este trípode en el Congreso de los Diputados. El punto focal está situado desde el adentro, no desde el afuera. Es el adentro lo que importa ahí. Es el efecto ficcional, la reconstrucción ficcional de algo que no parece ser un evento histórico porque nace mediado, como espectáculo. El narrador construye su propia perspectiva, su mirada. Lo vemos también en la matriz deíctica: ahí, allí, acá. La mano de quién está enunciando su propia mirada estará entrecruzada todo el tiempo por esta perspectiva de la mirada del narrador. No ve a los actores sino la mirada. Es la mirada del camarógrafo, además.
¿Por qué congelar este instante y no otro?, ¿por qué congela a este trípode heroico y no a otros?, ¿por qué esta perspectiva y no una perspectiva del golpe más general o de los que se ocultan bajo los escaños? Necesariamente ahí tenemos que tener en cuenta lo que le queda al narrador de lo que ve, lo que le interesa. Porque está lo que se muestra, pero es importante lo que a él le sirve para construir su perspectiva, que es el aspecto autobiográfico. Ese es el punctum, lo que le queda a él. Esta idea de llevar a sí mismo la comprensión de ese evento histórico que nace mediado a golpe de pantalla. Por eso su anclaje se observa cuando dice “esa es la imagen, ese es el gesto diáfano que contiene muchos gestos” (p. 189). Suárez en la antonomasia, es el modelo de lo humano, de la contradicción y del error. Es el modelo de la democracia.
El narrador ahí se plantea claramente como un narrador que se pretende subjetivo y necesita posicionarse en ese lugar. Este ethos tiene que ver con la invención autobiográfica, en especial con la figura del propio padre. Esto lo vemos en la cuarta parte: “Todos los golpes, el golpe” a partir de la antonomasia. El modelo del golpe se da desde esa individualidad, que vimos en la metáfora de la placenta, hasta la idea de personaje colectivo. Ahora se procede de lo macro a lo micro, lo que le va a permitir esta emergencia de la ficción autobiográfica desde el adentro con estas contrafiguras, estos antagonistas que se repliegan en el afuera puesto que se enfoca en su propia vida en tanto ethos autoral. En el afuera nos encontramos entonces con Milans del Bosch, en Valencia, la parte más cruda, en la que aparecen los tanques en la calle. Y Armada, que conecta con el rey.11 Están esperando las órdenes, en especial, las del rey. El adentro y el afuera se disocian. Seguimos con la perspectiva desde el adentro, pero empieza a aparecer el afuera. Ahí nos damos cuenta de que aparece una escena in media res, en la que ya no hay ninguna imagen, no se traduce ninguna imagen, se va a negro y nos hace preguntarnos por qué se corta.
La cuarta parte es una reflexión intelectual acerca de cómo contar el golpe, de cómo pensarlo. Es más intelectual que un intento de traducción como venía siendo. Aparece la idea de develar de a poco el enigma, que tiene que ver con la manera como se dio la conspiración y como se ejecutó el golpe. Ese parece ser el gran enigma que no tiene respuesta, y al no tener respuesta aparece la novelería. La puesta del hecho en imaginación. Eso nos va a llevar a la quinta parte, que tiene que ver con el juego interdiscursivo respecto de la ficción, a partir de la obra de Rossellini. En esa operación ya empieza la construcción ficcional, ya no hay un referente histórico. Son referentes de la cultura, y de la cultura cinematográfica, en la que no hay líder político. Esta última parte se centra en el final de la grabación. “Y al final, casi treinta y cinco minutos después de iniciada, la grabación se cierra con un torbellino de nieve”. Y de ahí, el narrador pasa a un registro evaluativo: “Suárez no fue un buen presidente del gobierno durante sus dos últimos años en el poder, cuando la democracia parecía empezar a estabilizarse en España, pero quizá era el mejor presidente con que afrontar un golpe de Estado” (p. 190). Acá tenemos otra vez —resistió, afrontó—: ¿cómo se desarticuló el golpe de Estado?, ¿por Suárez o por el rey? Entramos en la ambigüedad nuevamente. El texto sigue con la liberación de los secuestrados, otro gesto anatómico que tiene que ver con el casi abrazo que se dan Suárez con Armada, el mismo que estaba diagramando y yendo a la Zarzuela a convencer al rey se abraza con Suárez. Una lectura que no es una lectura política: es hiperromántica, se acerca más al registro erótico que al documental. El narrador busca asentar esta idea del pacto pero el texto revela que Suárez desconocía las intenciones de Armada. Ese abrazo no se apoya en un pacto de conciliaciones ni de perdones, sino en una ficción, en la perspectiva individual que cada uno tiene. Eso es lo que el texto, desde su forma, desmonta. Por un lado, está lo que argumenta y, por otro, lo que muestra con la forma. De la forma que tiene este texto, podemos argumentar que fue el rey quien, al no recibir a Armada, frena la intención del golpe. Finalmente, sí muestra ese casi abrazo que se dan, pero en realidad uno cree una cosa y el otro cree otra cosa.
Con ese abrazo emerge la fuerza paradójica del texto respecto de la política. Dice:
cuya verdadera respuesta es la propia pregunta. A menos que el reto que me planteé al escribir este libro, tratando de responder mediante la realidad lo que no supe y no quise responder mediante la ficción fuera un reto perdido de ante mano y que la respuesta a esa pregunta, la única respuesta posible a esa pregunta sea una novela. (p. 200)
La resolución del género tampoco queda clara, en ese realismo moral. Ahí aparece esta figura del héroe y del padre del narrador: “Lo entendí. Creo que esta vez lo entendí. Y por eso unos meses más tarde, cuando su muerte y la resurrección de Adolfo Suárez en los periódicos formaron una última simetría” (p. 200). Desde el texto mismo se plantea esta cuestión de las simetrías:
la última figura de esta historia, yo no pude evitar preguntarme si había empezado a escribir este libro no para intentar entender a Adolfo Suárez o un gesto de Adolfo Suárez sino para intentar entender a mi padre, si había seguido escribiéndolo para seguir hablando con mi padre, si había querido terminarlo para que mi padre lo leyera y supiera que por fin había entendido, que había entendido que yo no tenía tanta razón y él no estaba tan equivocado, que yo no soy mejor que él, y que ya no voy a serlo. (p. 203)
Para cerrar, hay un punto de fuga al terreno de la autofiguración biográfica, como si la historia fuese un punto de vista sobre la construcción del ethos narrativo que está fundado sobre los efectos de genericidad del discurso social como lo narrable y lo argumentable de una contemporaneidad que aún busca construir lugares de memoria
Citas
Adam, J. y Heidmann, U. (2004). Des genres á la généricité. L’exemple des contes (Perrault et les
Grimm). Langages, 38(153), 62-72.
Aguilar, P. (2010). Memoria y olvido de la guerra civil española. Alianza.
Angenot, M. (2010). El discurso social. Siglo XXI.
Arfuch, L. (2003). Cultura y crisis: intersecciones. Argumentos.
Arfuch, L. (2016). El giro afectivo. Emociones, subjetividad y política. DeSignis, (24), 245-254.
Baby, S. (2013). Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982). Casa de Velázquez.
Barthes, R. (2008). Mitologías. Siglo XXI.
Barthes, R. (1994). “El discurso de la historia”. El susurro del lenguaje (pp. 163-177). Paidós.
Barthes, R. (2009). La cámara lucida. Paidós.
Cercas, J. (2009). Anatomía de un instante. Mondadori.
Enzensberger, H. (1997). “Magnus Die Helden des Rückzugs” [Los héroes de la retirada]. ZickSak (pp. 55-63). Surkamp.
Escolar, I. (Coord.) (2013). “El fin de la España de la Transición”. Cuadernos de Eldiario.es, 1.
Gallego, F. (2008). El mito de la Transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977). Crítica.
Hirsch, M. (1997). Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Harvard University Press.
Labrador, G. (2017). Culpables por la literatura. Imaginación política y contracultura en la transición española (1968-1986). Akal.
Martínez, G. (Comp.) (2012). CT o la Cultura de la Transición: Crítica a 35 años de cultura española. Debolsillo.
Montoto, M. y Vázquez, A. (2013). El muerto no estaba tan sano. La desafección respecto al sistema político español actual. Algunas aportaciones. Actas Congreso Sociología Federación Española de Sociología.
Ros Ferrer, V. (2020). La memoria de los otros. Relatos y resignificaciones de la Transición española en la novela actual. Iberoamericana Vervuert.
Vilarós, T. (1998). El mono del desencanto. Una crítica cultural de la Tansición española (1973-1993). Siglo XXI.
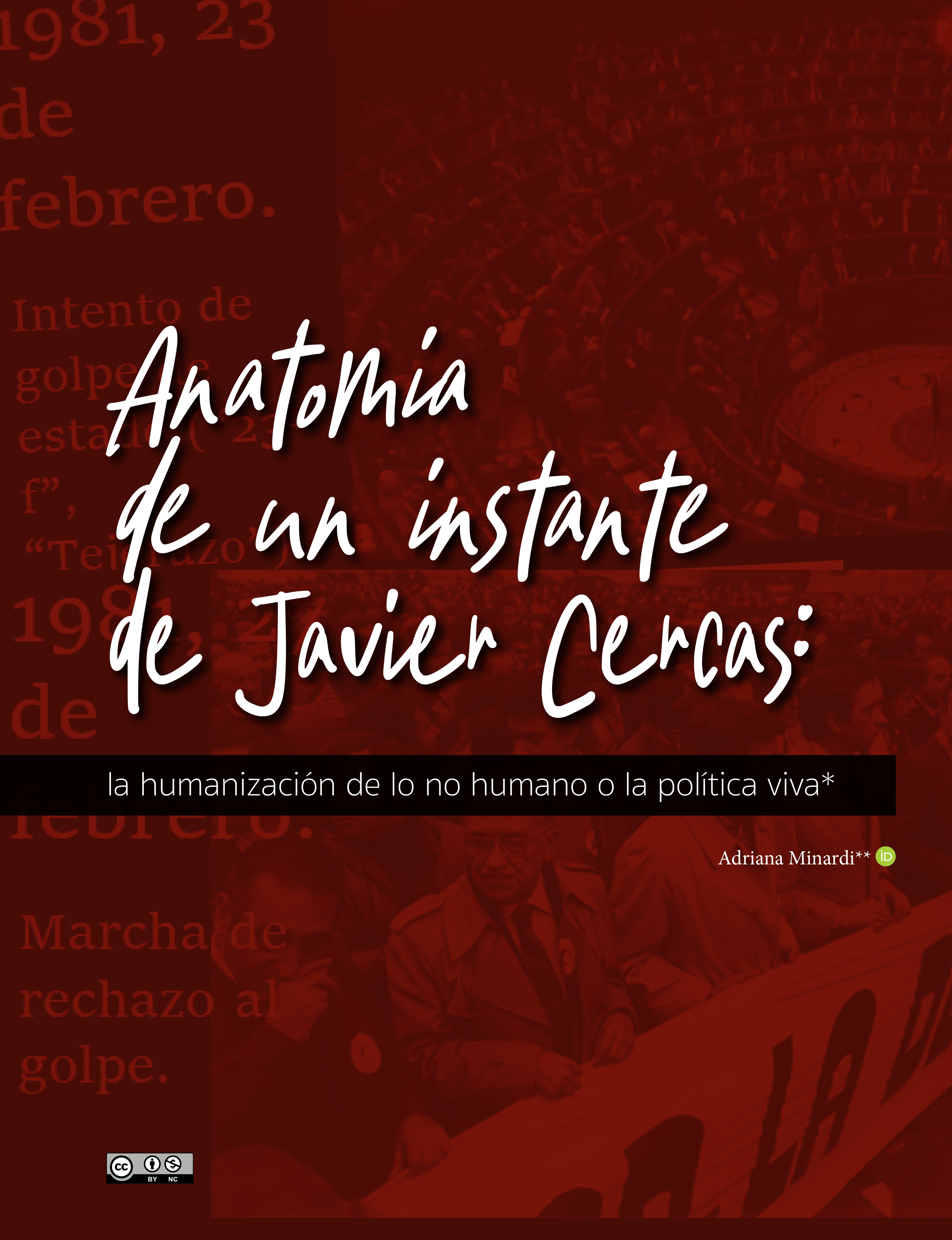
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Adriana Minardi

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Todo el trabajo debe ser original e inédito. La presentación de un artículo para publicación implica que el autor ha dado su consentimiento para que el artículo se reproduzca en cualquier momento y en cualquier forma que la revista (pensamiento), (palabra)...Y obra considere apropiada. Los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la opinión de la revista, ni de su editor. La recepción de un artículo no implicará ningún compromiso de la revista (pensamiento), (palabra)...Y obra para su publicación. Sin embargo, de ser aceptado los autores cederán sus derechos patrimoniales a la Universidad Pedagógica Nacional para los fines pertinentes de reproducción, edición, distribución, exhibición y comunicación en Colombia y fuera de este país por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet o cualquier otro medio conocido o por conocer. Los asuntos legales que puedan surgir luego de la publicación de los materiales en la revista son responsabilidad total de los autores. Cualquier artículo de esta revista se puede usar y citar siempre que se haga referencia a él correctamente.