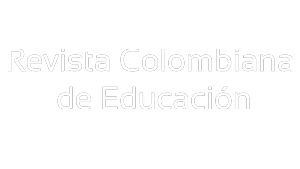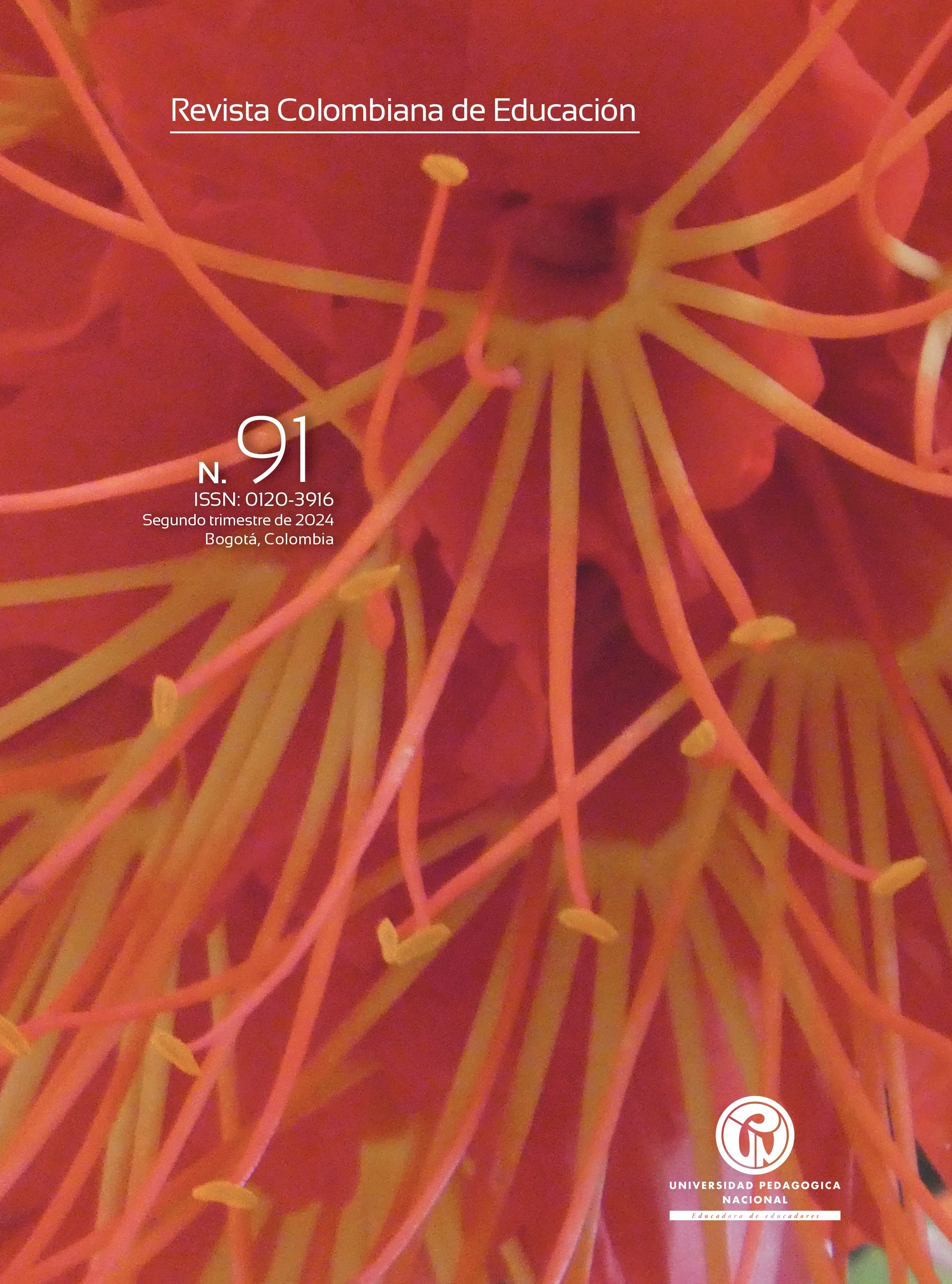Golpe de Estado en Chile: perspectivas e interacciones en clase de historia
DOI:
https://doi.org/10.17227/rce.num91-16521Palabras clave:
clase, historia, perspectiva histórica, interacciónResumen
Este artículo de investigación identificó las perspectivas históricas que emergen en las interacciones profesor-estudiantes sobre las fuentes históricas llevadas al aula para estudiar el golpe de Estado en Chile. Por lo tanto, el corpus se obtuvo de la filmación de clases en tres cursos de secundaria, sobre el cual se realizó el respectivo análisis dialógico del discurso. Los resultados muestran que emergieron perspectivas tanto monológicas como dialógicas y se cuestiona que el abordaje de un tópico controversial haga emerger per se diferentes perspectivas, resaltando el papel del docente para lograrlo. Igualmente, se identificaron tres estrategias de enseñanza para promover la emergencia de diferentes perspectivas en el aula, así como las construcciones discursivas empleadas por profesores y sus estudiantes para distanciarse o tomar posición frente al tema controversial. Finalmente, se invita a continuar indagando acerca de cómo promover la formación de jóvenes aprendices autónomos y críticos frente a temas controversiales en la clase de historia.
Descargas
Recibido: 26 de abril de 2022; Aceptado: 12 de enero de 2023
Resumen
Este artículo de investigación identificó las perspectivas históricas que emergen en las interacciones profesor-estudiantes sobre las fuentes históricas llevadas al aula para estudiar el golpe de Estado en Chile. Por lo tanto, el corpus se obtuvo de la filmación de clases en tres cursos de secundaria, sobre el cual se realizó el respectivo análisis dialógico del discurso. Los resultados muestran que emergieron perspectivas tanto monológicas como dialógicas y se cuestiona que el abordaje de un tópico controversial haga emerger per se diferentes perspectivas, resaltando el papel del docente para lograrlo. Igualmente, se identificaron tres estrategias de enseñanza para promover la emergencia de diferentes perspectivas en el aula, así como las construcciones discursivas empleadas por profesores y sus estudiantes para distanciarse o tomar posición frente al tema controversial. Finalmente, se invita a continuar indagando acerca de cómo promover la formación de jóvenes aprendices autónomos y críticos frente a temas controversiales en la clase de historia.
Palabras clave:
clase, historia, perspectiva histórica, interacción.Abstract
This research article identified the historical perspectives that emerge in teacher-students interactions regarding historical sources brought to the classroom to study The Coup d’État in Chile. For that reason, the corpus was obtained from class recordings in three high school courses, upon which the respective Dialogical Discourse Analysis was conducted. The results show that both monological and dialogical perspectives emerged, questioning that the approach of a controversial topic makes different perspectives emerge, highlighting the role of the teacher in achieving this. Similarly, three teaching strategies were identified to promote the emergence of different perspectives in the classroom, as well as the discursive constructions used by teachers and their students to distance themselves or take a position on the controversial topic. Finally, there is an invitation to continue investigating on how to promote the formation of young, autonomous and critical learners regarding controversial topics in history class.
Keywords:
class, history, historical perspective, interaction.Resumo
Este artigo de pesquisa identificou as perspectivas históricas que emergem nas interações professor-aluno sobre as fontes históricas trazidas para a sala de aula para estudar o Golpe de Estado no Chile. Portanto, o corpus foi obtido a partir da filmagem de aulas em três cursos do ensino médio, sobre os quais foi realizada a respectiva Análise Dialógica do Discurso. Os resultados mostram que tanto a perspectiva monológica quanto a dialógica emergiram e questiona-se que a abordagem de um tópico controverso faz emergir diferentes perspectivas, destacando o papel do professor para alcançá-lo. Da mesma forma, foram identificadas três estratégias de ensino para promover o surgimento de diferentes perspectivas em sala de aula, bem como os traços discursivos utilizados por professores e seus alunos para se distanciarem ou se posicionarem sobre o tópico controverso. Por fim, convida-se a continuar indagando sobre como promover a formação de jovens aprendizes autônomos e críticos diante de tópicos controversos na aula de história.
Palavras-chave:
aula, história, perspectiva histórica, interação.Introducción
La historia es una ciencia interpretativa, pues concibe que el hecho histórico puede analizarse desde diferentes perspectivas (Belvedresi, 2020; Chapman, 2017). En este sentido, es polifónica, ya que permite la coexistencia de múltiples voces al abordar un evento histórico (Burke, 2010). Estas voces se manifiestan a través de diferentes géneros discursivos (Bajtín, 1999). Uno de ellos es la clase de historia, donde suelen surgir debates (King, 2019; Zapata et al., 2019). Diversos autores (Voet y Wever, 2017; Wansink et al., 2019) plantean que la alfabetización en la clase de historia debe orientarse hacia el análisis de las fuentes y perspectivas utilizadas para comprender los hechos históricos.
Al respecto, mientras algunos autores argumentan que en la clase de historia se deben abordar temas controvertidos, definidos como cuestiones que suscitan fuertes emociones y dividen opiniones (Huddleston y Kerr, 2017), con el fin de promover la aparición de distintas perspectivas (Hand y Levinson, 2012; Moreno y Monteagudo, 2019), otros encuentran que al tratar estos temas, los profesores tienden a presentar solo una perspectiva (Chapman, 2017; Flensner, 2020; Ho et al., 2017).
Al analizar las clases de historia en Chile, Manghi (2013) y Manghi y Badillo (2015) observaron que en ese espacio se desplegaban géneros discursivos como el relato histórico y los explicativos. Sin embargo, según Coffin (2004), ninguno de estos géneros presenta planteamientos resultado de la consideración de diferentes perspectivas. Esto es precisamente lo que pretende indagar este trabajo.
Tan importante como considerar diferentes perspectivas es que tanto los profesores como los estudiantes adopten una postura frente al hecho histórico. En un estudio realizado por Wansink et al. (2018), se grabaron las clases de profesores que abordaron tanto temas poco controvertidos (Revolución holandesa) como controvertidos (holocausto del pueblo judío). Los investigadores identificaron los momentos en que los docentes y los estudiantes tomaban posición frente al tema estudiado. Observaron que, al tratar temas poco controvertidos, los profesores presentaban sus propias opiniones y alentaban a los estudiantes a hacer lo mismo. No obstante, esta práctica disminuía al tratar temas controvertidos. En dicho estudio, los investigadores no identificaron las huellas y construcciones discursivas empleadas para expresar una posición en relación con los temas estudiados.
Oteíza et al. (2015), desde una perspectiva dialógica basada en el sistema de valoración de la lingüística sistémico funcional y en los conceptos de gravedad y densidad semántica de la teoría de códigos de legitimación, llevaron a cabo un estudio para comprender cómo, en dos aulas, profesores y estudiantes interactuaban y construían significados relacionados con la violación de los DD. HH. durante la Dictadura en Chile. Los resultados mostraron que uno de los profesores daba prioridad a la presentación de posturas éticas y emocionales que reproducían la perspectiva oficial sobre el golpe de Estado, y su discurso se caracterizaba por el uso de expresiones que enfatizaban las experiencias subjetivas. El otro profesor, en cambio, priorizaba el enfoque de la temática desde el punto de vista de los conceptos disciplinares, lo que permitía desarrollar memorias alternativas o contramemorias. Estas interacciones analizadas por los investigadores no surgieron a partir del abordaje de fuentes históricas.
El presente estudio analizó las interacciones entre profesores y estudiantes en una clase de historia cuando abordaron fuentes relacionadas con el tema controvertido del golpe de Estado de 1973 en Chile. Esto se realizó considerando los siguientes elementos: en los estudios revisados, no se identificaron las huellas y construcciones discursivas mediante las cuales los profesores y estudiantes tomaban posición frente a eventos controversiales; las interacciones en la clase de historia analizadas no surgieron del trabajo con fuentes, una práctica que contribuye significativamente a la alfabetización histórica (Barton, 2018; Hover et al., 2016). Finalmente, no está claro si el estudio de temas controversiales favorece o no la aparición de diferentes perspectivas para su comprensión. A partir de lo anterior, esta investigación buscó responder a las siguientes preguntas:
» ¿Las interacciones entre profesores y estudiantes generadas alrededor del trabajo con fuentes relacionadas con un tema controvertido ¿tienden a privilegiar solo una voz o perspectiva, o permiten la emergencia de diferentes perspectivas?
»Si emergen diferentes posturas o voces, ¿qué tipo de estrategias podrían facilitarlas?
»¿Cuáles son las huellas y construcciones discursivas que evidencian la toma de posición de profesores y estudiantes frente al tema controvertido?
Marco conceptual
Esta investigación adoptó un marco sociocultural interdisciplinario, considerando tanto elementos propios de la historia y su aprendizaje, particularmente su concepción polifónica del hecho histórico (Burke, 2010), como del análisis dialógico del discurso (Ávila y Medina, 2012; Larraín y Medina, 2007; Medina, 2014). Se tomaron conceptos propios de la tradición dialógica bajtiniana, como los de polifonía (Bajtín, 2017) y voz (Bubnova, 2006), así como el de género discursivo (Bajtín, 1999), para entender la clase de historia como un espacio en el que convergen diferentes perspectivas o voces sobre temas controvertidos.
La historia, disciplina interpretativa y polifónica
La historia como disciplina interpretativa concibe que el hecho histórico puede abordarse desde diferentes perspectivas (Belvedresi, 2020; Chapman, 2017). De acuerdo con Stradling (2003), a partir de los años setenta emergieron con mayor intensidad relatos históricos desde la perspectiva de grupos que habían recibido menor atención, como las mujeres y las minorías (Chávez-Moreno, 2021; Goody, 2021).
Esta manera de concebir la historia como una disciplina que da voz a diferentes grupos es lo que Burke (2010) denomina historia polifónica, concepto pertinente para esta investigación, dado su propósito de identificar la posible emergencia de diferentes voces cuando se aborda un tema controvertido en clase (Hand y Levinson, 2012; Moreno y Monteagudo, 2019), o si se tiende a presentar solo una perspectiva histórica (Chapman, 2017; Flensner, 2020; Ho et al., 2017).
En ese sentido, las investigaciones sobre la alfabetización histórica señalan que una de las labores del docente en clase debe orientarse hacia la identificación y el análisis de diferentes perspectivas (Voet y Wever, 2017; Wansink et al., 2019), que pueden emerger de las fuentes históricas (Hover et al., 2016).
De acuerdo con lo señalado, este estudio entiende la clase de historia como un género discursivo (Bajtín, 1999) que privilegia el trabajo con fuentes, además de un espacio de interacción en el que podrían surgir diferentes perspectivas sobre un evento controvertido que podrían entrar en tensión.
Género discursivo y tensión dialógica en la clase de historia
El término género discursivo se entiende desde la concepción según la cual, en cada esfera social de interacción, se participa a través de prácticas discursivas que la cultura ha configurado como las más adecuadas. Cada género impone aspectos temáticos, composicionales y de estilo, a través de los cuales se buscan alcanzar propósitos sociales específicos. En cada esfera social en la que se actualizan las prácticas discursivas, el sujeto escoge, de entre las múltiples posibilidades, aquellos enunciados y formas más apropiados en función de las condiciones sociohistóricas, contextuales y del interlocutor, lo que indica la función de cada participante en la interacción (Bajtín, 1999).
Los diferentes puntos de vista que existen sobre un mismo evento son concebidos como voces (Bajtín, 1999; Bubnova, 2006). Cuando estas sostienen perspectivas opuestas, se está en presencia de tensiones dialógicas (Ávila y Medina, 2012), en las que las voces buscan promover su perspectiva y posicionarse frente a otras interpretaciones (Larraín y Medina, 2007).
De acuerdo con King (2019) y Zapata et al. (2019), la clase de historia es un espacio en el que surgen perspectivas controversiales que compiten, ya que en ella se estudian temas susceptibles de ser interpretados desde perspectivas que pueden ser opuestas (Voet y Wever, 2017; Wansink et al., 2019).
Al considerar que el trabajo con fuentes hace un importante aporte a la alfabetización histórica (Barton, 2018; Hover et al., 2016), parte del trabajo desarrollado por los docentes consistirá en apoyar a los estudiantes en identificar las perspectivas que pueden existir sobre el evento histórico, ver cómo influyen en su comprensión y hacer explícitas las tensiones que subyacen entre ellas (Britt y Aglinskas, 2002).
Además de orientar a los estudiantes para que identifiquen las perspectivas y tensiones frente a los eventos históricos, la alfabetización histórica pretende que los estudiantes desarrollen posturas frente a los eventos que estudian, lo que contribuye a que se involucren en los procesos democráticos (Wansink et al., 2018). En este sentido, desde el análisis dialógico del discurso es poco lo que se conoce acerca de las estrategias y construcciones discursivas con las que estudiantes y profesores materializan su subjetividad y toman posición frente a eventos históricos en medio de interacciones discursivas.
Metodología
Se presenta un estudio cualitativo que empleó el análisis dialógico del discurso, en adelante ADD (Ávila y Medina, 2012; Larraín y Medina, 2007; Medina, 2014), para analizar las interacciones profesor-estudiantes, haciendo uso de fuentes históricas, cuando abordaron la unidad “El quiebre de la Democracia y la Dictadura militar”, estudiada en el currículum chileno en tercer año de secundaria.
El corpus se obtuvo de tres cursos de historia compuestos por 90 personas: 87 estudiantes y 3 profesores. Dos cursos eran de colegios subvencionados y uno de un colegio particular. Se filmaron 25 clases para un total de 30 horas de grabación.
Tanto los profesores como los directivos de los colegios y los apoderados de los estudiantes firmaron un consentimiento autorizando las grabaciones en video. Los estudiantes firmaron un asentimiento informado autorizando ser filmados.
Análisis
Las clases grabadas fueron transcritas por dos estudiantes de maestría en historia. El primero transcribió las del profesor 1, el segundo las de la profesora 2. De las ocho clases de la profesora 3, las cinco primeras fueron transcritas por el primer historiador y las cinco últimas por el segundo, haciendo que dos de esas clases fueran transcritas por ambos. Con la información de esas dos clases, se calculó el porcentaje de acuerdo con el uso de las fuentes en clase, que fue del 79%.
La clasificación de las fuentes históricas que podrían encontrarse durante el desarrollo de las clases se hizo según la definición de Hover et al. (2016), que distingue entre fuentes escritas por historiadores (textos de historiadores); fuentes en video (imágenes en movimiento de la época, testimonios en video, discursos orales); fuentes documentales (cartas, discursos escritos, resultados electorales); artefactos (vestuario, objetos, pinturas); otras (tabla 1).
ADD. Categorías para construir las voces y pesquisar las huellas discursivas
Identificadas las fuentes, se analizó si, con base en ellas, se generaban interacciones profesor-estudiantes. Cuando esto ocurría, se seleccionaban dichos fragmentos para ser analizados desde el ADD.
Este análisis, que investiga cómo se inscribe la subjetividad en el discurso, permite identificar si las interacciones tienden a ser monológicas (solo emerge una voz) (Ávila y Medina, 2012; Wells, 2007) o dialógicas (emergen diferentes voces) (Ávila y Medina, 2012; Bubnova, 2006; Wells, 2007), operacionalizando así el principio de la polifonía de Bajtín (2017) y de tensión dialógica (Ávila y Medina, 2012).
El ADD ofrece categorías conceptuales resignificadas desde un enfoque bajtiniano (Larraín y Medina, 2007) -sujeto del enunciado, locutor y enunciadores- y reelaboradas a partir de la teoría de la enunciación (Ducrot, 1986; Kerbrat-Orecchioni, 1993), que pueden identificarse en los enunciados.
El sujeto del enunciado es el centro de referencia desde el cual se construye el enunciado. El locutor es a quien se le atribuye la responsabilidad material del enunciado y presenta los puntos de vista que existen sobre un tema determinado, adhiriendo o distanciándose del enunciador. Los enunciadores son las voces o tomas de posición que emergen en el enunciado; pueden diferir entre sí, confiriéndole al enunciado su carácter polifónico y su tensión entre las diferentes voces.
Para este trabajo, el concepto dialógico enunciador se asimiló al concepto histórico de perspectiva (Burke, 2010; Chapman, 2017), ya que ambos se refieren a puntos de vista diferentes desde los cuales se puede concebir una temática, en este caso, el golpe de Estado de 1973 en Chile.
Las huellas discursivas pesquisadas, a través de las cuales cada enunciador emergía en los enunciados, fueron:
» Deícticos: expresiones cuyo significado emerge solo a través del contexto en el que ocurre la enunciación (Otaola, 2006).
» Pronombres personales: personas gramaticales inscritas en el discurso (RAE, 2005).
» Nominalizaciones: expresiones referidas a personas o entidades tratadas como tales; emergen en pronombres, sustantivos, nombres propios y expresiones nominales.
» Subjetivemas: expresiones que remiten a juicios de valor de quien enuncia (Kerbrat-Orecchioni, 1993).
» Modalidades: expresiones para construir la actitud y valoración del sujeto hacia lo enunciado. En este trabajo se acogieron las propuestas de Álvarez (2004) en las siguientes categorías: aléticas (indican que algo es probable o posible); deónticas (indican que algo debe hacerse, que está prohibido o para lo que debe solicitarse permiso) (Teberosky y Jarque, 2016); epistémicas (refieren a estados mentales o de construcción de conocimiento) y apreciativas (expresiones para emitir juicios de valor sobre objetos, hechos o procesos).
Resultados
En diferentes clases fueron empleadas fuentes, pero su uso no siempre generó interacciones verbales (tabla 1).
Fuente: elaboración propia con base en la clasificación de fuentes históricas de Hover et al. (2016).
Tabla 1: Interacción y tipos de fuentes
Grupo n.o
Total clases /Clases con fuentes e interacción
Tipos de fuentes empleadas en clase
Escritas por historiadores
Videos
Documentos
Artefactos
Otras
1
8/3
7
1
2
1
2
2
9/7
0
3
1
0
6
3
8/2
0
1
2
0
0
A continuación, se analizan las interacciones que caracterizaron a cada curso.
Curso 1
Se filmaron ocho clases en las que se presentaron 13 fuentes. Solo en tres de ellas se produjeron interacciones basadas en estas fuentes. A pesar de que los textos escritos por historiadores fueron los más utilizados, no dieron lugar a interacciones.
En este grupo, las interacciones se dividieron en monológicas y dialógicas. La primera interacción se centró en una obra de arte (tabla 2); la segunda, en una imagen publicitaria (tabla 3).
Fuente: elaboración propia.
Tabla 2: Interacción 1. Fuente: artefactos
1
P: (…) Entonces Ramona Parra rescata el trabajo de Roberto Matta, de “El primer gol chileno” y hace
2
un mural en La Granja en el año 71. ¿Qué va a decir “El primer gol del pueblo chileno”? ¿a qué hará
3
referencia Matta?
4
E2: Como a las elecciones.
5
P: ¿Cuál será este primer gol?
6
E3: Cuando ganaron las elecciones.
7
P: ¿Qué elección?
8
E3: De Allende. Fue un golazo.
9
P: Fue el primer triunfo de un socialista, y el socialismo ¿a quién representaba?
10
VE: Al pueblo.
11
P: A los sectores populares ¿cierto?, a los sectores populares, a los trabajadores, campesinos, al mundo
12
popular. Entonces, este “primer gol del pueblo chileno”, representa justamente, como muy bien señala,
13
al triunfo de Allende. Era un golazo, sin duda.
P: Profesor. E: Estudiante. VE: Varios estudiantes hablando. ED: Estudiante Desconocido. L: Línea de transcripción.
El sujeto del enunciado en esta interacción verbal gira en torno al significado de la obra de Roberto Matta en el contexto de Chile en la década de 1970. Se trata de una interacción monológica, ya que solo se construye una voz o perspectiva: la obra de Matta representa el triunfo de Allende. Dado que solo hay un enunciador, no existe tensión dialógica y los locutores se adhieren a esa voz.
La perspectiva se construye desde una modalidad epistémica, con preguntas planteadas por el locutor-profesor que apuntan a que los estudiantes identifiquen que la obra representa algo más que un gol (L2-3, “¿qué va a decir...?”, “¿A qué hará referencia Matta?”). El locutor E2 responde empleando un adverbio para disminuir el grado de certeza de lo que dirá, seguido de un artículo indefinido en tercera persona plural que, junto al nominal, remarca lo general de su respuesta (L4, “... como a las elecciones”). La respuesta del locutor E3 introduce un sujeto indeterminado, mediante un verbo en tercera persona plural que utiliza el mismo artículo indefinido y el nominal usado por E2, lo que impide identificar a qué elección se están refiriendo (L6, “cuando ganaron las elecciones”).
Ante las respuestas imprecisas, el profesor plantea una pregunta (L7) que lleva al estudiante a usar un nominal propio. Luego, continúa modalizando apreciativamente con un subjetivema positivo (L8, “Allende. Fue un golazo”), dejando en claro que ha logrado identificar el carácter metafórico de la obra. En ese momento, emerge explícitamente la perspectiva a la que se adhiere el locutor E3.
El profesor resalta lo correcto de esa interpretación a través del uso de subjetivemas adverbiales (L12-13, “(...) representa justamente, como muy bien señala, el triunfo de Allende”), y finaliza adhiriéndose a la perspectiva, empleando el mismo subjetivema de E3, seguido de otro igualmente apreciativo (L13, “Era un golazo, sin duda”).
Fuente: elaboración propia.
Tabla 3: Interacción 2. Fuente: otro
1
P: Aparece la imagen de una señora, eh, pudiente ¿cierto?, no sé si se alcanza a ver con mayor, eh (…)
2
“Los que estaban con el paro, hoy están contra el consumo popular”. Afiche de la época. Será una imagen
3
que busca, ¿qué busca? ¿Resaltar el papel de la élite o están ahí haciendo una especie de mofa a la
4
élite?, ¿qué creen ustedes? La imagen muestra a una mujer ¿cierto?, con una cacerola. (…)
5
¿qué creen ustedes que simboliza la cacerola? más allá del ruido (…)
6
E5: Que es como simbolizar que estaban perjudicando a las familias y que era una forma
7
de ellos mostrarse.
8
P: Ya… Sí. Perooo eh, claro, de alguna manera, ehhh, ¿sí?
9
E6: Que al mostrar las ollas vacías se mostraba que no estaban pasando un buen momento
10
en cuanto a la alimentación.
11
P: No hay comida ¿cierto? No hay comida para echar a la olla. Ahora, eh, está también estudiado
12
que la élite no se murió de hambre ah, había mercado negro y se las arreglaron,
13
de hambre no murieron por lo menos.
En esta interacción, el sujeto del enunciado gira en torno a lo que representa un afiche publicitario, y emergen tres voces o perspectivas. 1) Resalta el papel de la élite durante las manifestaciones contra Allende. 2) Es una burla dirigida hacia la élite. 3) Representa a las familias que no tenían qué comer durante el gobierno de Allende. Las dos primeras perspectivas son planteadas por el profesor, y la tensión dialógica es mínima. La tensión aumenta entre la segunda y la tercera perspectiva, esta última planteada por los estudiantes.
La interacción inicia cuando el profesor sugiere dos perspectivas que pone en tensión empleando un disyuntivo (L3-4, “¿Resaltar el papel de la élite o están ahí haciendo una especie de mofa a la élite?”), y modaliza epistémicamente para que los estudiantes tomen posición (L3, “¿qué busca?, L4, ¿qué creen ustedes?; L5, ¿qué creen ustedes que simboliza la cacerola?).
Los locutores E5 y E6 plantean una perspectiva diferente: el afiche representa a las familias que, durante el gobierno de Allende, no tenían qué comer. Esta perspectiva se construye empleando un verbo en tercera persona plural que introduce un sujeto grupal desconocido, cuya acción se presenta a través de un subjetivema verbal negativo que afecta al nominal “las familias”, (L6, “...que estaban perjudicando a las familias”), quienes estarían siendo representadas por la fuente y recurren a los sartenes para visibilizarse. La construcción de esta perspectiva continúa con E6; su enunciado incorpora implícitamente el nominal al que hizo referencia E5 y lo complementa empleando una modalidad apreciativa negativa (L9-10; “...que no estaban (las familias) pasando un buen momento en cuanto a la alimentación”).
Frente a la tercera perspectiva, el locutor-profesor inicialmente parece adherir (L11; “No hay comida, ¿cierto? No hay comida para echar a la olla”); sin embargo, toma distancia y se adhiere a la segunda perspectiva que continúa construyendo, convirtiendo al nominal plural “las familias”, que había aparecido en los enunciados de E5 y E6, en un nominal singular: “la élite”, presentándolo ahora desde una modalidad apreciativa negativa (L12-13; “La élite no se murió de hambre…”, “…de hambre no murieron…”), usada para distanciarse de la tercera perspectiva y adherirse a la segunda.
Curso 2
Se filmaron nueve clases en las que se presentaron 10 fuentes. En siete clases hubo interacciones basadas en las fuentes. Las más empleadas fueron otras (tabla 1).
En este grupo, fueron comunes las interacciones dialógicas y la tensión entre las perspectivas. La primera interacción giró en torno al resultado electoral que situó a Allende como presidente (tabla 4); la segunda se originó a partir de las vivencias de miembros de las familias de los estudiantes que vivieron durante el golpe de Estado (tabla 5).
Fuente: elaboración propia.
Tabla 4: Interacción 3. Fuente: documentos
1
P: (…) D. si digo que el triunfo de la Unidad Popular fue una de las causas del Golpe y te estoy dando
2
una pista que es este porcentaje de votos, ¿qué puedes entender?
3
E12: Que en las elecciones del setenta se produjo la Ley de los tres tercios.
4
P: Bien. Que hubo tres tercios. ¿Qué significa eso?
5
E12: Que Allende ganó por un porcentaje mayor pero estrecho.
6
P: Muy bien. Por lo tanto, si bien fue “mayoría” (gesto de comillas), no fue mayoría absoluta. ¿Cuál sería?
7
E1: 50% + 1.
8
P: 50 % + 1, y tuvo 36,29 %, lo que significa que los otros dos tercios de la población no estaban con él y
9
lo más probable es que iban a empezar confrontamientos.
10
E2: Profe., no sé. Igual podría decir que no toda la gente que votó por Alessandri estaba descontenta
11
con Allende, porque Alessandri estaba al medio de los dos, o sea como Derecha e Izquierda.
12
P: Muy bien. Alessandri, siendo de la DC, estaba entre medio. Ahora bien, Allende, sabemos, radicalizó,
13
o sea, ya no solamente quiso hacer chilenización sino NACIONALIZACIÓN del cobre. Que fue mucho
14
más drástico, mucho más radical.
15
ED: ¿hay polarización?
16
P: Muy bien, creo que esa es la palabra clave “Polarización”. Distintos polos, tres tercios que querían
17
cosas distintas, y como gana Allende los otros dos tercios se quedan al margen y comienzan estos
18
conflictos.
19
ED: Una guerra fría en Chile.
20
P: Una guerra fría en Chile. Bien. Entonces, triunfo de la UP, lo que ustedes dijeron, Allende es electo
21
con un 36 % de los votos, a lo que se denomina la Política de los tres tercios, no tiene la mayoría absoluta
22
y el resto de la población manifestará su descontento.
El sujeto del enunciado en esta interacción verbal gira en torno a las consecuencias sociales y políticas que generó la elección de Allende. Emergieron dos voces o perspectivas: 1) los que no votaron por Allende, se le enfrentarán; 2) algunos de los que no votaron por Allende podrían estar de acuerdo con él. La primera perspectiva la apoya el locutor-profesora, mientras que la segunda la defiende el locutor E2. La tensión dialógica surge cuando E2 rechaza la perspectiva de la profesora.
La primera perspectiva comienza a construirse cuando hacen referencia al concepto de mayoría absoluta y continúa a través de una afirmación que evidencia la división política en la que se encontraba Chile (L8, “… los otros dos tercios de la población no estaban con él”). Posteriormente, utilizando una expresión alética precedida de un intensificador, la perspectiva se configura completamente al afirmar que, en la sociedad chilena, presentada a través de un verbo en tercera persona plural, habrá enfrentamientos (L9, “… lo más probable es que iban a empezar confrontamientos”). A esta perspectiva se adhiere el locutor-profesora.
La perspectiva anterior es cuestionada por el locutor E2, quien utiliza una expresión epistémica de duda (L10, “Profe, no sé”) y propone otra: algunos de los que no votaron por Allende podrían estar de acuerdo con él. Esta perspectiva se construye modalizando aléticamente con un verbo condicional (L10, “igual se podría decir…”), planteando otra interpretación según la cual algunos de los votantes de Alessandri podrían no tener diferencias con Allende (L10-11).
El locutor-profesora emplea un subjetivema para calificar positivamente la intervención de E2 (L12), pero sin adherir a esa voz. Más adelante retoma la primera perspectiva empleando un nominal plural, al que le atribuye intenciones diferentes a las de Allende, que genera conflictos en la sociedad chilena (L16-18, “Distintos polos, tres tercios que querían cosas distintas, y como gana Allende los otros dos tercios se quedan al margen y comienzan estos conflictos”). Luego, modaliza apreciativamente de forma negativa la elección de Allende para recalcar la primera perspectiva, a la que el locutor-profesora adhiere (L20-22).
Fuente: elaboración propia.
Tabla 5: Interacción 4. Fuente: otras
1
P: En su familia, ¿en algún momento se ha hablado del golpe del 73? (…)
2
E17: Cuando hablan de eso, mi papá y mi mamá se ponen a pelear.
3
P: ¿Por qué?, a ver se pone interesante. Polos opuestos, polarización (Risas). ¿Algún argumento que
4
entregue alguno de los dos?
5
E17: Bueno, mi papá no estaba aquí en Chile para el golpe.
6
P: Ya, perfecto. ¿Y tu mamá lo vivió acá?
7
E17: Sí. Mi mamá dijo que estaba todo desordenado y que al llegar, puso un orden en Chile.
8
P: Es interesante porque, obviamente, tu papá habla desde una visión un poquito más lejana, pero no
9
por eso es ilegítimo (…).
10
E19: Lo que me contaba mi abuela era como una mezcla de las dos partes. Decía que sufrieron mucho,
11
mucho, pero a la vez había más orden en el país. El tema de la delincuencia, decía.
12
P: A ver este concepto “Orden” (gesto de comillas) ¿cierto?, que también va a ser interpretativo. Porque
13
en Dictadura “Orden” (gesto de comillas), se estableció un toque de queda que se estipulaba que era
14
orden, aunque otra persona pueda decir que eso no es orden.
15
E19: Decía que no había la delincuencia.
16
P: El tema de la delincuencia obviamente pesa, porque tiene una connotación válida que quizás, pueda
17
ser para ti válida. A. y continuamos.
18
E7: En mi casa, mi abuelo es como una opinión más pacífica. La Dictadura, como dicen muchas
19
personas, es una cuestión de orden, pero yo no encuentro que el orden se manifieste en violencia hacia
20
las personas, violándose los DD. HH. que tenían esas personas, que no podían salir ni a la calle. ¿Por
21
qué no había delincuencia?, porque la gente no salía a la calle y si salían los mataban, entonces eso no
22
es orden.
23
P: Muy bien. ¿Te das cuenta que entonces, por ejemplo, la argumentación que tiene G. de sus familiares
24
y en la que entregas tú, existe la palabra “orden”? (gesto de comillas), pero para algunos es positivo
25
porque el “orden” (gesto de comillas) significó estar con el toque de queda, en un horario específico;
26
¡pero ojo!, ¿“orden” (gesto de comillas) significa violentar a una persona?, eso lo podemos cuestionar.
El sujeto del enunciado en esta interacción se construye alrededor de las experiencias que los familiares de los estudiantes tienen acerca del golpe de Estado. En la interacción emergen dos voces o perspectivas entre las que ocurre una tensión dialógica: 1) el golpe de Estado puso orden en Chile; 2) no se puede hablar de orden cuando los DD. HH. fueron violados. A la primera adhieren los locutores mamá de E17 y abuela de E19; a la segunda adhiere el locutor E7.
La primera perspectiva se configura a través de verbos en tercera persona singular y algunos en plural (L7, “Mi mamá dijo ...”; L10, “Decía que sufrieron mucho; L11, “El tema de la delincuencia, decía”; L15, “Decía que no había delincuencia”), empleados por los hablantes para distanciarse del enunciado, haciendo recaer la responsabilidad de su contenido en otros (la mamá, la abuela), quienes son realmente los locutores. Estos enunciadores se configuran empleando subjetivemas apreciativos positivos atribuidos al golpe de Estado (L7, “puso un orden en Chile”; L11, “había más orden en el país”). A esta perspectiva adhieren los locutores-mamá de E17 y abuela de E19.
La tensión dialógica empieza a ser instalada por el locutor-profesora cuando afirma que podría haber otra interpretación del toque de queda como orden. Se construye multimodalmente con gestos y, a nivel verbal, emerge cuando modaliza aléticamente empleando un adversativo que involucra a un nominal indefinido, que podría tener otra interpretación (L14, “... aunque otra persona pueda decir que eso no es orden”).
La segunda perspectiva -no se puede hablar de orden cuando los derechos humanos fueron violados-, es construida plenamente por el locutor E7. Emplea un adverbio y la tercera persona plural para aludir a quienes sostienen la primera perspectiva (L18-19, “La Dictadura, como dicen muchas personas, es una cuestión de orden...”), e inmediatamente usa un adversativo para distanciarse de esa voz. Luego, modaliza apreciativamente empleando el pronombre “yo”, inscribiendo así su postura en primera persona (L19-20, “pero yo no encuentro que el orden se manifieste en violencia hacia las personas, violándose los DD. HH.”). Este locutor anticipa una pregunta que podrían hacérsela los locutores planteados por E17 o E19, y la responde empleando una conjunción causal usada para contraargumentar (L20-22, “¿Por qué no había delincuencia?, porque la gente no salía a la calle y si salían los mataban, entonces eso no es orden”). A esta segunda perspectiva adhiere E7.
El locutor-profesora, enunciando desde una modalidad epistémica (L23, “¿Te das cuenta ...?”; L26, “eso lo podemos cuestionar”), explicita la tensión dialógica entre las perspectivas (L23-26, “la argumentación que tiene G. de sus familiares y en la que entregas tú ... para algunos es positivo ... ¡pero ojo! ¿orden significa violentar a una persona?”.
Curso 3
De las ocho clases filmadas, en dos hubo interacciones verbales alrededor de las fuentes; las más empleadas fueron los documentos (tabla 1). Ambas interacciones fueron monológicas, por lo que solo se presenta el análisis de una de ellas; la que giró alrededor de los resultados del plebiscito de 1988 que devolvió la democracia a Chile (tabla 6).
Fuente: elaboración propia.
Tabla 6: Interacción 5. Fuente: documentos
1
P: ¿Porcentaje de votación?
2
E1: 97%.
3
P: 97%. Igualito que hoy día.
4
VE: (Risas).
5
P: (…) Ese 97% de personas que votó, ¿qué porcentaje votó por el sí?
6
E2: 43%.
7
P: ¿Por el no?
8
E2: 57%.
9
P: Quiero que me analicen esa cifra, decirme ¿qué significa?, ¿qué podemos extraer como información de
10
esos números?
11
E8: Que la opinión estaba súper dividida y no se ve como la gran mayoría en la votación.
12
P: Sí, tenemos que decir que claramente ganó el no, eso está sin discusión. Efectivamente la mayoría
13
absoluta 50% + 1, la ganó la opción no. Pero como bien dice S. casi la mitad de la población apoyaba a
14
la dictadura y al gobierno de Pinochet, y eso no lo podemos desconocer tampoco (…). Es muy importante
15
que analicemos las cifras y veamos que efectivamente no podemos decir que Chile estaba así
16
absolutamente… 10% votó que sí, ¿no? Este país todavía presenta una división, pero claramente casi 2/3
17
de la población apoya la opción no.
El sujeto del enunciado en esta interacción giró en torno al significado de los resultados del plebiscito. En ella, emergió solo una voz o perspectiva: al terminar la dictadura, Chile continuaba polarizado. A esta perspectiva adhieren el locutor E8 y el locutor-profesora.
Esa perspectiva es construida desde una modalidad apreciativa, con subjetivemas que resaltan la polarización de la sociedad (L11, “Que la opinión estaba súper dividida y no se ve como la gran mayoría en la votación”). Las huellas discursivas empleadas para argumentar a favor de cada uno de los extremos políticos son semejantes: verbos deónticos en primera persona plural, que generan la sensación de acuerdo entre todos los participantes, y subjetivemas adverbiales. Estas estrategias aparecen en la argumentación tanto de quienes votaron “no” (L12-13, “tenemos que decir que claramente ganó el no, eso está sin discusión. Efectivamente la mayoría absoluta 50 %+1, la ganó la opción no”; L16-17, “Este país todavía presenta una división, pero claramente casi 2/3 de la población apoya la opción del no”), como de los que votaron “sí” (L14-16, … eso -43 % apoyando la dictadura- no lo podemos desconocer tampoco (…). Es muy importante que analicemos las cifras y veamos que efectivamente no podemos decir que Chile estaba así absolutamente…10 % votó que sí, no”). A esta perspectiva adhieren los locutores E8 y la profesora.
Conclusiones
Este trabajo buscó establecer si el abordaje de un tema controvertido en clase de historia favorecía o no la emergencia y el análisis de diferentes perspectivas para su comprensión, las estrategias empleadas para lograrlo e identificar las huellas discursivas que estudiantes y profesores emplearon para tomar posición frente al mismo. A continuación, se responde a las preguntas de investigación.
¿Perspectivas monológicas o dialógicas? Estrategias
Este estudio encontró que hubo algunas interacciones de tipo monológicas (interacciones 1 y 5), y otras dialógicas (interacciones 2, 3 y 4). Como todas ocurrieron en el contexto de un tema controvertido como lo es el golpe de Estado en Chile de 1973, no es posible afirmar, como lo manifiestan algunos autores (Hand y Levinson, 2012; Moreno y Monteagudo, 2019), que al trabajar con asuntos controvertidos necesariamente emergerán diferentes voces o perspectivas. Para que ello ocurra, el profesor cumple un papel central. Esta investigación identificó tres estrategias de enseñanza empleadas para lograr que emergieran diferentes voces en el aula. Estas fueron:
Explicitar las perspectivas: consistió en presentar directamente posibles perspectivas. En la interacción dos, cuando el profesor presenta la fuente, plantea desde el inicio dos interpretaciones -el afiche resalta el papel de la élite durante las manifestaciones en contra de Allende; el afiche se burla de la élite-. Si bien esta estrategia aseguró la presencia de más de una perspectiva, no implicó que cada una fuese examinada, algo necesario para fomentar la alfabetización histórica (Britt y Aglinskas, 2002).
Insinuar las perspectivas: el profesor sugiere que puede existir otra posible interpretación. Ocurrió en la interacción 4, cuando la profesora dejó entrever otra manera de entender el toque de queda como orden, dando así la oportunidad para que una estudiante (E7) elaborara otra interpretación: toque de queda como miedo.
Desestimar alguna perspectiva y desarrollar la propia: consiste en disentir de las perspectivas planteadas por el profesor y que el estudiante plantee una diferente. Para que esto ocurra, el profesor ha convertido su clase en un espacio respetuoso de las opiniones expresadas, al punto de que los alumnos sienten que pueden distanciarse de lo manifestado por el docente. En la interacción 2, los estudiantes desestimaron las perspectivas propuestas por el profesor y plantearon otra: el afiche representa a las familias chilenas que no tenían qué comer. También ocurrió en la interacción 3, cuando la estudiante se distanció de la perspectiva desarrollada por la profesora: “Profe, no sé. Igual se podría decir que...”.
Para evitar que surgieran diferentes voces y posicionar solo una perspectiva monológica, las estrategias empleadas por los profesores fueron:
Respaldar la perspectiva: consistió en adherir a una perspectiva sin desarrollar otras. En la interacción 5, cuando E8 planteó cómo debían interpretarse los resultados del plebiscito de 1988, inmediatamente la profesora argumentó solo en favor de ella sin considerar otras posibles voces.
Reducir la incertidumbre: implica co-construir con el estudiante la perspectiva, de modo que pase de ser genérica a precisarse, para luego adherir a ella. En la interacción 1, el profesor les planteó a sus estudiantes algunas preguntas (“¿cuál será este primer gol?”, “¿qué elección?”), que los llevaron a precisar su respuesta y una vez construida la perspectiva, el profesor adhirió a ella.
Los resultados de este trabajo apoyan lo planteado por Chiaro y Leitão (2005), pues se encontró que los procesos de discusión de diferentes perspectivas que ocurrieron en clase fueron posibilitados en buena parte por los docentes. También se encontró evidencia que apoya los planteamientos de Britt y Angliskas (2002), en el sentido de que son los docentes quienes ayudan a los estudiantes a identificar y explicitar las perspectivas alrededor de las fuentes, porque no es algo que ocurra espontáneamente.
Sin embargo, los alumnos no siempre requirieron ese apoyo explícito del docente para promover otras perspectivas. El análisis evidenció que aquellos tomaban la iniciativa de construir sus propias perspectivas, desafiando incluso las del profesor (interacción 2 e interacción 4), lo que puede interpretarse como evidencia de pensamiento crítico sobre temáticas históricas (Hover et al., 2016; Wansink et al., 2018). Consideramos que esta característica solo fue posible porque los docentes convirtieron sus aulas en verdaderos espacios sociales de interacción (Bajtín, 1999), es decir, lugares que permiten convocar diferentes voces (Bubnova, 2006; Peters y Johannesen, 2020), frente a los eventos históricos.
Huellas discursivas y toma de posición
Al igual que los trabajos de Meléndez y Escobar (2018) y de Wansink et al. (2018), este encontró que algunos docentes tomaban posición frente al hecho controvertido. Dentro de las construcciones y huellas discursivas empleadas para mostrar su postura estuvieron el empleo de subjetivemas, para mostrarse a favor de la elección de Allende -“Era un golazo, sin duda”-, o para evidenciar su desacuerdo con otra perspectiva, como la que manifestaba que todas las familias habían padecido hambre durante el gobierno de Allende -“de hambre no murieron por lo menos”-. También fue común el uso de recursos multimodales apreciativos, como los gestos, para expresar que se quería dar otro sentido a los términos empleados -orden, mayoría, acompañados con gestos de comillas-. Otra construcción discursiva fue el uso de verbos, conjugados en la primera persona del plural, para generar la sensación de que todos los participantes estaban de acuerdo con las perspectivas que los docentes estaban proponiendo -“sabemos”, “podemos”, “tenemos”, “analicemos”, “veamos”-.
Esta investigación abordó un punto menos trabajado en la literatura: las construcciones discursivas que, al analizar las huellas lingüísticas empleadas por los estudiantes frente a eventos controvertidos, evidencian posicionamiento o distanciamiento.
Para distanciarse de una perspectiva determinada, los estudiantes utilizaron construcciones discursivas con verbos en tercera persona que señalaban a otro locutor como el responsable material del enunciado -“Mi mamá dijo”, “(mi abuela) decía que sufrieron mucho”, “(mi abuela) decía que no había delincuencia”-.
Aunque este trabajo no abordó el tema de la construcción de memorias alternativas en las aulas chilenas frente a la historia reciente de violación de DD. HH. durante la dictadura, como lo han hecho otros investigadores (Oteíza, 2017; Oteíza et al., 2015), es probable que sirva para complementar las investigaciones realizadas sobre este tema, ya que esta investigación encontró que, frente a algunas interpretaciones hegemónicas o que intentaban ser impuestas por los profesores, algunos estudiantes tomaron posición y desarrollaron interpretaciones alternativas. Las huellas discursivas utilizadas para construir estos posicionamientos fueron diversas:
»El uso de la primera persona singular implícita, complementada con verbos condicionales -“Profe, no sé. Igual se podría decir que…”-, utilizados para cuestionar la interpretación de la docente de que todos los votantes de Alessandri estaban en contra de Allende.
»El uso de la primera persona singular junto con adverbios de negación, como “yo no encuentro que el orden se manifieste en violencia hacia las personas,” se utilizó para expresar la opinión de que el toque de queda generaba miedo en lugar de mantener el orden, una perspectiva alternativa construida por la estudiante, en contraposición a la perspectiva hegemónica.
»El uso de un subjetivema apreciativo, como “Fue un golazo,” mediante el cual un estudiante evaluó positivamente la elección de Allende, en contraste con otras interpretaciones que la consideran un hecho negativo.
A partir de estas huellas lingüísticas, los estudiantes incorporaron su subjetividad en su discurso, tomaron posición y confrontaron otras perspectivas, generando tensión dialógica (Ávila y Medina, 2012).
En los estudios sobre interacciones en el aula en Chile, generalmente se observa que los estudiantes participan poco y suelen ser receptores del discurso del docente (Agencia de Calidad de la Educación, 2018). Sin embargo, esta investigación permitió demostrar que, cuando se promueven interacciones flexibles, diversidad de perspectivas y confianza en la comunicación en el aula, los estudiantes pueden posicionarse ante temas controvertidos, incorporando su subjetividad en los discursos. Estos resultados sugieren la posibilidad de desarrollar una agenda de investigación más amplia para identificar las condiciones comunicativas y educativas que facilitan la participación autónoma de las y los estudiantes y su capacidad de posicionarse frente a temas controvertidos.
Al respecto, consideramos necesario incluir, en el foco de un programa investigativo semejante, la figura del docente como un agente fundamental en el proceso de fomentar la toma de posición de los estudiantes y promover una mayor dialogicidad en la enseñanza de temas controvertidos. Se trataría de un programa investigativo de intervención en el aula y de formación a lo largo de la vida que permita a las y los docentes promover la emergencia de diferentes perspectivas en clase. Este habría de fundamentarse en un enfoque metodológico dialógico, que aplique el principio de alteridad y reconozca a los estudiantes como interlocutores válidos con sus propias perspectivas. Esto permitiría identificar las diversas voces que circulan en torno a eventos controvertidos en los diferentes espacios de interacción y promover la reflexión del agente educativo sobre su práctica, considerando el escenario como un lugar en el que los sujetos que interactúan deben ser reconocidos en su otredad, un principio fundamental de un enfoque dialógico.
Citas
Agencia de Calidad de la Educación. (2018). Estudio de las interacciones pedagógicas dentro del aula. http://archivos.agenciaeducacion.cl/Estudio_de_las_interacciones_pedagogicas_FINAL.pdf
Álvarez, G. (2004). Textos y discursos. Introducción a la lingüística del texto. Universidad de Concepción.
Ávila, N. y Medina, L. (2012). El análisis dialógico del discurso (ADD) y la teoría de la enunciación: descubriendo la tensión dialógica en los discursos de profesores secundarios chilenos. Estudios de Psicología, 33(2), 231-247. https://doi.org/10.1174/021093912800676466 DOI: https://doi.org/10.1174/021093912800676466
Bajtín, M. (1999). Estética de la creación verbal. Siglo xxi.
Bajtín, M. (2017). Problemas de la poética de Dostoievski. Fondo de Cultura Económica.
Barton, K. (2018). Historical Sources in the Classroom: Purpose and Use. hsse Online. Research and Practice in Humanities and Social Studies Education, 7(2), 1-11. https://iu.tind.io/record/1853
Belvedresi, R. (2020). Há uma objetividade específica para a história? História da Historiografia: International. Journal of Theory and History of Historiography, 13(34), 201-229. https://doi.org/10.15848/hh.v13i34.1664 DOI: https://doi.org/10.15848/hh.v13i34.1664
Britt, M. y Aglinskas, C. (2002). Improving Students’ Ability to Identify and Use Source Information. Cognition and Instruction, 20(4), 485- 522. https://doi.org/10.1207/S1532690XCI2004_2 DOI: https://doi.org/10.1207/S1532690XCI2004_2
Bubnova, T. (2006). Voz, sentido y diálogo en Bajtín. Acta Poética, 27(1), 97-114. http://dx.doi.org/10.19130/iifl.ap.2006.1.191 DOI: https://doi.org/10.19130/iifl.ap.2006.1.191
Burke, P. (2010). Cultural History as Polyphonic History. Arbor, Ciencia, Pensamiento y Cultura, 186(743), 479-486. https://doi.org/10.3989/arbor.2010.743n1212 DOI: https://doi.org/10.3989/arbor.2010.743n1212
Coffin, C. (2004). Learning to Write History: The Role of Causality. Written Communication, 21, 261-289. https://doi.org/10.1177/0741088304265476 DOI: https://doi.org/10.1177/0741088304265476
Chapman, A. (2017). Historical Interpretations. En I. Davies (ed.), Debates in History Teaching (pp. 96-109). Routledge.
Chávez-Moreno, L. (2021). U. S. Empire and an Immigrant’s Counternarrative: Conceptualizing Imperial Privilege. Journal of Teacher Education, 72(2), 209-222. doi.org/10.1177/0022487120919928 DOI: https://doi.org/10.1177/0022487120919928
Chiaro, S. de. y Leitão, S. (2005). O papel do professor na construção discursiva da argumentação em sala de aula. Psicologia: Reflexão e Crítica, 18(3), 350-357. https://www.scielo.br/j/prc/a/3W8PSk5ykmwWBq33pzRkkGw/?format=pdf&lang=pt DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-79722005000300009
Ducrot, O. (1986). El decir y lo dicho: polifonía de la enunciación. Paidós.
Flensner, K. (2020). Dealing with and Teaching Controversial Issues. Teachers’ Pedagogical Approaches to Controversial Issues in Religious Education and Social Studies. Acta Didactica Norden, 14(4), 1-21. https://doi.org/10.5617/adno.8347 DOI: https://doi.org/10.5617/adno.8347
Goody, J. (2021). El robo de la historia. Akal.
Hand, M. y Levinson, R. (2012). Discussing Controversial Issues in the Classroom. Educational Philosophy and Theory, 44(6), 614-629. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00732.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00732.x
Ho, L., McAvoy, P., Hess, D. y Gibbs, B. (2017). Teaching and Learning about Controversial Issues and Topics in the Social Studies. A Review of the Research. En M. McGlin y C. Mason (eds.), The Wiley Handbook of Social Studies Research (pp. 321-335). Wiley Blackwell. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118768747.ch14
Hover, S. van., Hicks, D. y Dack, H. (2016). From Source to Evidence? Teachers’ Use of Historical Sources in Their Classrooms. The Social Studies, 107(6), 209-217. https://doi.org/10.1080/00377996.2016.1214903 DOI: https://doi.org/10.1080/00377996.2016.1214903
Huddleston, T. y Kerr, D. (2017). Managing Controversy Developing a Strategy for Handling Controversy and Teaching Controversial Issues in Schools a Self-reflection Tool for School Leaders and Senior Managers. Council of Europe. https://theewc.org/resources/managing-controversy/
Kerbrat-Orecchioni, C. (1993). La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Edicial.
King, L. (2019). Interpreting Black History: Toward a Black History Framework for Teacher Education. Urban Education, 54(3), 368-396. https://doi.org/10.1177/0042085918756716 DOI: https://doi.org/10.1177/0042085918756716
Larraín, A. y Medina, L. (2007). Análisis de la enunciación: Distinciones operativas para un análisis dialógico del discurso. Estudios de Psicología, 28(3), 283-301. https://doi.org/10.1174/021093907782506443 DOI: https://doi.org/10.1174/021093907782506443
Manghi, D. (2013). Géneros en la enseñanza escolar: configuraciones de significado en clases de historia y biología desde una perspectiva multimodal. Signos, 46(82), 236-257. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342013000200004 DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-09342013000200004
Manghi, D. y Badillo, C. (2015). Modos semióticos en el discurso pedagógico de Historia: potencial semiótico para la mediación en el aula escolar. Íkala, 20(2), 157-172. https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v20n2a02 DOI: https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v20n2a02
Medina, L. (2014). El análisis dialógico del discurso: analizar el discurso sin olvidar el discurso. En M. Canales (ed.), Escucha de la escucha. Análisis e interpretación en la investigación cualitativa (pp. 295-317). LOM y FACSO.
Meléndez, J. y Escobar, C. (2018). Conciencia histórica y formación inicial de docente. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, 3, 20-34. doi.org/10.17398/2531-0968.03.20
Moreno, J. y Monteagudo, J. (2019). Temas controvertidos en el aula. Enseñar Historia en la era de la posverdad. En J. Moreno y J. Monteagudo (eds.), Temas controvertidos en el aula. Enseñar Historia en la era de la posverdad (pp. 9-14). Universidad de Murcia. http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/LIBRO%20CONGRESO.pdf DOI: https://doi.org/10.6018/editum.2763
Otaola, C. (2006). Análisis lingüístico del discurso. La lingüística enunciativa. Ediciones académicas.
Oteíza, T. (2017). Educación pública en Chile y prácticas de la memoria: análisis social-ideológico del discurso e interacción en clases de historia. Cadernos de Linguagem e Sociedade, 3, 144-174. https://doi.org/10.26512/les.v18i3.7441
Oteíza, T., Henríquez, R. y Pinuer, C. (2015). History Classroom Interactions and the Transmission of the Recent Memory of Human Rights Violations in Chile. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 7(2), 44-67. https://doi.org/10.3167/jemms.2015.070204 DOI: https://doi.org/10.3167/jemms.2015.070204
Peters, R. y Johannesen, H. (2020). What is Actually True? Approaches to Teaching Conspiracy Theories and Alternative Narratives DOI: https://doi.org/10.5617/adno.8377
in History Lessons. Acta Didactica Norden, 14(4), 1-26. https://doi.org/10.5617/adno.8377 DOI: https://doi.org/10.5617/adno.8377
RAE. (2005). Pronombres personales. http://lema.rae.es/dpd/?id=OxUyI-6vWTD6PshZHZN
Stradling, R. (2003). Multiperspectivity in History Teaching: A Guide for Teachers. Council of Europe. https://rm.coe.int/1680493c9e
Teberosky, A. y Jarque, M. (2016). Evidencialidad y modalidad epistémica. Laboratório de Educação. http://espacodeleitura.labedu.org.br/wp-content/uploads/2017/03/cabritinhas_guia_ES.pdf
Voet, M. y Wever, B. (2017). History Teachers’ Knowledge of Inquiry Methods: An Analysis of Cognitive Processes Used During a Historical Inquiry. Journal of Teacher Education, 68(3), 312-329. https://doi.org/10.1177/0022487117697637 DOI: https://doi.org/10.1177/0022487117697637
Wansink, B., Akkerman, S., Zuiker, I. y Wubbels, T. (2018). Where Does Teaching Multiperspectivity in History Education Begin and End? An Analysis of the Uses of Temporality. Theory & Research in Social Education, 46(4), 495-527. https://doi.org/10.1080/00933104.2018.1480439 DOI: https://doi.org/10.1080/00933104.2018.1480439
Wansink, B., Patist, J., Zuiker, I., Savenije, G. y Janssenswillen, P. (2019). Confronting Conflicts: History Teachers’ Reactions to Spontaneous Controversial Remarks. Teaching History, 175, 68-75. https://www.history.org.uk/publications/resource/9609/confronting-conflicts-history-teachers-reactions
Wells, G. (2007). Semiotic Mediation, Dialogue and the Construction of Knowledge. Human Development, 50, 244-274. https://doi.org/10.1159/000106414 DOI: https://doi.org/10.1159/000106414
Zapata, A., King, C., King, L. y Kleekamp, M. (2019). Thinking with Race-Conscious Perspectives: Critically Selecting Children’s Picture Books Depicting Slavery. Multicultural Perspectives, 21(1), 25-32. https://doi.org/10.1080/15210960.2019.1573063 DOI: https://doi.org/10.1080/15210960.2019.1573063
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Revista Colombiana de Educación

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Todo el trabajo debe ser original e inédito. La presentación de un artículo para publicación implica que el autor ha dado su consentimiento para que el artículo se reproduzca en cualquier momento y en cualquier forma que la Revista Colombiana de Educación considere apropiada. Los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la opinión de la revista, ni de su editor. La recepción de un artículo no implicará ningún compromiso de la Revista Colombiana de Educación para su publicación. Sin embargo, de ser aceptado los autores cederán sus derechos patrimoniales a la Universidad Pedagógica Nacional para los fines pertinentes de reproducción, edición, distribución, exhibición y comunicación en Colombia y fuera de este país por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet o cualquier otro medio conocido o por conocer. Los asuntos legales que puedan surgir luego de la publicación de los materiales en la revista son responsabilidad total de los autores. Cualquier artículo de esta revista se puede usar y citar siempre que se haga referencia a él correctamente.