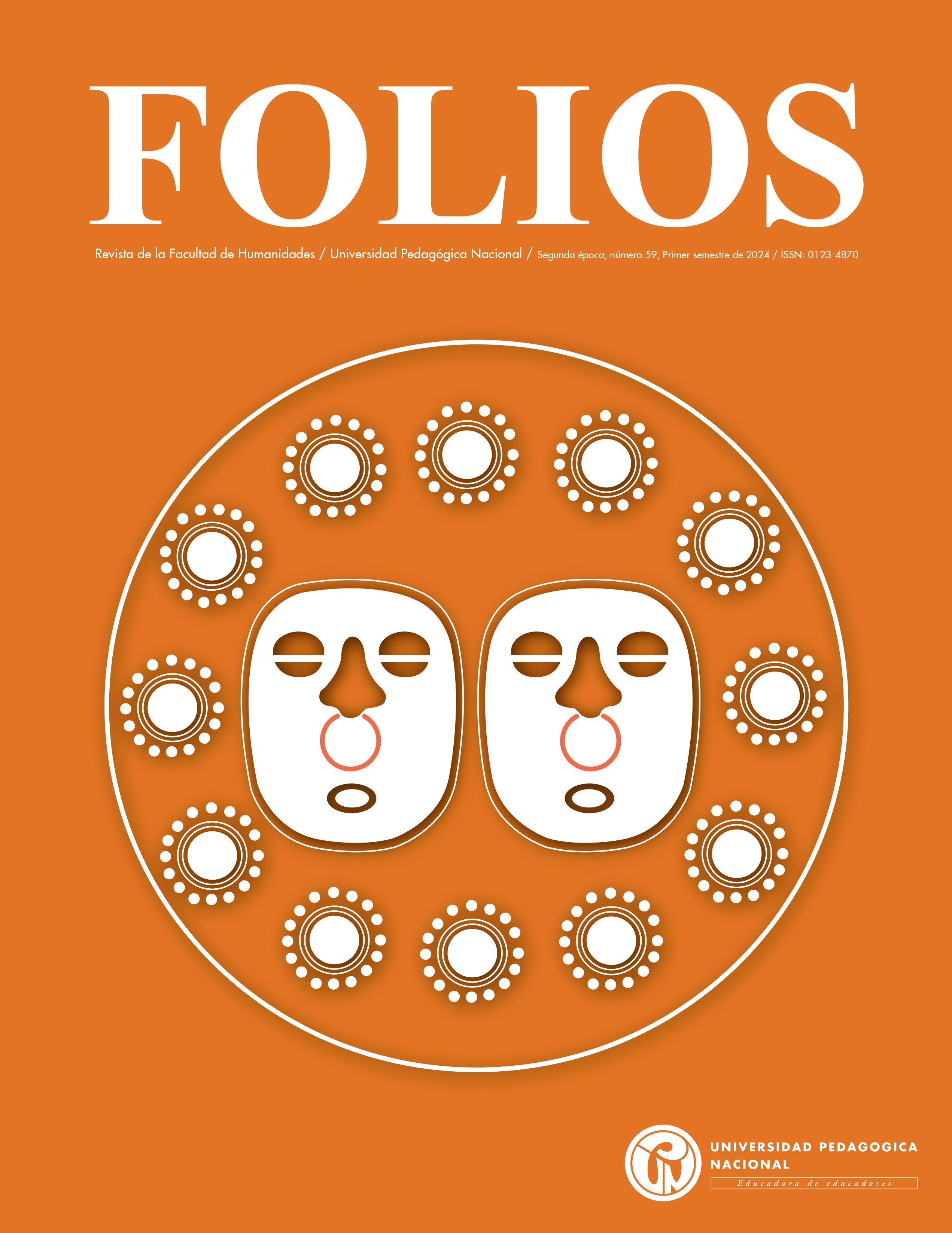La formación de maestros para la construcción de paz en los contextos educativos rurales
Resumen
Este artículo presenta reflexiones derivadas de dos años de recorrido por las escuelas rurales de varias regiones del país, a partir de varios procesos investigativos, los cuales guardan en común un interés por comprender las experiencias de maestras y maestros rurales en relación con el conflicto armado colombiano, identificando las formas como ellas y ellos han enfrentado las situaciones de violencia, así como las capacidades que han desarrollado para promover procesos de construcción de paz en los contextos educativos. De igual forma, se busca, a partir de ello, generar algunas propuestas que permitan enriquecer los procesos de formación de los nuevos docentes, atendiendo a las necesidades de los contextos rurales afectados por el conflicto armado. Metodológicamente, la investigación se ubica en el campo de los estudios cualitativos, trabajándose a partir de la fenomenología del encuentro, empleando como principales técnicas la entrevista en profundidad y el taller pedagógico en el que se dio protagonismo a recursos artísticos tales como el dibujo, la fotografía y el teatro imagen. Se pueden plantear las siguientes conclusiones: 1) Las brechas entre la educación urbana y la educación rural permanecen abiertas; 2) El lugar social que es dado a los maestros no es correspondiente al lugar que realmente ocupan en la sociedad; 3) La formación de maestros en Colombia requiere ser pensada desde un diálogo entre el saber disciplinar y el saber pedagógico; 4) Es fundamental que se reconozcan las realidades particulares de los contextos y se piense la educación desde la periferia y las bases; 5) En torno a la construcción de paz, es necesaria una mayor correspondencia entre la importancia que se le da y las acciones que se implementan.
Citas
N. y Visalberghi, A. (1992). Historia de la pedagogía. FCE.
Álvarez, B. y Majmudar, J. (2000). ¿Quién está preparando a nuestros hijos para el siglo del conocimiento? Organización de Estados Iberoamericanos. http://www.oei.es/historico/docentes/articulos/
Arnot, M. (2009). Coeducando para una ciudadanía en igualdad. Morata.
Asamblea Nacional Constituyente, Colombia. (1991). Constitución política de Colombia. https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
Augustowsky, G. (2007). El registro fotográfico en la investigación educativa. En I. Sverdlick (comp.), La investigación educativa: una herramienta de conocimiento y de acción (pp. 147-177). Noveduc.
Ávila, A. (2019). Detrás de la guerra en Colombia. Planeta. Bautista, M. y González, G. (2019). Docencia rural en Colombia: educar para la paz en medio del conflicto. Fundación Compartir. https://www.premiocompartir.org/docencia-rural-en-colombia-educar-para-lapaz-en-medio-del-conflicto-armado
Beca, C. E. y Cerri, M. (2014). Política docente como desafío de Educación para todos más allá de 2015. Apuntes, Educación y Desarrollo Post 2015, (1).
Benavente, D. (2019). Artes de la comunicación y aprendizajes. En Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen (pp. 255-265). Ediciones Manantial; Flacso; OSDE.
Berger, P. y Luckmann, T. (1995). La construcción social de la realidad. Amorrortu.
Blackburn, P. (2006). La ética, fundamentos y problemas contemporáneos. FCE.
Bustos, A. (2010). Aproximación a las aulas de escuela rural: heterogeneidad y aprendizaje en los grupos multigrado. Revista de Educación, (352), 353-378.
Bustos, A. (2011). Investigación y escuela rural: ¿irreconciliables? Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 15(2), 155-170.
Carmona, D. E. (2019). Paisajes de la niñez rural, posicionamientos políticos de niñas y niños de una municipalidad del departamento de Caldas. [Tesis de doctorado, Universidad de Manizales].
Ceballos, N., Barrientos, M. y Otálvaro, J. (2022). Educación para la paz: estudio de caso acerca de las prácticas pedagógicas de las maestras y los maestros en formación, que aportan a una Educación para la Paz de niños, niñas y adolescentes, familiares de firmantes de paz en la ciudad de Medellín. [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia].
Congreso de la República, Colombia. (1994). Ley 115 o Ley General de Educación.
Comisión de la Verdad. (2022). Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia.
Deval, J. (2004). Los fines de la educación. Siglo XXI Editores.
Domingo, L., Boix Tomàs, R. y Champollion, P. (2012). Estado de la cuestión del proyecto de investigación educativa. La eficacia y la calidad en la adquisición de competencias caracterizan a la escuela rural. ¿Es un modelo transferido a otra tipología de escuela? Educação. Revista do Centro de Educação, 37(3), 225-236.
Echavarría, C. y Vasco, E. (2013). Las voces de niños y niñas sobre la moral: desafíos para la formación ciudadana, ética y política. Universidad de La Salle.
Etxeberria, X. (2013). La educación para la paz reconfigurada. La perspectiva de las víctimas. Catarata.
Feltes, J. M. y Resse, L. (2014). La implementación de programas de doble inversión en escuelas multigrado rurales indígenas. Revista Electrónica Sinéctica, (43), 1-18.
Flórez, R. y Tobón, A. (2004). Investigación educativa y pedagógica. McGraw-Hill.
Freire, P. (2010). Cartas a quien pretende enseñar (S. Mastrángelo, trad.). Siglo xxi Editores.
Fundación Compartir. (2019). Docencia rural en Colombia. Educar para la paz en medio del conflicto armado. Fundación Compartir.
Gadotti, M. (1998). Historia de las ideas pedagógicas. Siglo XXI Editores.
Galeano, M. (2018). Estrategias de investigación social cualitativa. Editorial Universidad de Antioquia.
Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Gernika Gogoratus.
Gergen, K. (2007). Construccionismo social. Aportes para el debate y la práctica. Ediciones Uniandes.
Gur-Ze’ev, I. (2010). Philosophy of peace education in a postmetaphysical era. In S.
Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado. Morata.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2008). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.
Infobae. (2013). Colombia está dentro de los diez países más corruptos, según percepción mundial de US News. https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/29/colombia-esta-dentro-de-los-diezpaises-mas-corruptos-segun-percepcion-mundialde-us-news/
Jäger, U. (2014). Peace education and conflict transformation.,Berghof Foundation. http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/jaeger_handbook_e.pdf
Lederach, J. P. (2000). El abecé de la paz y los conflictos. Catarata.
Jaramillo, D. A., Mazeneth, E. V. y Murcia, N. (2014). La formación de maestros: trazos desde las fronteras del imaginario. Centro Editorial UCM.
Jurado, C. y Tobasura, I. (2012). Dilema de la juventud en territorios rurales de Colombia: ¿campo o ciudad? Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10(1), 66-77.
Loaiza-Zuluaga, Y. E., Mejía-Manrique, M., Arcila- Rodríguez, W. O. y Betancur-Giraldo, H. (2022). El maestro en el desarrollo de las experiencias de paz de los niños y niñas en la Escuela. Encuentros, 20, 70-83. https://doi.org/10.15665/encuen.v20i02-Julio-dic.2955
McLaren, P. y Kincheloe, J. L. (2008). Pedagogía crítica. De qué hablamos, dónde estamos. Graó.
Mellado, M. H. y Chaoucono, J. C. (2015). Creencias pedagógicas del profesorado de una escuela rural en el contexto mapuche. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 15(3), 1-19.
Ministerio de Educación Nacional. (2012). Manual para la formulación y ejecución de planes para la educación rural. Calidad y equidad para la población de la zona rural. MEN.
Ministerio de Educación Nacional. (2013). Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política. https://cms.mineducacion.gov.co/static/cache/binaries/articles-345485_anexo1.pdf?binary_rand=4264
Ministerio de Educación Nacional. (2017, 15 de septiembre). Resolución 18583 de 2017.
Muñoz, F. (2004). La paz. En B. Molina y F. Muñoz (eds.), Manual de paz y conflictos. Universidad de Granada.
Murcia, P. N. (2012). La escuela como imaginario social. Apuntes para una escuela dinámica. Magistro, 6(12), 53-70.
Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) y Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (orealc). (2004). Seminario “Educación para la Población Rural (EPR) en América Latina”: Alimentación y Educación para Todos. FAO; IIPE.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). An agenda for peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping. Reporte del secretario general Boutros Boutros-Ghali, United Nations ga and sc, a/47/277, s/24111. https://undocs.org/es/S/24111
Pérez-Valero, M. y Bru, M. (2022). Herramientas de acción-investigación artística durante el confinamiento por covid-19 a partir de la obra Viaje alrededor de mi habitación de Xavier de Maistre. Revista kepes, (25), 463-498. https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.25.16
Perkins, D. (2001). La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente. Gedisa.
Pétris, R. (2005). Ciudadanos del mundo responsables y solidarios. En L. Arcudi et al., Comprensiones sobre ciudadanía (pp. 23-32). Cooperativa Editorial Magisterio.
Prats, J. y Reventós, F. (2005). Los sistemas educativos europeos: ¿crisis o transformación? Fundación La Caixa.
Presidencia de la República, Colombia. (2002, 19 de junio). Decreto 1278 de 2002, por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86102_archivo_pdf.pdf
Quintero, D. A. (2020). Formación docente en educación para la paz, en la Escuela Normal Superior del municipio de La Cruz - Nariño. Revista Historia de la Educación Colombiana, 24(24), 77-103. https://doi.org/10.22267/rhec.202424.73
Restrepo, K. (2019). Propuesta de formación del maestro-mediador para la consolidación de la cultura de paz en Colombia. Revista Historia de la Educación Colombiana, 22(22), 67-91. https://doi.org/10.22267/rhec.192222.52
Rosero, J. P. (2021). Formación de mediadores escolares en territorios de conflicto armado: el caso de la Escuela Normal Superior de La Cruz-Nariño. Revista Logos Ciencia y Tecnología, 13(1), 80-95. https://doi.org/10.22335/rlct.v13i1.1315
Sousa Santos, B. de y Meneses, M. P. (2014). Epistemología del Sur (perspectivas). Akal, S.A.
Strauss, A. y Corbin, J. (2016). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundada. Editorial Universidad de Antioquia.
Taborda, J., Nieto, S. y Loaiza, Y. (2022). “Fenomenología del encuentro” [documento no publicado]. Universidad de Caldas.
Tedesco, J. C. (1998). Educación y sociedad del conocimiento y de la información. Revista Colombiana de Educación, (36-37). https://doi.org/10.17227/01203916.5876
Vera Bachmann, D., Osses, S. y Schiefelbein Fuenzalida, E. (2012). Las creencias de los profesores rurales: una tarea pendiente para la investigación educativa. Estudios pedagógicos, 297-310.
Descargas
Recibido: 13 de septiembre de 2022; Aceptado: 31 de julio de 2023
Resumen
Este artículo presenta reflexiones derivadas de dos años de recorrido por las escuelas rurales de varias regiones del país, a partir de varios procesos investigativos, los cuales guardan en común un interés por comprender las experiencias de maestras y maestros rurales en relación con el conflicto armado colombiano, identificando las formas como ellas y ellos han enfrentado las situaciones de violencia, así como las capacidades que han desarrollado para promover procesos de construcción de paz en los contextos educativos. De igual forma, se busca, a partir de ello, generar algunas propuestas que permitan enriquecer los procesos de formación de los nuevos docentes, atendiendo a las necesidades de los contextos rurales afectados por el conflicto armado. Metodológicamente, la investigación se ubica en el campo de los estudios cualitativos, trabajándose a partir de la fenomenología del encuentro, empleando como principales técnicas la entrevista en profundidad y el taller pedagógico en el que se dio protagonismo a recursos artísticos tales como el dibujo, la fotografía y el teatro imagen. Se pueden plantear las siguientes conclusiones: 1)Las brechas entre la educación urbana y la educación rural permanecen abiertas; 2) El lugar social que es dado a los maestros no es correspondiente al lugar que realmente ocupan en la sociedad; 3) La formación de maestros en Colombia requiere ser pensada desde un diálogo entre el saber disciplinar y el saber pedagógico; 4) Es fundamental que se reconozcan las realidades particulares de los contextos y se piense la educación desde la periferia y las bases; 5) En torno a la construcción de paz, es necesaria una mayor correspondencia entre la importancia que se le da y las acciones que se implementan.
Palabras clave:
paz, formación de maestros, educación rural, capacidades.Abstract
This paper presents reflections derived from two years of exploration through rural schools in several regions of the country, based on multiple research processes whose share a common interest in understanding the experiences of rural teachers concerning the Colombian armed conflict. For this purpose, it has identified how rural teachers have faced situations of violence, and the capacities they have developed to promote peacebuilding processes in educational contexts. Likewise, it aims is to generate some proposals to enrich the training processes of new teachers, attending to the needs of rural contexts affected by the armed conflict. Methodologically, the research is situated in the field of qualitative studies, employing the phenomenology of encounter, using as main techniques the in-depth interview and the pedagogical workshop that incorporated artistic resources such as drawing, photography, and image theater played a leading role. The following conclusions can be proposed: 1) The gaps between urban education and rural education remain open; 2) The social role given to teachers does not correspond to the place they occupy in society; 3) Teacher training in Colombia requires a dialogue between disciplinary knowledge and pedagogical knowledge; 4) It is essential to recognize the particular realities of the contexts, and considering education from the periphery and the grassroots. 5) Concerning peacebuilding, there is a need for greater correspondence between the importance given to it and the actions implemented.
Keywords:
peace, teacher training, rural education, capacities.Resumo
Este artigo apresenta reflexões derivadas de dois anos de percurso por escolas rurais em várias regiões do país, a partir de vários processos investigativos, os quais têm em comum o interesse em compreender as experiências de professores rurais em relação ao conflito armado colombiano, identificando as formas em que enfrentaram situações de violência, bem como as capacidades que desenvolveram para promover processos de construção da paz em contextos educacionais; da mesma forma, busca-se a partir disso gerar algumas propostas que permitam enriquecer os processos de formação de novos professores, atendendo às necessidades dos contextos rurais afetados pelo conflito armado. Metodologicamente, a pesquisa situa-se no campo dos estudos qualitativos, trabalhando-se a partir da fenomenologia do encontro, utilizando como principais técnicas a entrevista em profundidade e o workshop pedagógico em que foram dados destaques a recursos artísticos como o desenho, a fotografia e a imagem teatral. As seguintes conclusões podem ser levantadas: 1) As lacunas entre a educação urbana e rural permanecem abertas; 2) O lugar social que é atribuído aos professores não corresponde ao lugar que realmente ocupam na sociedade; 3) A formação de professores na Colômbia requer ser pensada a partir de um diálogo entre saberes disciplinares e saberes pedagógicos; 4) É fundamental que as realidades particulares dos contextos sejam reconhecidas, e a educação seja pensada a partir da periferia e das bases; e5) Relativamente à construção da paz, é necessária uma maior correspondência entre a importância que lhe é dada e as ações que são implementadas.
Palavras-chave:
formação de professores, educação rural, capacidades.Encendiendo la cámara
La construcción de paz en Colombia, más que una noción, es una preocupación de orden social y político. Por ello, corresponde a la educación reflexionar en torno a la responsabilidad no solo de educar para la paz, sino también de lo que implica formar maestros que tengan las capacidades para hacerlo. Este artículo plantea entonces una pregunta desde los procesos investigativos de los cuales se deriva, la cual pretende develar de qué manera han enfrentado los docentes algunas situaciones relacionadas con los impactos del conflicto armado y qué capacidades han ido generando para promover procesos de construcción de paz en los contextos educativos; todo ello con el fin de plantear algunas apuestas en la formación de maestros.
Este artículo está escrito metafóricamente, en clave de exposición fotográfica, asumiendo una narrativa que refleja la forma en que, como principiantes en el tema de la fotografía, vemos y asumimos parte de una realidad, acontecida en el mundo de la vida cotidiana; en este caso, la formación de maestros para la construcción de paz en los contextos educativos rurales. No se pretende mostrar este documento desde nuestra mirada; por el contrario, es el resultado de múltiples miradas de maestras y maestros rurales, que desde sus narrativas nos muestran distintas maneras de observar esa parte de la realidad, que de por sí es compleja. Denominamos esta sección inicial “Encendiendo la cámara” para enfatizar los elementos centrales que tuvimos en cuenta para abordar el tema de la formación de maestros para la paz; posteriormente, en el apartado “Definiendo el enfoque y la luz”, relacionamos los aspectos metodológicos y el proceso llevado a cabo para consolidar la información; de allí pasamos a “Revelando y exponiendo las fotografías”, en la cual desarrollamos los resultados generales que pudimos derivar del proceso; finalmente, en “Enmarcando las mejores fotos”, nos referimos a las principales conclusiones a las que llegamos.
Abordar el tema de la formación de maestros para la construcción de paz en Colombia implica reconocer una necesidad evidente para el momento histórico que vive el país en el proceso de posconflicto, el cual convoca a pensar en lo que recientemente la Comisión de la Verdad ha denominado “una cultura para vivir en paz” (2022, p. 882); con esto, se refiere a la necesidad de asumir como sociedad el compromiso de transformar la cultura de la violencia, la cual se ha ido transmitiendo en las generaciones de los últimos cincuenta años, de manera que podamos ir construyendo otras formas de vivir en sociedad, y en ello, la educación tiene un papel protagónico. Así se menciona en el documento de Hallazgos y recomendaciones:
La primera recomendación se enfoca en el sistema educativo que tiene un rol fundamental en la configuración de sociedades pacíficas y democráticas, pues en él se desarrollan prácticas y se abren espacios de socialización a través de los cuales se imparte a las personas herramientas esenciales, conocimientos básicos, valores y aptitudes que les permiten fortalecer su identidad, comprender la complejidad y la diversidad de su propia sociedad y desenvolverse en ella. (Comisión de la Verdad, 2022, p. 833
Planteamos entonces que estos cambios culturales serán posibles a partir de transformaciones que deberán tener lugar en el contexto educativo e invitamos no solo a formar en conocimientos, sino también ciudadanos que puedan tramitar los conflictos de maneras no violentas, es decir lo que la Comisión de la verdad denomina: “sujetos capaces de vivir en paz” (Comisión de la Verdad, 2022, p. 778). Todo ello implica reconocer al docente rural como ese agente de cambio y a la escuela rural como escenario que posibilita transformaciones sociales que apunten hacia la convivencia y la paz.
Respecto a la formación de maestros, entre las investigaciones recientes se destacan la de Restrepo (2019) , quien indagó por las posibles articulaciones entre educación para la paz, pedagogía de la memoria y comunicación, reconociéndolos como elementos para la formación del maestro-mediador para la construcción de paz; dichas articulaciones posibilitan la intersubjetividad, la autonomía, la confianza, el diálogo, la empatía, la autorreflexión crítica. A tal efecto, el maestro-mediador debe formarse como un “sujeto con una condición ético-política y estética apta, para forjar, desde la experiencia, aprendizajes significativos que lleven a sus estudiantes a vivenciar y promover la cultura de paz” (Restrepo, 2019, p. 85).
Así mismo, Quintero (2020) examina algunos principios pedagógicos que fundamentan la formación de docentes normalistas y destaca tanto la necesidad de actualización constante de acuerdo a los cambios sociales y las realidades escolares particulares, como la importancia del desarrollo de capacidades investigativas y procesos reflexivos del maestro frente a su propia práctica educativa, la relevancia de implementar estrategias para la resolución de conflictos, la convivencia escolar, la reconciliación y la participación estudiantil. De igual forma, Rosero (2021) plantea la necesidad de incluir la mediación escolar en la formación de los nuevos maestros y enfatiza competencias como la sensibilidad social y la comunicación asertiva, las cuales son indispensables para una práctica pedagógica en contextos afectados por el conflicto armado.
Por otro lado, Ceballos et al. (2022) exploraron la manera como las prácticas pedagógicas de los docentes en formación aportan a la educación para la paz en poblaciones que han pasado por situaciones de conflicto armado. Concluyen que dichas prácticas favorecen el reconocimiento, el respeto, el amor, la tolerancia, la empatía, el desarrollo de actitudes propositivas y la solución pacífica de conflictos, no solo en la escuela sino también en la familia y la sociedad.
De otra parte, Loaiza-Zuluaga et al. (2022) analizaron el rol del docente en los procesos de desarrollo social, emocional y conductual de los niños y niñas, y plantearon la urgencia de rediseñar los procesos de construcción de paz a nivel educativo, partiendo de las condiciones del contexto, puesto que consideran que la formación docente no está impactando lo suficiente en la creación de ambientes que aporten a la construcción de paz y generen transformaciones eficaces en la escuela para potenciar la vida y desplegar la condición humana.
Es por ello que surge el interés y la necesidad de indagar aquellos aspectos que debe contemplar la formación de maestros para la construcción de paz, así como las principales capacidades que deben promoverse y fortalecerse en ellos y ellas para el desarrollo de su práctica pedagógica en contextos educativos rurales, los cuales tienen particularidades que vale la pena mencionar.
Sin duda, el conflicto armado en Colombia ha impactado gran parte del territorio, pero particularmente sus efectos han sido mayores en los contextos rurales; aunque en algunas ciudades se presentaron acciones armadas, nunca fueron tan prolongadas como en las zonas rurales, lo cual implica que el conflicto armado se ha vivido de maneras diferentes. Como lo expresa Ávila, “esto llevó a un país con dos realidades. Por un lado, unas zonas rurales que padecían intensamente la confrontación armada y, por otro lado, las principales zonas urbanas que estaban ajenas a la guerra. Eran como realidades paralelas bastante diferentes” (2019, p. 38). Al respecto, investigaciones recientes del Centro Nacional de Memoria Histórica, unidas a las cifras del Registro Único de Víctimas (rev), corroboran que demográficamente, un 86,6 % de las víctimas del conflicto armado fueron violentadas en el área rural, mientras que el 13,4 % lo fueron en las cabeceras municipales (Fundación Compartir, 2019). Bautista y Gonzáles (2019) , haciendo uso de información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, manifiestan que: “Colombia es ‘más rural que urbana’ (…) cerca del 95 % del territorio colombiano tiene uso rural, y el 5 % restante corresponde a uso urbano” (2019, p. 8). En consecuencia, la mayor parte de los maestros y maestras laboran en zona rurales. Según el resumen ejecutivo sobre docencia rural en Colombia, se trata de 106 679 docentes (Fundación Compartir, 2019).
Desde esas experiencias de maestras y maestros rurales emergen las reflexiones planteadas en el presente artículo, las cuales surgen de la coconstrucción de conocimiento desde los saberes de la escuela rural y buscan incidir no solo en la educación de los niños, niñas y jóvenes, sino también en la transformación de los procesos de formación de maestros para la ruralidad, que indiscutiblemente requiere pensar en las necesidades y particularidades propias de los contextos educativos rurales, planteando como necesidad imperante una práctica pedagógica encaminada a la construcción de paz.
En línea con lo expresado, hablar de paz implica referirse a un concepto en permanente construcción. Evocando la metáfora de la fotografía, podemos decir que es un concepto que tiene variaciones, dependiendo del lente con el cual se observe, o mejor, dependiendo de la cámara que se use para captarlo. Nos valdremos entonces de esta analogía para referirnos a las diferentes percepciones en torno a la paz, desde cuatro lugares de comprensión que presentamos a continuación.
La primera imagen representa una fotografía que se tomó con una cámara de rollo fotográfico, teniendo en cuenta todos los cuidados para que la fotografía quedara perfecta: el elemento central de la foto, la iluminación y el fondo; sin embargo, se presenta un daño y la fotografía no sale como se esperaba y el resultado es una imagen movida eincompleta, casi recortada. Así como al parecer ocurrió con el proceso de paz en nuestro país, de donde surge la primera forma de comprender la paz, aquella que se basa en lo establecido en las normas, derivada de lo que se plantea en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia (c. p.) (1991), en el cual la paz se reconoce como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Además de este, el artículo 95 de la c. p., en su numeral 6, plantea como responsabilidad de todo colombiano propender al logro y mantenimiento de la paz. Ambos asuntos fueron parte fundamental del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc-ep), en el cual se destaca que “la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano superior, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y del ciudadano” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 2).
Es claro que la intencionalidad tanto de la c. p. como del Acuerdo final es la de dar fuerza a fundamentos que aporten a la construcción y el mantenimiento de la paz; no obstante, en la práctica se evidencian continuas acciones y decisiones que van en contravía de lo establecido constitucionalmente. Por eso decimos que son el reflejo de una fotografía que no salió como se esperaba. No debemos dejar de lado que la paz tiene implicaciones sociales, económicas, políticas, religiosas, culturales y personales; por ello, se plantea que es un concepto multidimensional; así mismo se esperaría que sea asumida no solo desde la educación, sino desde diferentes instancias, de manera que más que un concepto, se pueda ir constituyendo en un valor. Desde este primer planteamiento, se abre un camino para empezar a comprender la paz no solo como ausencia de guerra, pues, como lo plantea Galton (2003), la paz no se agota con la superación de la violencia.
Pasando ahora a nuestra segunda imagen, con la que trataremos de representar el concepto de paz positiva, encontramos una fotografía en la que se integran esos pequeños desaciertos, pero se logra una imagen que es bella y artística, pese a las imperfecciones. Como ese tipo de imágenes, imperfectas, es nuestra segunda manera de comprender la paz. Desde esta perspectiva, la paz está relacionada con entenderla no como ausencia de conflicto, sino, por el contrario, reconociendo el conflicto como consustancial a las relaciones humanas (Gur-Ze’ev, 2010). Por lo general, escuchamos en los procesos educativos una intencionalidad de reducir los conflictos, puesto que social y culturalmente han sido entendidos con una connotación negativa, razón por la cual se busca evitarlos a toda costa. No obstante, no hace mucho se ha venido resignificando este concepto; por ejemplo, Jean Paul Lederach (2000) trabaja desde una comprensión positiva de los conflictos y plantea la necesidad de aportar a la búsqueda de una imaginación creativa y el fomento de alternativas para la resolución de conflictos.
De otro lado, también Muñoz (2004) incluye la conflictividad como parte de la cotidianidad de la vida y conceptualiza la idea de paz imperfecta para enmarcarla en una epistemología y metodología que permitan concebirla en su propia naturaleza y no como contrapeso de la guerra. En consecuencia, parte de la responsabilidad de las instituciones educativas podría centrarse no en evitar el conflicto, sino en establecer procesos que permitan la emergencia de mediaciones que ayuden a tramitar positivamente las conflictividades.
En tercer lugar, encontramos una imagen que ya no es tomada por una cámara fotográfica que usa rollo, sino por una cámara digital, en la que es posible revisar las fotografías para saber si han quedado apropiadas o si se requiere una nueva toma, evitando así que la fotografía final quede inservible. Así mismo, esta manera de comprender la paz implica una perspectiva desde la cual se busca evitar recaídas, tal como lo propuso el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (onu) Boutros-Ghali al referirse a la construcción de paz: “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (onu, 1992), con lo cual aboga por un diseño institucional que no solo ejerza acciones en el posconflicto sino como prevención y reparación.
De ella se desprenden apelativos usados por las organizaciones multilaterales y por la comunidad académica como peace keeping y peace making, que aluden a un proceso de la paz que se hace y a la paz que se mantiene. Los informes de esta organización han estado ligados tanto a la comprensión de la creación de estructuras para consolidar la paz y hacer frente a las causas profundas de los conflictos (paz positiva en contraste con la paz negativa), como a la generación de capacidades para que los mismos actores puedan mantener y resolver los conflictos por ellos mismos (Galtung, 2003). Situada la idea anterior en la educación, se plantea entonces la necesidad de convertir las instituciones educativas en escenarios ciudadanos, en los cuales se discutan y aborden asuntos de la realidad contextual y se creen condiciones efectivas para el desarrollo de capacidades que aporten a la construcción de paz.
La imagen que cierra esta serie no es demasiado elaborada, es fresca, del día a día, captada en el momento justo, tomada con el celular que encontramos a la mano. Se trata de una imagen que muestra la cotidianidad, las vivencias diarias, pues con ella queremos representar una cuarta manera de comprender la paz. En esta imagen se ubican posturas relacionadas con la construcción de paz como una transformación cultural, anclada en los postulados del construccionismo social, desde donde se reconoce que somos seres de relaciones que construimos discursivamente la realidad (Gergen, 2007). Desde esta perspectiva, la educación para la paz adquiere relevancia por cuanto tiene la intención de transformar hábitos y prácticas, formar en valores para la construcción de paz y desarrollar habilidades para la dignificación de la vida humana (Jäger, 2014).
Encontramos además en esta manera de comprensión la importancia del desarrollo de actitudes, creencias y valores desde las competencias ciudadanas (Chaux y Velásquez, 2014). Esto partiendo de la premisa de la educación como una herramienta para la transformación cultural, y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología (Echavarría y Vasco, 2013). Las instituciones educativas se convierten entonces en espacios donde se pueden trabajar los conflictos cotidianos que tenemos más cerca, particularmente en el contexto rural, no son solo los conflictos escolares sino también familiares y comunitarios. Desde esta última perspectiva, la paz se asume como una práctica cotidiana que se agencia desde una postura ética, estética y política en las relaciones humanas.
Por ello, el posicionamiento ético, político y pedagógico del maestro rural se plantea como eje articulador de los procesos de transformación social que requieren los contextos rurales del país (Carmona, 2019). El reto es pasar de un escenario en el que los maestros resuelven los conflictos de los estudiantes a uno donde estos últimos aprendan a resolverlos y tramitarlos, aportando de esta manera a la construcción de paz desde las pequeñas acciones cotidianas, aquellas que no generan cambios estructurales, pero sí transformaciones a nivel micro que a la vez se convierten en aprendizajes fundamentales para la tramitación de conflictos futuros.
Figura 1: Registro fotográfico del taller pedagógico Representación de la paz a través del teatro imagen
En la mayor parte del documento los temas se abordan a partir de juegos de imágenes narradas por los autores e imaginadas por los lectores, en distintas tonalidades, con diferentes composiciones, encuadres, perspectivas, enfoques y contrastes. Se hace a manera de evocación, con el propósito de movilizar la reflexión y la discusión en torno al elemento central que se pone a disposición. Será pues un reto para el lector ir creando y configurando cada fotografía a medida que avanza en la lectura. Esperamos que esta experiencia le permita sensibilizarse con la realidad de profesoras, profesores y escuelas de la ruralidad colombiana.1
Finalmente, cada parte de este documento no solo refleja algunas perspectivas desde las cuales se vislumbra la formación de los maestros para la construcción de paz en los contextos educativos rurales, sino que también destaca algunos asuntos sobre los cuales es necesario volver la mirada de manera reflexiva para construir socialmente una nueva escuela y crear nuevas capacidades para los maestros rurales.
Definiendo el enfoque y la luz
Los estudios de los cuales se deriva el presente artículo, se encuadran en la investigación cualitativa, entendida por Strauss y Corbin (2016) como
(…) cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros métodos de cuantificación. Puede tratarse sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. (2016, pp. 11-12)
En similar dirección se manifiesta Galeano al expresar que
(…) los estudios cualitativos ponen especial énfasis en la valoración de lo subjetivo y lo vivencial, y en la interacción entre sujetos de la investigación; privilegiando lo local, lo cotidiano y lo cultural para comprender la lógica y el significado que tiene los procesos sociales para los propios actores, que son quienes viven y producen la realidad sociocultural. (2017, p. 23)
En concordancia con lo anterior, Hernández et al. manifiestan que un enfoque cualitativo de investigación “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en proceso de interpretación” (2008, p. 8).
Efectivamente, la naturaleza del objeto de indagación lo ubica en la lógica cualitativa de la investigación por cuanto se preocupa por el sentido de experiencias de sujetos en un contexto sociocultural, a partir de la colección y análisis de información mediada por diferentes recursos, entre los cuales sobresale el taller pedagógico, acompañado de otros recursos creativos, tales como el teatro imagen, la fotografía y el dibujo. Hemos recurrido a dichos recursos dado que, como lo mencionan Pérez-Valero y Bru (2022) , “a través del arte y la educación se consigue conectar con la sociedad y entrar en un proceso de transformación” (2022, p. 467). Así pues, el sentido al que nos referimos no acude a la cuantificación derivada de análisis mediados por las ciencias exactas sino a la interpretación posibilitada por la lingüística, y de ella, particularmente, por la semántica.
Para hacer posible el encuentro de sentidos, la comprensión del fenómeno estudiado, acudimos a nivel general como estrategia a la fenomenología del encuentro (Taborda et al., 2022), que permite fijar la experiencia de los sujetos a través de diversos recursos (la escritura, la imagen móvil, la imagen fija, el diario de campo, el sonido, la fotografía, etc.), reducirlos a categorías y proceder a interpretaciones parciales y comprensiones profundas siguiendo un proceso de tematización (exposición y contraste) en el que investigador y actores sociales aportan a la construcción de las comprensiones mencionadas.
Particularmente, para la consolidación del presente escrito, partimos de las narrativas de veinte maestras y maestros que participaron en diversos encuentros a través de los talleres pedagógicos que se realizaron en escuelas rurales de diferentes contextos rurales afectados por la violencia, en torno a sus experiencias en relación con el conflicto armado, así como también a las principales formas en que hicieron frente a dichas situaciones; estas narrativas se complementaron con entrevistas en profundidad y talleres pedagógicos. Posteriormente, analizamos la información e identificamos algunas categorías centrales, con las cuales construimos metodologías participativas que permitieran validar la información con los maestros y maestras, al tiempo que enfatizamos en tres asuntos fundamentales: el lugar del maestro en la sociedad, los contrastes entre lo urbano y lo rural en educación, y la formación de maestros para la construcción de paz en los contextos educativos rurales.
Para el proceso de validación, realizamos un taller en dos instituciones educativas de Marquetalia, Caldas, el cual contempló la reflexión grupal de 18 docentes en torno a los tres asuntos mencionados. Cada grupo se encargó de representar las conclusiones a las que llegó mediante dibujos en los que se evidenciaron diferentes cuestionamientos y algunas problemáticas que enfrenta la educación rural y, con ella, los maestros y maestras rurales en la actualidad. Finalmente, pedimos a cada grupo de maestros que expresaran lo que para ellos sería el ideal en cada uno de los aspectos debatidos mediante el teatro imagen. Es decir, con cada dibujo simbolizaron la realidad problémica que se vive en el contexto rural y, en contraste, con el teatro imagen representaron lo que sería la situación anhelada. A partir de ello se generaron nuevos espacios de conversación y reflexión que enriquecieron los testimonios y dieron fuerza y validez a los resultados. Así, metodológicamente, desde la fenomenología del encuentro, pudimos acercarnos a las experiencias de los maestros y maestras en el desafío diario de educar para la paz en contextos en los que el conflicto armado hizo parte de su vida cotidiana, y a partir de ello, esbozar algunos asuntos que deben tenerse en cuenta en la formación de los nuevos maestros.
Revelando y exponiendo las fotografías
Partiendo de lo hallado, nuestra exposición está compuesta por dos series de fotografías. Con la primera serie queremos abrir el panorama y mostrar el escenario de la formación de maestros en Latinoamérica y Colombia. En esta perspectiva, con la primera fotografía de esta serie mostramos el lugar que el maestro ocupa en la sociedad, en contraste con el reconocimiento que se da a la profesión docente; la segunda presenta la manera en que se viene dando la formación de los maestros en América Latina y en Colombia, y la tercera, la formación de los maestros en un país de brechas, contrastes y desigualdades; para finalizar la serie, cerramos con una fotografía que refleja algunas de las necesidades más visibles en el escenario de la formación de maestros en el contexto rural colombiano.
Con la segunda serie, seguimos la línea propuesta para la exposición; esta vez con una composición de tres imágenes, miramos en perspectiva, tratando de no perder los detalles del contexto educativo rural. Con la primera imagen, nos fijamos de manera específica, es decir, hacemos zoom sobre el concepto de ruralidad; en la segunda, ubicamos en primer plano los matices de la escuela rural y, en la tercera, ponemos como elemento central del encuadre al maestro rural. En su mayoría, los testimonios que compartimos son de maestros rurales (mr) y maestros en formación (mf).
Primera serie: la necesidad de formar maestros que sean referente social en la ruralidad
Esta es una fotografía que está a la vista de todos, pero que muy pocos se detienen a observar en detalle. Muestra una escena que pone en contraste dos perspectivas: una de ellas colorida, con lindas tonalidades de un paisaje que invita a ser recorrido, frente a la otra, agrietada, desgastada, con un tono oscuro y envejecido que muestra lugares que no todos están motivados a recorrer.
En policromía, con un buen enfoque, aparente equilibrio de colores y un buen nivel de exposición, se presenta la manera en que diversos estudios en torno a los sistemas educativos europeos y latinoamericanos destacan, entre otras cosas, el lugar que ocupan los maestros frente a las necesidades y exigencias que trae consigo cada sociedad; el colorido gana intensidad al momento de presentar su capacidad e impacto en la dinámica social (Álvarez y Majmudar, 2000; Prats y Reventós, 2005), factor que coincide de plano con que a lo largo de la historia se ha dado a los maestros y maestras un lugar de reconocimiento social, resultado de la impronta que su labor ha tenido en la formación de los sujetos. La parte más nítida de la imagen nos permite ver con intensidad y adecuada saturación los colores que, a pesar del tiempo, aún parecen vivos. Este lugar especial se ha mantenido, independiente de las dinámicas sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas (Abbagnano y Visalberghi, 1992; Gadotti, 1998). Esto puede soportarse a partir la relación entre un mayor nivel de formación de los sujetos, un mayor nivel de desarrollo de las sociedades (Ministerio de Educación Nación) (MEN) 2012, y los testimonios que los maestros y maestras dan en torno al lugar del maestro en la sociedad.
La escuela es la base en un contexto, en este caso, en la vereda El Placer, cada escuelita es la base y por consiguiente, tiene un personaje que es el docente, que es el líder, es el consejero, el orientador, el formador, es el guía, el motivador, el integrador de esta comunidad. (mr)
Los colores vivos de la fotografía destacan la importancia que se da a la relación entre el maestro y la comunidad en los contextos educativos rurales, relación en la que hoy aún es reconocido como líder y promotor de procesos que buscan el beneficio de las comunidades y como un actor con la capacidad de integrar a la comunidad en la búsqueda de un fin común.
El docente viene cumpliendo un papel como desarrollador de capacidades de agenciamiento... Una posición que le brinda mayor importancia en el contexto rural. (mr)
Otro elemento que resalta el color vivo de la fotografía y que de alguna manera explica ese lugar que ocupa el maestro en la sociedad está relacionado con la formación permanente, con el reconocer que en los procesos de formación de niños, niñas y jóvenes la cualificación de los docentes es un asunto fundamental.
El papel del docente a largo de la historia ha experimentado bastantes cambios, entre ellos, se ha avanzado en estudios académicos que facilitan el avance de los estudiantes. (mr)
En contraste con lo mencionado, vemos la parte menos colorida y agrietada de nuestra imagen. Allí podemos encontrar en tonalidades un poco oscuras y sombrías que, pese a ese reconocimiento al lugar del maestro, se reitera uno de los reclamos que ha sido permanente en los últimos tiempos al sistema educativo. Está relacionado con el lugar que la profesión docente viene ocupando en cada sociedad, en comparación con las expectativas y esperanzas que las sociedades depositan en ella. En estas se asume como un agente fundamental en la formación de los niños, niñas y jóvenes, lo cual no corresponde con el poco reconocimiento que tiene el ser maestro.
Actualmente el papel del maestro ha perdido importancia frente a otras profesiones sin tener en cuenta que es el artífice para otras áreas del conocimiento. (mr)
Según algunos autores, este es uno de los factores que hace poco atractiva la profesión docente. Esta es una de las consecuencias que consideramos más fuertes en el marco de una profesión que, además de conocimientos disciplinares, científicos, pedagógicos, didácticos, curriculares y sociales, requiere vocación, compromiso, entrega, sacrificio y amor por lo que se hace. Los jóvenes no ven hoy en este escenario de formación una gran posibilidad; al contrario, se ha terminado convirtiendo en una segunda opción para quienes no logran ingresar a las carreras profesionales que consideran más prometedoras (Freire, 2010, p. 67). Así lo muestran algunas expresiones de maestros en formación de un programa de licenciatura:
- Yo entré a la licenciatura porque no pase a la carrera que quería inicialmente y no podía quedarme sin hacer nada. (mf)
- Ser docente no me gusta tanto. Voy a buscar especializarme en otro campo diferente a la docencia. (mf)
Dentro de la composición de la segunda fotografía, ponemos dos escenarios en color sepia, envejecido, sin calidez. El primero de ellos es el contexto educativo latinoamericano, en el que la formación de maestros, pese a ser destacada como fundamental, no ha tenido los alcances esperados, quedando sin saldar una deuda con la educación y con las sociedades que, de alguna manera, históricamente han vivido esto como parte de su cotidianidad. En esta perspectiva, la fotografía se muestra con un enfoque enrarecido que no logra evidenciar de manera clara y con nitidez por qué la formación de maestros sigue siendo un problema vigente, muy a pesar de las razones que explican la necesidad de educar nuestras sociedades, y en la misma línea, a los maestros encargados de tan importante labor.
En un sector más amplio de lo geográfico y lo político no goza de relevancia, acompañamiento y valor. Lo que nos convierte en público cautivo de las estrategias de administración y en instrumentos para la misma. (mr)
El segundo escenario en la composición es el contexto educativo colombiano (Ministerio de Educación Nacional, 2013). Las investigaciones de aula que recogen las voces de los hombres y las mujeres que ingresan a los programas de formación docente, representados a partir de sus cosmovisiones, muestran un panorama que impide ver con claridad un futuro prometedor en el marco de la formación de maestros. Dicho panorama es poco alentador en términos del proyecto de vida docente de los maestros en proceso de formación inicial.
- En los próximos 10 años no me veo como docente, quiero hacer una especialización y posicionarme como un entrenador en uno de los equipos representativos de fútbol. (mf)
- Quiero terminar y capacitarme para montar mi propio club, no me veo como profesor de colegio. (mf)
Este panorama es oscurecido mucho más por las contradicciones de un sistema que es exigente con los programas de formación (men, 2017) respecto a la apertura y flexibilidad en el marco de la vinculación de los maestros al sistema, estimulados a partir del Decreto 1278 de 2002, el cual permite que la labor docente sea realizada por profesionales de diversas disciplinas, no necesariamente formados como maestros, que hayan pasado por un curso básico de pedagogía y lleguen a asumir tal responsabilidad sin contar, en ocasiones, con los conocimientos ni las capacidades requeridas para ello; elemento que de plano resalta una enorme contradicción frente a las condiciones de calidad de los programas de licenciatura, condensadas en la Resolución 18583 del 2017 (men, 2017).
Acá muchas veces nos mandan maestros sin tener el conocimiento de lo que es enseñar en una escuela rural. Muchos ni saben lo que es dar clase en un aula multigrado. No tienen conocimiento del contexto. (mr)
En términos de la relación que podría plantearse entre las exigencias y expectativas sociales frente a la labor del maestro y sus necesidades de formación para el cumplimiento de su rol, la Unesco manifiesta que la formación docente se vincula como uno más dentro de los temas de la calidad de la educación, perdiendo prioridad en la agenda de quienes definen los criterios de calidad y a su vez piensan en la formación de los maestros (Beca y Cerri, 2014).
La formación debe ser más constante, actualizada y abarcar la totalidad de los docentes para que de este modo podamos enseñar en cualquier contexto, sin sentir que se puede salir de su perfil y obligaciones, sino más bien que seamos docentes en cualquier situación. (mr)
La tercera fotografía de la serie busca mostrar el escenario de la formación docente en el contexto colombiano, un escenario de brechas y desigualdades. En esta panorámica, Colombia se aprecia como uno de los países más inequitativos y corruptos del mundo, según el ranquin de percepción de los países, realizado por la us News (citado en Infobae, 2013), sumado a una historia de violencia con variados matices, entre ellos, a nuestro criterio, la más violenta de las violencias, la estructural. De ahí que la fotografía refleje un aspecto entristecido, con tonalidades bajas y poca luminosidad, en el que el contexto educativo presenta, por un lado, un sistema anacrónico y descontextualizado, que centra su mirada hacia la calidad en discursos hegemónicos y asuntos netamente técnicos, bajo la intención de mostrarse como un sistema estable y eficiente —¡Nada más lejos de esto!—; por otro lado, un sistema de formación docente que tampoco se ajusta a las necesidades del contexto y, en consecuencia, aleja cada vez la posibilidad de brindar a nuestras sociedades una educación de calidad, que aporte a la formación de ciudadanos y ciudadanas con pensamiento crítico y un proyecto de vida claro.
La capacitación que a nosotros nos dan es la que nos mandan desde la Secretaría de Educación y es en temas, que también son importantes, para que vamos a decir que no, pero hay otros que son más necesarios para tratar las problemáticas de acá. (mr)
Si bien la panorámica muestra de manera general un sistema derruido, en primer plano encontramos el sistema de formación para los docentes en ejercicio, tema que se ha direccionado en el sentido de reforzar las capacidades de enseñanza en las áreas o temáticas que institucionalmente se consideran importantes. Este punto de partida hace a un lado los intereses particulares de los docentes y las propias necesidades de los contextos, asunto que va en contravía de la pertinencia de los procesos educativos, en un país netamente plural, diverso y multicultural, que requiere lógicas distintas a las que históricamente han marcado el sistema que den paso a dinámicas de construcción social que pongan en primer lugar la voz de los actores sociales en el marco de una nueva educación y una nueva escuela.
Los procesos de cualificación docente consideramos que no son tan precisos y tan significativos puesto que no se encuentran, en muchos de los casos, temas actualizados a las múltiples situaciones que se viven en la realidad actual, es imprescindible una resignificación a la cualificación docente. (mr)
En este mismo encuadre de nuestra fotografía, resaltamos que la formación de maestros en Colombia, por mandato de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), como si fuera una tonalidad fija e inmodificable, ha sido responsabilidad tanto de las escuelas normales como de las universidades que cuentan con una facultad de educación o una unidad formadora de maestros; sin embargo, pareciera que cada una de estas instituciones quisiera su foto aparte. El trabajo de manera articulada tal vez existió en otros tiempos. En este orden de ideas, conviene revisar de manera crítica el rol que están asumiendo las facultades de educación al pensar la formación de maestros. ¿Son los planes de estudios de las licenciaturas el resultado de un ejercicio consciente y reflexivo? ¿Atienden a las necesidades del contexto y de la sociedad? ¿Se han convertido en una estrategia de mercado? ¿Se han preocupado por mantener acciones conjuntas con las escuelas normales a fin de mejorar los procesos de formación docente?
Juan Deval (2004) menciona que la escuela está en permanente crisis y requiere de constantes reformas, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de pensar el rol del maestro en las escuelas de hoy. Las sociedades son instituciones cambiantes que precisan que la práctica de los maestros se reconfigure con cierta frecuencia de acuerdo a las necesidades de sus aprendices y de la misma sociedad. Es inconveniente para cualquier sociedad que las escuelas permanezcan inflexibles a los nuevos retos y exigencias. Es imposible pensar en la formación de los niños, niñas y jóvenes de las sociedades actuales con prácticas docentes añejas y desgastadas.
Las necesidades (sic) que observamos es que la formación es más rezagada, ya que no los preparan para las vicisitudes presentadas en una escuela o aula de clase. (mr)
El análisis de la escuela tradicional ha demostrado que la educación debe superar las prácticas reproduccionistas, que se preocupan solo por el desarrollo de contenidos y conceptos insuficientes a la hora de resolver situaciones de la vida cotidiana; asunto ratificado por Freire en su crítica a la educación bancaria. El maestro hoy debe asumir su posicionamiento político como agente de cambio (Carmona, 2019), debe ser un actor en formación permanente, debe estar a la altura de las exigencias que su labor le implica, ser capaz de generar vínculos con sus aprendices y de conectar sus contenidos con asuntos de la vida cotidiana; solo así sus palabras dejaran de ser “ideas inertes”.
Podemos presentar la cuarta y última de esta primera serie de fotografías como una panorámica que nos muestra, en sus diversos matices, algunas de las necesidades más destacadas en el campo de la formación docente, un horizonte con múltiples posibilidades y un amplio camino por recorrer. En esta línea resaltamos entre los diferentes elementos de la composición que las sociedades de hoy, más que nunca, requieren maestros y maestras preocupados por realizar cada vez mejor su práctica pedagógica y comprometidos plenamente con su quehacer.
Los docentes no estamos preparados ni motivados, nos falta acompañamiento. (mr)
Como elemento central, dentro de un escenario social eminentemente injusto, inequitativo y desigual, destacamos la necesidad de formar ciudadanos y ciudadanas que sean útiles a la sociedad, y ante todo convencidos de que su labor como maestros exige el compromiso ético y político de estar a la altura de las exigencias del contexto. Así como lo plantean Hargreaves (1996) y Tedesco (1998) , el trabajo de los maestros debe reconocer el carácter cambiante de la sociedad y ser flexible en su labor con relación a dichos cambios.
Algunas miradas en torno a las teorías de la pedagogía crítica nos muestran otro camino que es necesario recorrer en este paisaje de necesidades que muestra nuestra panorámica. Freire (2010) , McLaren y Kincheloe (2008) , Flórez y Tobón (2004) advierten la necesidad de pensar en un maestro que va más allá de la orientación de contenidos en el aula, un maestro con la sensibilidad y la capacidad de hacer una lectura rigurosa del contexto, que le permitan identificar problemáticas y potencialidades presentes en la comunidad, comprometerse con el desarrollo educativo, la formación integral de niños, niñas y jóvenes, y la construcción de paz en el contexto que desarrolla su práctica.
Debe tener gran capacidad de adaptación al contexto y a las circunstancias, tener mucho amor y ser maestros de vocación. (mr)
Así pues, el maestro debe transformarse en un actor que asume su quehacer más allá del desarrollo de currículos oficiales y de la enseñanza de contenidos puntuales. En este proceso de reconfiguración, por un lado, participa activamente en la transformación del concepto de escuela, comprende plenamente que esta trasciende el espacio escolar y genera canales de comunicación asertivos con los padres, madres de familia o adultos responsables de los niños, niñas y jóvenes. Se espera además que el maestro sea una persona que se acerca a la comunidad a partir del reconocimiento del saber propio y se vincula de manera activa en procesos comunitarios. Por otro lado, abandona el lugar tradicional de sujeto dueño del saber y centra su acción en el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes en su condición de humanidad, perspectiva desde la cual se tienen en cuenta los presaberes de los estudiantes para vincularlos activamente en el proceso de construcción de nuevos conocimientos, anclados a su proyecto de vida (Arnot, 2009; Etxeberria, 2013; Jaramillo et al., 2014; McLaren y Kincheloe, 2008; Murcia, 2012).
La escuela hoy, como ya lo hemos mencionado, debe comprenderse como un escenario de formación, en el que las prácticas pedagógicas de los maestros superen la mirada en la que el estudiante acumula y retiene contenidos, para luego reproducirlos a través de un examen. Esto con el fin de desarrollar procesos que permitan la comprensión de los estudiantes y que, a su vez, incrementen su capacidad de hacer uso de su saber en contextos reales, es decir, el saber construido en la escuela debe ser útil para la resolución de problemas de la vida cotidiana (Perkins, 2001).
Figura 2: Registro fotográfico de taller pedagógico Representación del lugar del maestro en la escuela rural a través del teatro imagen
El cierre de esta serie se establece a partir de la creación colectiva, bajo la propuesta del teatro imagen. En esta construcción los docentes y los niños dejan ver su propuesta frente al deber ser de la escuela en torno al lugar del maestro. Se propone una escuela en la que se brinden diferentes posibilidades y diversidad en sus procesos de formación, atendiendo a las expectativas y al proyecto de vida que han venido construyendo los estudiantes.
En este caso, el desafío del docente es que sus prácticas aporten en el proceso de formación para la vida, lo que implica que estén enfocados en el proyecto de vida de los estudiantes. Según lo plantean los profesores:
Si es algo relacionado con la técnica, pues que sea la técnica la que llegue a instruirlo, y si es algo relacionado con el deporte o la formación en otros ámbitos, pues que les pueda llegar a ellos. Entonces ahí no tendríamos nosotros que empezar a hacer diferenciaciones de lo rural y lo urbano, sino de los gustos y necesidades. (mr)
Segunda serie: la necesidad de cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural
Iniciamos esta serie con una fotografía en la que mostramos el contraste desmedido entre dos contextos, el rural y el urbano, que se refleja en cifras y estudios de múltiples organizaciones que los presentan en puntos diametralmente opuestos, en la línea de comprensión que históricamente se ha instalado en nuestras sociedades. En una fotografía intentamos destacar algunas perspectivas de enfoque, desde las cuales ha venido siendo analizado el contexto rural, entre ellas, sin ser las únicas, podemos destacar la mirada desde lo económico, lo social, la violencia y lo político.
En la primera perspectiva, resaltamos la mirada que se instala en virtud del uso de la tierra en función de la productividad, marcada de manera profunda por la sociedad de consumo y el capitalismo extremo y voraz. En esta perspectiva, desaparece el interés por lo propio, por las tradiciones, por la cultura, por lo fundamentalmente humano, y dicho capitalismo extiende sus tentáculos, tratando de abarcar el máximo posible. En esta lógica de pensamiento, los sujetos rurales son vistos como personas que deben permanecer allí, casi que obligados a adaptarse a un contexto que históricamente ha estado marcado por los altos niveles de pobreza pues, según las cifras, los pobres de la zona rural son mucho más pobres que los pobres de la zona urbana (fao, iipe y orealc, 2004).
Se nos transmite esa herencia de ser maestros, porque somos varios maestros en la familia, pero otros no tienen la capacidad de estar en la ciudad, aunque hoy en día hay muchas facilidades para estudiar, pero entonces, no, siga en la Normal…y ¡a buscar el puestico! MR
En esta línea de comprensión, estas otras formas de ver el mundo se encuentran, en palabras de Sousa y Meneses (2014), “al otro lado de la línea”, denominado por ellos mismos, la zona de no existencia, de la invisibilidad, de la ausencia. Esta mirada está en profundo contraste con la comprensión de la naturaleza como un ser vivo, del cual, sin excepción, todos hacemos parte y, por tanto, deberíamos estar en armonía con ella.
Por otra parte, hay quienes centran su mirada en el aspecto social, en el que las tonalidades se oscurecen y aparecen grandes sombras que reflejan, como factor común, la falta de oportunidades, la distribución inequitativa de los recursos económicos por parte del Estado, el acceso limitado al uso de los servicios básicos de agua, salud, educación, entre otros. Es clara la diferencia que, en el marco de la distribución de los recursos, existe entre el contexto urbano y el contexto rural. Pareciera que lo rural es para los gobiernos y para gran parte de las sociedades como un contexto de segunda clase, al que se le distribuyen solamente las migajas.
En el área urbana existe mejor dotación que en la rural; la educación rural siempre será menospreciada. (mr)
Además de las anteriores perspectivas, hay quienes han centrado su mirada en el impacto que ha tenido el fenómeno de la violencia, acentuado con mucha fuerza en nuestro país, donde el rojo es el color que tristemente ha protagonizado la escena y en el que los datos muestran que no hay parte del territorio colombiano que no haya sido de alguna forma afectado por ella; sin embargo, la generada por el conflicto armado es solo una de las tantas manifestaciones, entre las que es posible enunciar la estructural, psicológica, de género, intrafamiliar y la política, esta última considerada por nosotros como fundamental en el debate, pues también es una de las más agrestes, pues la ausencia de políticas públicas en torno a la ruralidad acentúan de manera reiterativa las prácticas de gobiernos que no han logrado enfocar con claridad las necesidades de los contextos rurales, para traducirlas en acciones reivindicativas de la población rural (Fundación Compartir)
Mire hoy día, hay que hacer un paro para que se le reconozca cualquier cosa, un derecho como a la salud ¿cierto? Y una cantidad de cosas que, empezando desde arriba, no le dan ese estatus como tal. (mr)
El segundo elemento de la composición es, en este caso, el énfasis en torno a evaluar las condiciones de la escuela rural; sin embargo, esta interesante perspectiva pierde su fuerza cuando nos muestra que las dinámicas investigativas en este escenario se enfocan en elementos relacionados con aproximaciones estadísticas sobre las necesidades de la escuela rural (Bustos, 2011). Hay una amplia gama de investigaciones sobre la educación rural, mas no hay suficientes procesos que acompañen a los maestros rurales en su formación como maestros investigadores, lo que genera falta de capacidades, de herramientas y motivación para investigar.
Un proceso de investigación requiere de una buena lectura, como la misma palabra lo dice, investigación, de ir a ver los antecedentes de lo que está ocurriendo, eso no se encuentra ahí. (mr)
En el tercer elemento de la composición, Jurado y Tobasura (2012) nos muestran algunas realidades, aún vigentes en la escuela rural. Por un lado, la movilidad de las familias como un factor que ha influido en la realidad de la escuela y se relaciona con la precariedad de los empleos, la falta de oportunidades y la necesidad de buscar nuevos horizontes de subsistencia y, por otro, la siempre débil construcción del proyecto de vida de los jóvenes, asunto que repercute fuertemente en la manera en que los niños, niñas y jóvenes se relacionan con la escuela.
Mirar esos programas como es que deben contextualizar el aprendizaje, mirar dónde es que estamos ubicados para podernos proyectar. No es lo mismo la educación de La Guajira a la educación de acá, claro que ya tenemos un mundo globalizado, es bueno conocer que hay otras culturas diferentes a las de nosotros, pero el conocimiento debe ser de acuerdo al contexto en el que estamos. (mr)
Como elemento final de esta composición, queremos destacar la preocupación por los efectos de la enseñanza multigrado sobre los resultados académicos (Bustos, 2010), pues aparece como un elemento instalado en el pensamiento de las comunidades que la calidad de la educación en el contexto urbano es superior a la que se lleva a cabo en los contextos rurales, lo cual deja a la vista otro estigma impuesto a la ruralidad.
El común de la gente piensa que la educación rural es de baja calidad, creen que es de mejor prestigio enseñar en las escuelas y colegios del área urbana, incluso piensan que los profesores el área rural ganamos menos. (mr)
Para continuar, quisimos poner la perspectiva de una escuela nueva en esta composición, un fondo que nos aparece desenfocado, pues así es como en realidad se percibe. Suponemos que en el fondo de las cosas está lo sustancial, lo verdaderamente importante; sin embargo, los matices y contrastes que se realzan en nuestra fotografía no dejan ver, desde los trazos establecidos por un sistema anclado en las dinámicas de la sociedad, y de por sí, imperfecto y desgastado, una posibilidad distinta para la escuela: políticas educativas adversas a las realidades, intereses por fuera de las necesidades de los contextos, procesos de enseñanza centrados en el desarrollo de contenidos, pruebas externas que observan con una lupa distinta.
Las falencias que encontramos sobre la ruralidad es la ausencia de políticas públicas y su implementación. (mr)
Estos elementos que se ponen de frente a nosotros, soportados en los testimonios de maestros y maestras, nos obligan a pensar en una escuela diferente, que se salga de lo que tradicionalmente ha estado instalado desde los discursos hegemónicos derivados del sistema.
- Nosotros manejamos seis grados, entonces uno se vuelve un ocho. Entonces la calidad no va a ser buena por más que uno quiera. (mr)
- Por ejemplo vemos el sistema de preescolar. Es la semillita, es el fundamento. Y esto tendría que ser manejado por un solo docente que esté capacitado en ello. (mr)
Es momento de que la escuela se reconfigure, que se salga de los parámetros tradicionales bajo los cuales ha estado sometida históricamente; es momento de que ponga como elemento central, más allá de los indicadores de lógica administrativa y gerencial, la formación de los niños, niñas y jóvenes; que tome como elemento esencial el saber propio, las expectativas, las cosmovisiones de los estudiantes, los usos y costumbres, en otras palabras, que se centre en el conocimiento de las particularidades del contexto.
(…) estamos viendo que por parte de las entidades como las universidades, el men, todas esas instituciones que, mirando el medio y el contexto, como es que yo proyecto unas capacitaciones que sirvan para el entorno en el que se está desenvolviendo el docente como tal. (mr)
Escuelas como estas requieren también maestros con gran capacidad de adaptación a las transformaciones y nuevas exigencias; es decir, que tengan las capacidades, los conocimientos, las habilidades, la experticia y principalmente la vocación para desarrollar procesos formativos incluyentes:
El profesor que viene a la ruralidad tiene que tener una gran capacidad de flexibilización frente a sí mismo, de cómo me adapto y mira cómo va el contexto, y sé que estoy aquí y esto es lo que tengo y lo tengo que aprender a querer y a dominar, entonces, hay que tener mucha capacidad de adaptación. (mr)
Es necesario que estas dinámicas partan del principio básico de promover el reconocimiento como un elemento central de su práctica pedagógica, pues este tipo de prácticas, tal como lo plantean Barcena y Melich (1997), van a permitir que los niños y niñas se identifiquen como sujetos únicos, pero también que reconozcan a los demás como sujetos que hacen parte de su comunidad con los que, a pesar de las diferencias, es factible concertar y llegar a acuerdos con los que sea posible convivir; a esto deben apuntar los procesos educativos que aporten a la construcción de paz en los contextos educativos rurales.
En la tercera fotografía queremos destacar, con todo el colorido, a los maestros de las escuelas rurales. En esta perspectiva, entendemos al maestro como un sujeto que “pertenece a una colectividad, a una nación o un país, que es resultante de una construcción histórica” (Pétris, 2005, p. 33), ubicado en el mundo de la vida cotidiana que, como tal, es un sujeto histórico-social que se configura a partir de las experiencias forjadas en los diversos escenarios de socialización (Berger y Luckmann, 1995); por tanto, es un sujeto que se afecta con lo acontecido, pero que tiene también capacidad de afectar, de crear, de construir y coconstruir en el contexto en que está inmerso.
El maestro es quien lidera los procesos, promueve actividades que favorecen a la población rural, es quien integra y pretende que haya una buena relación… (mr)
Es una imagen cuya composición se configura con tres elementos básicos. El primero es el enfoque que han usado algunas de las investigaciones que se han fijado en el maestro de zonas rurales. Este trayecto nos muestra cómo algunos investigadores, desde sus preocupaciones por la formación de los maestros, proponen, entre otros, tres campos de abordaje: el primero de ellos referido a estrategias de cualificación de sus capacidades, a partir de programas de formación bilingüe (Feltes y Resse, 2014); el segundo, parte de la premisa de que algunos de los maestros de las zonas rurales tienen un nivel de formación y capacidades insuficientes para llevar procesos educativos de calidad en dichos contextos (Bustos, 2010; Domingo et al., 2021; Mellado y Chaoucono, 2015); finalmente, el tercer campo de acción se refiere a la preocupación por la manera en que las características personales y creencias de los profesores rurales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre los estudiantes puede influenciar su desempeño profesional, así como las dinámicas que se dan en el aula multigrado, lo cual necesariamente incide en el desempeño de los estudiantes (Bachmann et al., 2012; Mellado y Chaoucono, 2015).
El men saca unas capacitaciones y dice… metamos acá a los profesores. Sin mirar si realmente la requieren o cuál va a ser el impacto que va a generar esa capacitación… en este momento estamos necesitando capacitación para población rural dispersa con necesidades educativas especiales. (mr)
El segundo elemento de la composición muestra al maestro de las escuelas rurales con capacidades para analizar de manera crítica el contexto educativo en el que se encuentra inmerso.
Lo que se requiere…hablamos mucho en la parte urbana y la parte rural y decimos que hay una brecha en conocimientos, pero no es la brecha de conocimientos, son las oportunidades que tienen, en algunas cosas, los del área urbana con relación al área rural. (mr)
En este sentido, el análisis crítico de la realidad es una de sus tareas cotidianas; las dinámicas de la sociedad global y los acontecimientos en torno a lo social, político, cultural y económico necesariamente deben nutrir las discusiones formativas que surgen entre docentes y estudiantes al interior de la escuela urbana y rural. De ahí la ponderación de lo que tiene en sus manos, la gran responsabilidad de aportar a la construcción de una mejor sociedad; como lo plantea Blackburn (2006) , de reflexionar de manera crítica y tomar las mejores decisiones en virtud de la formación de los niños y niñas. Su quehacer requiere un gran compromiso ético.
El docente viene cumpliendo un papel como desarrollador de capacidades de agenciamiento. Desarrollar sociedades cogestionarias y autogestionarias que dan como resultado la transformación social... (mr)
En el tercer elemento de la composición ponemos algunas perspectivas planteadas por maestros y maestras rurales de diferentes contextos educativos, quienes siempre que se proyectan las posibilidades que se vislumbran en el ejercicio de ser maestros destacan la intención de aportar de manera decidida a la formación de los niños, niñas y jóvenes como ciudadanos con capacidad de pensar críticamente; la necesidad de educarse para superar las experiencias vividas en su proceso de formación; de ofrecerle a los niños y niñas posibilidades de formarse como personas de bien, perspectivas que dejan ver de manera contundente que se vislumbra como una profesión en la que aún hay esperanza y certeza de su aporte a la construcción de sociedad y a la resolución de problemas sociales.
Figura 3: Registro fotográfico del taller pedagógico Representación del cierre de brechas entre lo urbano y lo rural a través del teatro imagen
La fotografía muestra la construcción y representación de la letra I de inclusión, en la que esa brecha que siempre se ha marcado y que aún se mantiene entre lo urbano y lo rural vaya desapareciendo al brindar mayores posibilidades y oportunidades a lo rural. Una escuela y una sociedad que ofrezcan posibilidades a los niños, niñas y jóvenes de tener oportunidades de permanecer en el campo con condiciones dignas o salir de allí y encontrar también oportunidades y condiciones dignas para progresar.
Enmarcando las mejores fotos
Para cerrar este recorrido, deseamos proponer algunos asuntos a manera de conclusiones a partir de lo dicho hasta el momento. Siguiendo con la metáfora de la fotografía, deberíamos entonces plantear aquí los criterios para una foto perfecta; sin embargo, lo que hemos aprendido es que para lograrla no hay un listado de criterios que se acomode a todos los tipos de fotografía; por el contrario, dependiendo de la foto que se desee lograr, los criterios van a ser particulares. Lo mismo ocurre con la formación de maestros y con la construcción de paz, donde cada realidad educativa va haciendo emerger los aspectos a tener en cuenta para que dichos procesos sean pensados, planeados y llevados a cabo de manera adecuada. Pese a ello, lo que vemos en nuestro sistema educativo es que a veces desconocemos esta realidad y pareciera que nos ubicamos de espaldas a lo que ella nos expone, nos muestra y nos reclama. Para finalizar, presentamos algunas de las contradicciones identificadas y formulamos posibles apuestas.
-
Existe una contradicción entre el lugar social que es dado a los maestros y maestras respecto al lugar oficial que ocupan realmente en la sociedad, el cual, lejos de centrarse en el reconocimiento a su labor, se enfoca en exigencias y responsabilidades que le han sido asignadas y a partir de las cuales juzga su rol. Nuestra sociedad debe dar un paso hacia el conocimiento y reconocimiento real de la labor que desempeña el maestro, la cual, para el caso de los contextos rurales, va mucho más allá de cumplir con su papel de docente, pues en las comunidades rurales el maestro se convierte en un actor clave, en un gestor de cambios, en un líder comunitario, en un modelo a seguir.
-
La formación de maestros en nuestro país está siendo pensada desde lo disciplinar y no desde lo pedagógico, los currículos de las licenciaturas han dado más peso a los componentes que tienen que ver con disciplinas específicas, mientras que las actividades académicas relacionadas directamente con asuntos pedagógicos y didácticos son cada vez más reducidas. Se requiere entonces repensar nuestros currículos desde una postura que apunte a formar maestros con capacidades para ejercer su labor, más que especialistas en un campo de conocimiento.
-
La calidad de la educación en Colombia se ha medido y se continúa calculando en cifras, los estudiantes en muchos casos se han convertido en un número y dejan de ser los actores principales del proceso educativo. Una educación que se mide en cifras deja por fuera muchos otros componentes que están inmersos en los procesos formativos, tales como la convivencia, el proyecto de vida de los niños, niñas y jóvenes, la construcción de paz, el bienestar de los maestros y los ambientes de aprendizaje, asuntos que claramente tienen incidencia en los desempeños académicos. Es tiempo de que la educación deje de ser pensada desde el centro y desde arriba, desconociendo las realidades particulares de los contextos, y se piense desde la periferia y desde las bases, con la implementación de procesos que sean construidos a partir de las necesidades, potencialidades y expectativas de la misma comunidad educativa.
-
Las brechas entre lo urbano y lo rural, lejos de irse cerrando, en muchos casos se están ampliando; las oportunidades que tienen tanto los estudiantes como los maestros de contextos educativos rurales no son las mismas que se tienen en los contextos urbanos; sus realidades y condiciones son distintas. Sin embargo, son educados, evaluados y medidos bajo los mismos parámetros. Nuestra apuesta es por una educación que tenga en cuenta un enfoque territorial con todo lo que ello implica, que no desconozca los asuntos sociales, culturales, económicos e históricos de la población rural; que legitime su saber, que, en lugar de acrecentar las condiciones de inequidad, procure reducirlas, reconociendo que la educación rural no puede seguirse pensando desde lo urbano, sino desde un conocimiento profundo de las realidades rurales de nuestro país.
-
a importancia que se ha dado a los procesos de construcción de paz en la escuela es clara; sin embargo, las acciones que se vienen implementando desde las instituciones educativas, en muchos casos no son tan evidentes, o están apuntando a evitar toda conflictividad, pues no la asumen como parte de los procesos de interacción. Consideramos pertinente que desde las instituciones educativas se apunte más que a evitar los conflictos, a tramitarlos adecuadamente y por las vías pacíficas, dando participación real a los actores involucrados. En este sentido, se requiere consolidar procesos pensados para la comunidad educativa, desde la misma comunidad educativa y con ella; esto permitirá mayor impacto y sostenibilidad de las acciones implementadas. Finalmente, insistimos en la importancia de ubicarnos en una perspectiva de la paz que se construye día a día, desde las acciones cotidianas, desde cada territorio, cada familia, cada escuela, y cada lugar donde llevemos a cabo procesos de interacción; asunto que, para la realidad latinoamericana, debe ser parte de los aspectos contemplados en la formación de maestros, ya que es inherente a la realidad de cada contexto educativo
Derechos de autor 2023 Folios

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.