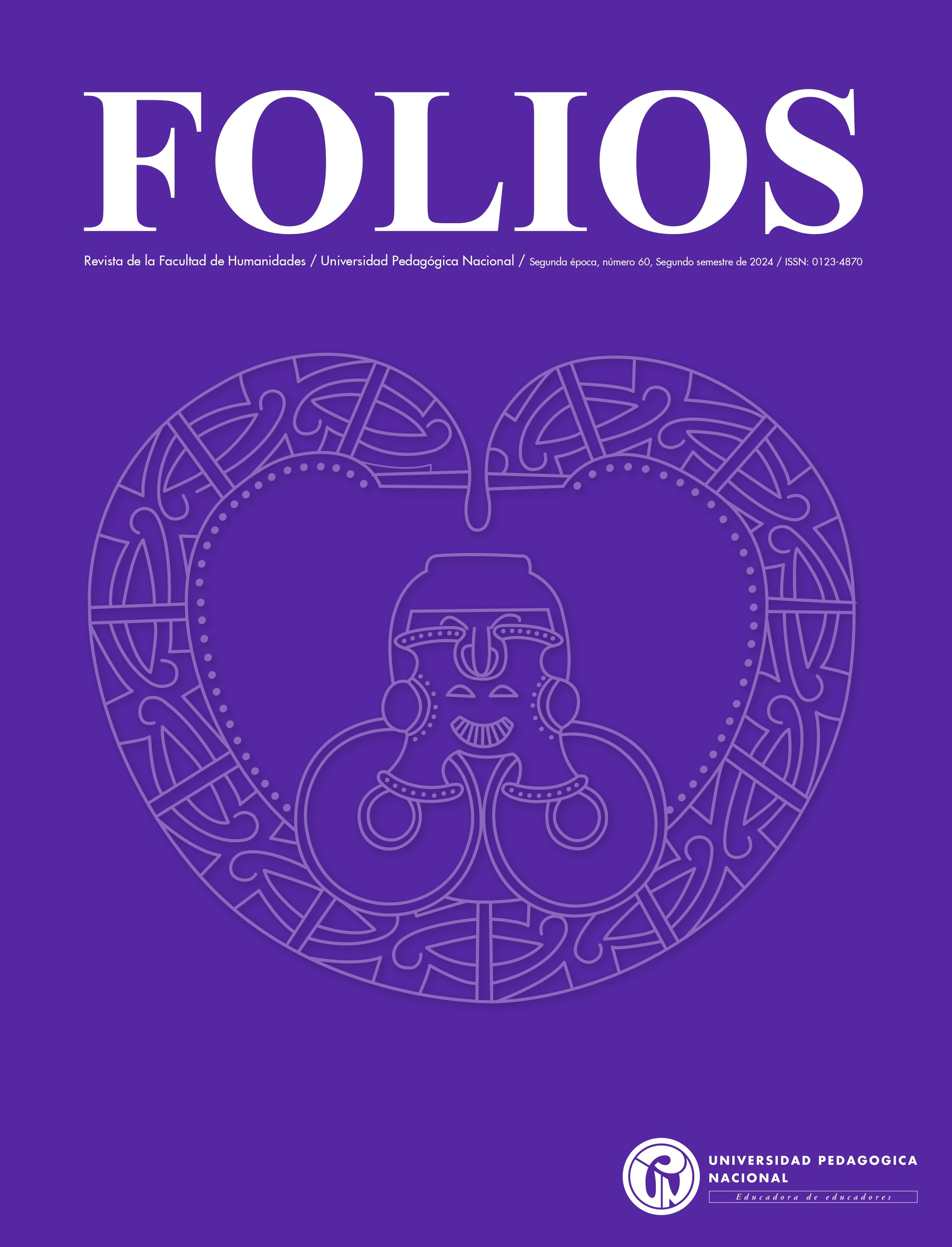Una verdad bastará para sanarme. Jóvenes y firmantes de paz encaran la memoria intergeneracional
DOI:
https://doi.org/10.17227/folios.60-18377Palabras clave:
memoria intergeneracional, escritura, conflicto armado, verdad y paz, jóvenes, firmantes de pazResumen
Este artículo de investigación se orienta a comprender los saberes y las prácticas vinculadas a la construcción de memoria intergeneracional sobre el conflicto armado en Nariño, Argelia y Sonsón (Antioquia). Desde una perspectiva cualitativa y un enfoque de cartografía social se realizaron talleres, entrevistas y conversatorios. En ellos participaron jóvenes que no vivieron el conflicto armado en sus territorios y adultos que vivieron los rigores de la guerra como víctimas o responsables. De igual manera, se acompañó la escritura de cartas entre jóvenes y firmantes de paz y se promovieron espacios de encuentro entre ambas comunidades. Los resultados de la investigación subrayan, en primer lugar, la escritura como una práctica que les permite a los jóvenes vincular sus trayectorias familiares con las narrativas sociales del país; en segundo lugar, la memoria intergeneracional como un proceso que sitúa a los jóvenes como gestores de memoria en su territorio y aporta a la sanación de las heridas de su linaje; y, en tercer lugar, la verdad como condición de la reconciliación que entra en contrapunteos y disputas entre las expectativas subjetivas, los hechos acontecidos y los sentidos de lo ocurrido. Por último, esta experiencia acentúa la memoria intergeneracional como interacción que posibilita conocer el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro.
Descargas
Recibido: 16 de enero de 2023; Aceptado: 8 de febrero de 2024
Resumen
Este artículo de investigación se orienta a comprender los saberes y las prácticas vinculadas a la construcción de memoria intergeneracional sobre el conflicto armado en Nariño, Argelia y Sonsón (Antioquia). Desde una perspectiva cualitativa y un enfoque de cartografía social se realizaron talleres, entrevistas y conversatorios. En ellos participaron jóvenes que no vivieron el conflicto armado en sus territorios y adultos que vivieron los rigores de la guerra como víctimas o responsables. De igual manera, se acompañó la escritura de cartas entre jóvenes y firmantes de paz y se promovieron espacios de encuentro entre ambas comunidades. Los resultados de la investigación subrayan, en primer lugar, la escritura como una práctica que les permite a los jóvenes vincular sus trayectorias familiares con las narrativas sociales del país; en segundo lugar, la memoria intergeneracional como un proceso que sitúa a los jóvenes como gestores de memoria en su territorio y aporta a la sanación de las heridas de su linaje; y, en tercer lugar, la verdad como condición de la reconciliación que entra en contrapunteos y disputas entre las expectativas subjetivas, los hechos acontecidos y los sentidos de lo ocurrido. Por último, esta experiencia acentúa la memoria intergeneracional como interacción que posibilita conocer el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro.
Palabras clave:
memoria intergeneracional, escritura, conflicto armado, verdad y paz, jóvenes, firmantes de paz.Abstract
This research article aims to understand the knowledge and practices linked to the construction of intergenerational memory on the armed conflict in Nariño, Argelia, and Sonson (Antioquia). From a qualitative perspective and using a social cartography approach, workshops, interviews, and discussions were held. Young people who did not experience the armed conflict and surviving adults, including victims and perpetrators of the war’s rigors, participated in the talks. Letter writing between young people and peace signatories was facilitated, and the meeting between both communities was also supported. The results of the investigation emphasize, firstly, writing as a practice that allows young people to link their family histories with the social narratives of the country; secondly, intergenerational memory as a process that positions young people as memory entrepreneurs in their territory and contributes to healing the wounds of their lineage; and thirdly, truth as a condition of reconciliation that enters into discussion between subjective expectations, events, and their meanings. Finally, this experience highlights the importance of intergenerational memory through interaction that allows us to know the past, understand the present, and plan for the future.
Keywords:
intergenerational memory, writing, armed conflict, truth and peace, young people, peace signatories.Resumo
Este artigo de pesquisa tem como objetivo compreender os saberes e as práticas vinculadas à construção da memória intergeracional sobre o conflito armado em Nariño, Argelia e Sonsón (Antioquia). A partir de uma perspectiva qualitativa e de uma abordagem cartográfica social, foram realizadas oficinas, entrevistas e rodas de conversa. Participaram jovens que não vivenciaram o conflito armado em seus territórios e adultos que viveram os rigores da guerra como vítimas ou participantes. Da mesma forma, acompanhou-se a escrita de cartas entre jovens e signatários da paz e promoveram-se espaços de encontro entre ambas as comunidades. Os resultados da investigação enfatizam, em primeiro lugar, a escrita como prática que permite aos jovens vincular suas trajetórias familiares com as narrativas sociais do país; em segundo lugar, a memória intergeracional como processo que coloca os jovens como gestores da memória em seu território e contribui para curar as feridas de sua linhagem; e, em terceiro lugar, a verdade como condição de reconciliação que entra em contraponto e disputas entre as expectativas subjetivas, os acontecimentos e os significados do ocorrido. Por fim, essa vivência acentua a memória intergeracional como interação que possibilita conhecer o passado, compreender o presente e projetar o futuro.
Palavras-chave:
memória intergeracional, escrita, conflito armado, verdade e paz, jovens, signatários da paz.Introducción
En el 2019, el municipio de Nariño, Antioquia, amaneció con una inscripción en la carretera que aludía a un grupo guerrillero. ¿Qué podría representar esta leyenda para este pequeño pueblo rural y panelero que vivió dos tomas guerrilleras a manos de las FARC-EP, una de las cuales dejó el casco urbano destruido y un saldo de 17 personas muertas? ¿Qué dolorosos recuerdos se revivieron con esta inscripción? ¿Qué angustiosas expectativas se crearon a partir de ella? El temor y la zozobra dieron lugar al desconcierto cuando se reconoció la autoría.
El letrero fue escrito por unos jóvenes del municipio —pertenecientes, pues, a una generación que no vivió los rigores de la guerra— que, lejos de intimidar, querían hacer una broma. ¿Cómo entender el acto de estos jóvenes sino como un llamado a conocer la propia historia? Tal vez, este acontecimiento revela que faltan procesos de transmisión de memoria histórica que permitan a los jóvenes hacerse herederos de su pasado para proveer raíces al porvenir (Hassoun, 1996). Que sean escasos los procesos de memoria en Nariño lleva a que los jóvenes no sepan con certeza qué pasó con sus familias y, menos aún, que vinculen sus trayectos de vida personales con las narrativas del pasado violento del país.
También sabemos que en muchas víctimas impera un silencio que las lleva a evitar compartir sus experiencias del pasado doloroso con las nuevas generaciones. ¿Qué se esconde detrás del silencio que pone distancia con el pasado? Quizá una memoria silenciada, avergonzada, clandestina, prohibida. Ese silencio, antes que juzgarlo, merece ser comprendido. Ya Michael Pollak (2006) señaló las complejas razones que pueden encubrirlo: un sentimiento de culpa, un reproche social a sus seres cercanos, un temor al malentendido, una resistencia a los discursos oficiales, un “querer evitar a los hijos crecer en el recuerdo de las heridas de sus padres” (p. 21). Si en la zona páramo del oriente antioqueño, que comprende los municipios de Nariño, Argelia y Sonsón (que focaliza esta investigación), “los procesos de memoria y verdad son pocos, lo cual hace que los jóvenes no sepan con certeza lo que pasó con sus familias” (INER, 2020, p. 60), entonces conjeturamos que en la acción de escribir a la entrada del pueblo el nombre de un grupo guerrillero hay una demanda de estos jóvenes por saber de qué filiación son hijos, por conocer las marcas que la historia ha impreso en su familia, por comprender las urdimbres familiares pasadas por la trama del conflicto.
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, las mayores afectaciones a los derechos humanos en Antioquia por el conflicto armado ocurrieron entre 1990 y 2005. Uno de los territorios mayormente afectados fue la región oriente, donde los frentes Noveno y 47 de las FARC tuvieron una presencia histórica; de hecho, algunos municipios de esta región vivieron tomas guerrilleras, como Argelia en 1999 y 2003; y Nariño en 1996 y 1999. En Sonsón fue común el secuestro, en Argelia el reclutamiento de menores de edad y en Nariño el desplazamiento forzado (Comisión de la Verdad, 2020). Los efectos del conflicto armado en esta región se expresan en actos de violencia contra la población civil, homicidios y desapariciones, secuestros, desplazamientos, falsos positivos, minas antipersonas. Aunque las intervenciones paramilitares no fueron recurrentes en Nariño y Argelia (INER, 2020), sí fueron moneda corriente en Sonsón. En agosto de 1999, “Sonsón vivió lo que muchos de sus habitantes recuerdan como el principio de la incursión paramilitar para disputarle el control de la región a las FARC” (Osorio, 2018). Este hecho quedó en la memoria colectiva como “el fin de semana negro” (Gallego, 2019). Mientras que los procesos territoriales de Nariño y Argelia vinculados a la memoria no cuentan con tanto despliegue ni visibilidad, Sonsón tiene procesos de memoria fuertes que han derivado en trabajos comunitarios (González, 2013) e investigativos (Gallego, 2019).
La Comisión de la Verdad ha trabajado para comprender el conflicto armado interno y aportar a la reconciliación en un ejercicio de escuchar a víctimas, responsables e, incluso, de proponer espacios de encuentro y reconocimiento. Uno de estos encuentros tomó forma en la iniciativa “Los cuadernos de la verdad”. En ella, víctimas de los municipios de la región páramo escribieron en un cuaderno sus preguntas, reclamos y demandas a las FARC-EP. Un año después, en el 2021, víctimas y firmantes de paz se encontraron para conversar alrededor de las respuestas que estos dieron a las demandas de aquellas: “Se contrastaron versiones, se interpelaron puntos de vista y surgieron nuevas preguntas” (Comisión de la Verdad, 2021a). En estos encuentros quedó claro que la memoria está vinculada no solo a la necesidad de encontrar sentidos frente a los sufrimientos vividos sino, más aún, a impulsar un “Nunca más” a las afrentas de la dignidad humana (Jelin, 2002). De igual manera, en el 2021 la Comisión de la Verdad acompañó, en el municipio de Argelia, un acercamiento entre las madres de hijos desaparecidos por el conflicto armado y Elda Mosquera, alias Karina, a quién las madres interpelaron bajo la pregunta: ¿Por qué nos arrebató a nuestros hijos? (2021b). Esta fue una experiencia de reconocimiento, verdad y reconciliación en la que responsables, víctimas y sociedad civil se vieron abocados a procesos de transición que permitieran pasar de la justificación, del dolor y del odio, al reconocimiento, la sanación y el perdón.
La necesidad de afianzar los procesos de memoria histórica en Nariño, Argelia y Sonsón incluye a las víctimas, pero también reclama la participación de los jóvenes para que ellos los hereden. De esta manera, pueden acercarse al pasado doloroso de su municipio y entender que la guerra no es un juego y que el sufrimiento vivido no puede tomar la forma de una broma ingenua sin contexto. Así pues, en la medida en que “la experiencia humana incorpora vivencias propias, pero también las de otros que le han sido transmitidas” (Jelin, 2002, p. 13), asumimos que los jóvenes pueden recordar lo no vivido y, a través de ello, interrogar, develar y, más aún, reinterpretar el pasado en función de las preguntas del presente y de los horizontes del futuro.
Según Sánchez-Meertens (2017) , la historización de las memorias significa localizar y regionalizar sus soportes y sus disputas, así como “generacionalizarla, o sea, reconocer tanto las alianzas como las disrupciones entre las diferentes generaciones en la producción de saberes” (p. 48). En otras palabras, comprender cómo se reconoce el pasado, para hacer de él un andamio para el presente y el futuro (Mèlich, 2004).
En consonancia, esta investigación se desarrolló con el propósito de comprender los saberes y las prácticas vinculadas a la construcción de una memoria intergeneracional sobre el conflicto armado, como legado, habilitación y espacio transicional que se da entre la memoria testimonial y la memoria aprendida por procesos de transmisión en los municipios de Nariño, Argelia y Sonsón, bajo la concepción de que los momentos de transición, como los que precisan los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las extintas FARC-EP, implican decididos procesos de transmisión.
Como sociedad, tenemos el derecho y el deber de hacer memoria, lo que implica pensar en procesos de transmisión (Hassoun, 1996) capaces de recuperar no solo la memoria de lo acontecido sino también sus sensibilidades. Sin embargo, los procesos de memoria, lejos de ser el reflejo de lo ocurrido, son resultados de negociación política permanente (Jelin, 2002), y sus sentidos y significados, más que transferidos, son construidos en relaciones intergeneracionales (Sánchez-Meertens, 2017). Hacia este deber de hacer memoria apunta la memoria como pedagogía social (Ley 1448 de 2011; GMH, 2013): una memoria que parta del reconocimiento de las afectaciones del conflicto armado en los territorios y en las vidas de las personas, que esclarezca sus causas y responsables, y que genere comprensiones para la no repetición.
Marco teórico: la memoria como una construcción intergeneracional
¿Cómo podríamos conocer un recuerdo si no fuese porque hay alguien que nos lo cuenta? (…) La memoria es vínculo social. Es una demanda dirigida a un destinatario. No se garantiza a sí misma.
Néstor Braunstein, Memoria y espanto o el recuerdo de la infancia
Lo generacional de las memorias
La expresión de los sentidos del pasado de guerra es parte de un proceso dinámico que no está fijado y puede transformarse por obra de los silencios y los olvidos de las comunidades, además de las condiciones de la época (Pollak, 2006). En esencia, hablamos de un cúmulo de influencias a las que se suman “las preguntas y diálogos que son introducidos en el espacio social por las nuevas generaciones” (Jelin, 2002, p. 68).
Considerar esto implica preguntarse: ¿Acaso solo las generaciones antecedentes y, exclusivamente, las víctimas, están facultadas para pronunciarse sobre el pasado? Desde luego que no, pues “un pueblo ‘olvida’ cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente” (Yerushalmi citado por Jelin, 2002). Y para que esta memoria perdure y tenga continuidad, debe vincular la experiencia del pasado con la vivencia del presente y la expectativa del futuro. En otras palabras, las nuevas generaciones son garantes de la continuidad de la memoria cuando participan en su construcción. Por ello, no se debe caer en la visión biologista que asume el sufrimiento en carne propia como único factor que legitima la verdad y la memoria (Jelin, 2002), pues esto sería ejercer una autoridad simbólica que monopoliza el sentido y el contenido de la memoria misma.
Retomando a Mannheim (1952), Jelin reconoce que una generación es aquel colectivo de “personas que comparten oportunidades y limitaciones históricas que les deparan un ‘destino común’” (2002, p. 119). Ahora bien, la sucesión de generaciones está relacionada con los procesos de memoria social, en la medida en que con el relevo generacional se pueden borrar irremediablemente las huellas del pasado o se pueden activar mediante su recuperación. Entonces, ¿cómo intervenir en la transmisión y renovación de los recuerdos y los sentidos del pasado?
Si las preguntas de las nuevas generaciones forman parte del curso histórico de los acontecimientos, hay que considerar que la necesidad de memoria implica el reconocimiento de su carácter social y colectivo, porque la memoria, aparte de las construcciones que cada individuo produce, está arraigada y situada allí donde se comparten espacios, lazos de pertenencia, solidaridades y sociabilidades.
Pertenecer a una generación de testigos del conflicto armado, así como a una generación no testigo, desde luego, supone lazos de pertenencia entre grupos. Estas sociabilidades son, en palabras de Halbwachs (2005) , los marcos a los que pertenecen los individuos y el espacio donde se nutren sus memorias. De ahí que sea sustentable la noción de una memoria colectiva como el cuerpo que toman los recuerdos compartidos, narrados e, incluso, complementados en comunidad.
La transmisión como producto de la interacción entre diversos otros
Si bien desde Halbwachs se entrevé la memoria como resultado de las influencias enmarcadas entre individuos y colectivos, que a su vez pueden situarse en cohortes generacionales, cuando Sánchez Meertens (2017) dice que “seguimos pensando la memoria en términos de marcos, de limitaciones o contenidos, en vez de partir de la memoria como interacción” (p. 260), ofrece un contraste que invita a salir de los límites que significan estos marcos como lugares comunes.
La interacción a la que se refiere Sánchez Meertens diluye los marcos que hacen una diferenciación generacional y, en su lugar, pone en el centro la memoria como una alianza semántica que puede construirse y circular libremente entre individuos, colectivos y generaciones. Entonces, en aras de una memoria intergeneracional que intervenga y renueve los sentidos del pasado, no basta con asumir a las distintas generaciones como colectivos con sus propios marcos de pensamiento. Es preciso, también, procurar la coexistencia e interacción continua entre estas y otras generaciones pasadas para propiciar los recuerdos compartidos y los procesos sensibles de transmisión de memoria.
Según Jelin (2002) , para que se dé una transmisión de los sentidos del pasado deben cumplirse dos requisitos: primero, una ampliación que reconozca a otras generaciones como partícipes de la memoria y les permita “acercarse a sujetos y experiencias del pasado como otros, diferentes, dispuestos a dialogar más que a re-presentar a través de la identificación” (p. 126); y segundo, la apertura para que las nuevas generaciones, a partir de estos sentidos, puedan, más que memorizar, elaborar sus propias reinterpretaciones, crear nuevos sentidos y resignificar. Esto es el reconocimiento de los otros en la construcción de memoria; subjetividades que propician relecturas de la historia y la creación de nuevos contextos. A esto apunta también Sánchez-Meertens (2017) cuando habla de generación interina “como enlace histórico entre aquella que tiene la legitimidad cuasi automática del testimonio y aquella generación venidera que tiene en cambio la libertad creativa y artística que surge de la reconstrucción de relatos en ausencia de experiencias directas” (p. 48).
Desde esta óptica, la construcción de memoria ha de encaminarse hacia un nosotros incluyente y transferible en el que tengan lugar otros sujetos que busquen canales alternativos para expresar memoria y procurar la apertura de proyectos y espacios. Estos sujetos activos son emprendedores de la memoria (Jelin, 2002) que conducen a la construcción de memoria ejemplar (Todorov, 2000), aquella que ve en el pasado “el principio de acción para el presente” (p. 31), y que por ello sugiere tanto una superación de los dolores que trae el recuerdo como un proceso de aprendizaje que sustraiga de ese pasado las lecciones que han de convertirse en acciones del presente.
Así pues, comprendemos que la memoria se inscribe en un acto de transmisión como acto fundante del sujeto, en la medida en que lo sitúa en el movimiento de continuidad y discontinuidad, lo autoriza a introducir variables en la herencia que ha recibido y a apropiarse de una narración para hacer de ella un nuevo relato (Hassoun, 1996).
Metodología: la cartografía social en la experiencia investigativa
Esta investigación cualitativa parte de la convicción de que la memoria se regionaliza, se territorializa y se generacionaliza, es decir, se construye desde los territorios y con las comunidades. Se asienta metodológicamente en la cartografía social (Barragán y Amador, 2014; Barragán, 2016) como “proceso y producto de conocimientos situados elaborados de forma dialógica y colaborativa” (Montoya-Arango et al., 2014, p. 196), que propone un diálogo de saberes horizontal y ecuánime con las comunidades.
No concebimos la cartografía social como un molde que se reproduce de manera idéntica e independiente de las dinámicas territoriales. Por el contrario, asumimos que la producción colectiva de cartografías sociales es sensible a cada grupo social, por ello responde a las condiciones territoriales, a las dinámicas de los grupos humanos y a las singularidades en cada vínculo social.
También las propias inquietudes, los saberes locales y las prácticas culturales llevan a construcciones singulares de cartografías sociales, y se abren a diálogos, interpelaciones, reconocimientos y contra dicciones. De allí que se entienda la cartografía social como “una posibilidad de comprensión inédita entre los conocimientos técnicos y las experticias disciplinares con lugares de enunciación que promueven agenciamientos colectivos del conocimiento y que proponen la emergencia de epistemologías diversas” (Montoya-Arango et al., 2014, p. 196).
La cartografía social en la que se soporta esta investigación nos remite al ejercicio de cartografiar como forma posible de representar el mundo, los territorios y sus cronotopos. Por eso, también se identifica con la idea de que cartografiar es “atrapar al tiempo en su concepto en un determinado espacio” (Cerutti et al., 2019, p. 57), un tiempo cualitativo que se hace presente desde la memoria, la imaginación, la intuición y el deseo que confluyen en el cuerpo de los sujetos, cuya condición es también la de un ser espacial en sus dimensiones material y psíquica.
Pero la representación del mundo no se da exclusivamente a partir de mapas constituidos de trazos y líneas. En su lugar, la cartografía social supera esta visión única y cerrada, y asume el mapa como un palimpsesto sobre el que es posible reescribir con diferentes signos. De este modo, el trabajo de investigación ve en los territorios la potencia humana de reescribir en sus propios mapas y construir una memoria cartográfica de su historia donde el diálogo de distintas miradas sobre el conflicto armado también admite una representación múltiple que
puede estar escrita o dibujada con palabras en diversos géneros discursivos (crónica, narrativa, poética, prosa, misivas, discursos) o en diversas formas expresivas (cine, música, danza). Si consideramos que hay signos figurativos (dibujo) y signos convencionales (palabra), es posible asociar una cartografía a cada caso tan solo para establecer dos formas de cartografiar. (Cerutti et al., 2019, p. 57)
Con la intención de acoger la sensibilidad de los distintos grupos sociales y procurar un diálogo que permita la construcción colectiva de un saber de memoria, la investigación asume a los sujetos desde un lugar protagónico y activo, pues “el ejercicio de reescribir el mapa por medio de la cartografía social implica darle vida por vía de la memoria. El mapa no habla por sí solo, hay que hacer hablar al mapa, es dotar al mapa de tiempo y memoria” (Cerutti et al., 2019, p. 60).
Ruta metodológica
Para comprender los saberes y las prácticas vinculadas a la construcción de una memoria intergeneracional sobre el conflicto armado, la investigación se propuso conformar un colectivo intergeneracional, focalizado en Nariño, que aportara a la construcción de la memoria de las comunidades. Para ello, desplegamos cuatro momentos: “Voces intergeneracionales”, “En-cara-dos”, “Memorias por correspondencias” y “Círculos de memoria y verdad”.
Voces intergeneracionales
Una travesía por las montañas nariñenses nos sentó en la misma mesa con 17 jóvenes de la I. E. Inmaculada Concepción; su rango de edad: entre los 14 y los 18 años. A este grupo focal se sumaron personas que tuvieron experiencia directa en el conflicto armado: una lideresa, madre buscadora de su hijo desaparecido en Argelia; una docente de Sonsón y dos de Nariño; el exalcalde de Nariño (1998-2000) durante la toma guerrillera de las FARC-EP; y el periodista e investigador sobre el conflicto armado en Antioquia, Juan Camilo Gallego.
Durante seis meses, desarrollamos talleres media dos por lenguajes simbólicos y artísticos, que también fueron espacios de escucha, reflexión y construcción conjunta. Una de las técnicas que acogimos para materializar las conversaciones y temas abordados fue la elaboración de mapas temporales-sociales que permiten “reconocer acontecimientos que subsisten en la memoria de un grupo, de cara a comprender el presente y dibujar posibilidades futuras de actuación, que los actores pueden proponer y decidir realizar” (Barragán y Amador, 2014, p. 136).
En-cara-dos
Con los padres de familia de los jóvenes participantes tuvimos espacios de conversación espontánea. Pudimos conocer sus relatos de experiencias durante los años de violencia armada y abrazar con ellos, sin fecha en el calendario, la posibilidad de sentarse a dialogar con un firmante de paz. Para comprender las dos caras de la historia conversamos con víctimas, líderes sociales y excombatientes. Estos últimos compartieron algunas de sus vivencias cuando cercaron el pueblo de Nariño. Las palabras de los hoy firmantes de paz versaron sobre su reincorporación a la vida civil y los procesos que adelantan de cara a una reparación integral para las comunidades.
Memorias por correspondencia
La escritura de cartas como forma de dialogar con la comunidad de firmantes de paz surgió como modo de narrar parte de la historia que entrañaba alguna fotografía familiar. La socialización del ejercicio se encontró con la memoria de los ausentes y el dolor de la historia familiar que dejó el paso del conflicto armado por Nariño con las tomas guerrilleras y los distintos actores que lo habitaron. La pregunta unánime de los jóvenes, “¿Escribir para quién?”, sumó la inquietud por dirigir la narración hacia un rostro con identidad y, de paso, señaló el lugar de los responsables ante la historia y puso sobre la mesa la necesidad de una correspondencia en el ejercicio de narrar y preguntar por el pasado.
Al partir de la importancia de la narración como forma de mediación entre el hombre, el semejante y el mundo (Ricoeur, 2006), se acompañó a los jóvenes en la escritura de las cartas que leerían y responderían varios firmantes de paz residentes en Medellín. De esta forma, hubo una correspondencia escrita entre jóvenes y excombatientes en donde la memoria y la narración del conflicto armado en el territorio fue el motivo de intercambio que devino en un encuentro de socialización de sus escrituras. Esta correspondencia fue, posteriormente, editada y publicada en el libro Cart(a)grafías de la memoria; tejidos de reconciliación (2023).
Círculos de Memoria y Verdad (CMV)
Estas dos comunidades dieron un paso hacia el encuentro y la conversación, en la que los jóvenes expusieron varias de sus inquietudes frente a los hechos victimizantes que vivieron sus familias, y los firmantes de paz respondieron a algunas de las demandas de verdad realizadas en las cartas. El 5 y 6 de agosto del 2022 tuvo lugar esta conversación que tocó lo dolorosamente aprendido y perdido en la guerra, en especial aquello que no se puede repetir y los valores que se deben cultivar para alcanzar la paz. En los Círculos de Memoria y Verdad (CMV) muchos de los que empuñaron las armas y ocultaron sus rostros en las montañas esta vez empuñaron la mano del otro mirándolo a los ojos. También en un esfuerzo de memoria y reconciliación se socializaron algunas causas movilizadoras de la guerra y, a su vez, las consecuencias que vinieron amarradas a los acontecimientos vividos.
Hallazgos y comprensiones en clave cartográfica y cart(a)gráfica1
La pregunta por los saberes y las prácticas vinculadas a la construcción de memoria intergeneracional sobre el conflicto armado en Sonsón, Argelia y Nariño nos llevó a reconocer tres comprensiones en clave de memoria intergeneracional. En primer lugar, la cartografía social toma la forma de la cart(a) grafía en la correspondencia que establecen jóvenes y firmantes de paz como una práctica que les permite a los jóvenes vincular sus trayectorias familiares con las narrativas sociales de país. En segundo lugar, emerge la memoria intergeneracional como un proceso que, mientras posibilita a los jóvenes reconocer la historia de la que son hijos, les permite situarse como gestores de memoria para sanar las heridas del linaje. En tercer lugar, la verdad como condición de la memoria y la reconciliación entra en ejercicio de contrapunteos y disputas entre las expectativas subjetivas, los hechos narrados, las realidades jurídicas y las ignorancias de la historia.
Cartagrafiar la memoria: escrituras de ida y vuelta
Cuando los jóvenes ponen en el papel las historias familiares del conflicto armado, dejan claro su lugar como un yo narrador que transmite una memoria heredada, pero también se dan la licencia de preguntar sobre los modos y reglas del conflicto. Aquí la práctica que se vincula a la construcción de memoria por parte de las nuevas generaciones nariñenses es la narración del otro y el uso de la propia voz como un acento para enfatizar en las demandas de verdad y en la subjetividad del destinatario —que al tiempo que se interpela también se llama a la correspondencia—.
Si bien los jóvenes posicionan el relato de las víctimas en su escritura y hacen la función de voceros de esa historia familiar tocada por el conflicto, también se atreven a preguntar por el lugar de las familias de los responsables: “¿Es usted padre o madre? ¿Puede abrazar a su padre? ¿Puede pedirle la bendición a su madre?” (Paneso, 2023, p. 24). “¿Tendrá usted familia a la cual se la hayan llevado para la guerra?” (Soto, 2023, p. 31). Estas son preguntas que no solo reclaman empatía por parte de los excombatientes hacia los afectados, sino que abren la posibilidad de un diálogo que ponga en común las heridas del otro, las heridas de todos, un turno conversacional que cede la inquietud y la palabra.
Los interrogantes que los jóvenes manifiestan se gestan en conversación con sus familias. Esta posición que se lee en las cartas también da cuenta de un relato recibido y asimilado, mejor dicho, de una memoria heredada. Porque si “transmitir es ofrecer a las generaciones que nos suceden un saber-vivir” (Hassoun, 1996, p. 148), en las cartas hay insinuaciones y cuestionamientos de los jóvenes por ese saber vivir. Jacques Hassoun ilustra metafóricamente la idea de transmisión como una receta familiar que al ser heredada entre generaciones sirve como forma de mantener vivo el vínculo con los ancestros, pero también como una forma de renovación en la que es posible un ligero deslizamiento. Es, justamente, la naturaleza de las preguntas de los jóvenes el valor agregado y el ligero deslizamiento que impulsa y reclama la construcción de sentido en las memorias del conflicto.
La preocupación y el cuestionamiento hacia el lugar del otro se asoman entonces en las cartas a través de las preguntas a los excombatientes que indagan por sus trayectorias vitales, por su pensamiento y su sentir en medio de la confrontación, a la vez que precisan el lugar de sus familias en el conflicto. Junto al reconocimiento del conflicto armado que afecta al árbol familiar está implícitamente la asimilación del lugar que ocuparon los excombatientes en él, ya sea por convicción o por coacción de otros factores similares a la misma tensión política y armada, una reescritura que se resume en la consigna: “Mi abuela me contó esta historia, yo te la cuento a ti y cuestiono tu responsabilidad en ella”.
En la escritura de los jóvenes no solo se lee una demanda de verdad frente a las pérdidas familiares durante el accionar de las FARC en el territorio: “¿De dónde salían esas listas con las que iban de vereda en vereda matando gente?” (Dávila, 2023, p. 19). También se percibe un reconocimiento de la subjetividad del excombatiente como un sujeto con motivaciones propias para participar del conflicto, expuesto a influencias ulteriores que pudieron reconfigurarlo en sus decisiones y visiones del contexto. Así, es frecuente en los cuestionamientos de los jóvenes una pregunta por los balances éticos ante la decisión de hacer parte del conflicto y participar en las acciones violentas y victimizantes hacia sus familias: “Ahora que dejó las armas, ¿qué siente que ha ganado y qué ha perdido?” (Gallego, 2023, p. 92).
En definitiva, el intercambio epistolar mostró la libertad creativa de los jóvenes, por un lado, para acceder a las memorias de dolor familiar y preguntar abiertamente sin el peso ni las resistencias de la experiencia directa (Sánchez-Meertens, 2017), y, por otro, para interrogar abiertamente a los excombatientes. De esta manera, la práctica de la escritura les posibilitó a los jóvenes situarse históricamente y establecer una posición ética frente al devenir del territorio, de sus familias y del país.
Memoria intergeneracional para sanar las heridas del linaje
Hijos y nietos abrazan las historias de sus familias y hablan en nombre de ellas para dignificarlas en sus sufrimientos y resistencias. Este ejercicio de memoria intergeneracional enseñó un gesto noble en el que los hijos hablaron en nombre de sus padres, como artífices de sanación, disponiendo su palabra y su escritura para visibilizar esos dolores arraigados en el fondo de la piel, que son como una larga astilla incrustada en la cotidianidad de los días.
¿Pueden ellos, como gestores de memoria, ayudar a sanar estas heridas familiares? Los jóvenes, con sus preguntas, dispusieron en sus familias espacios para conversar sobre el pasado y con ello sus manos recorrieron la superficie de la herida que dejó el conflicto armado en el cuerpo social y familiar de su territorio. Para muchas familias, el hecho de recordar la propia vulnerabilidad en estos momentos de conflicto los tornó sensibles y frágiles, al tiempo que narrar se convirtió en un ejercicio catártico y de sanación que abría y cauterizaba al mismo tiempo las heridas.
Para las familias, recordar no fue fácil; removió muchas cosas en su interior. Aun así, se dispusieron a recordar, como un modo de sanar, y a narrar, como un modo de agenciar su dolor, toda vez que “la labor mnemónica tiene también la posibilidad de reactivar la agencia de aquellos a quienes la violencia, además de todo lo demás, les arrebató la posibilidad de producir conocimiento sobre lo que les ha acontecido sobre sus propias vidas” (Sánchez Meertens, 2017, p. 50).
Este proyecto les permitió a las familias estrechar los vínculos con sus hijos y nietos al presentarles una parte de su historia desconocida para ellos. Así, una abuela se alegraba porque el colectivo le permitió acercarse a su distante nieta adolescente, la misma joven que, conmovida, le pregunta a un excombatiente: “Como mi abuela, ¿usted hubiera podido aguantar todo lo que pasó? ¿La desaparición, el asesinato, el reclutamiento forzado de hijos, hermanos, esposo?” (Marín, 2023, p. 55).
Otro de los jóvenes se reencontró con la historia de su mamá, esa que en la infancia escuchó de soslayo mientras jugaba en el patio entre canicas, guijarros y tierra. Este joven, a sus 16 años, no permanece indiferente a este relato; por el contrario, se ocupa de hurgar en esta historia y en el dolor de su abuela al cargar con el asesinato de su esposo y tres de sus hijos, presuntamente, a manos de las FARC.
Los profesores llegan a la escuela con un proyecto de memoria (…). Cuando empiezan, me doy cuenta de que no es algo tan sencillo, me doy cuenta (de) que es algo que tiene que ver con el pueblo, con mi mamá, con mi familia. Entonces me interesó mucho más. Hasta el momento en que nos toca escribir una carta. Y ahí fue cuando realmente hablé con mi mamá por primera vez de cómo perdió, cómo (yo) perdí a tres tíos y mi abuelo, los cuales nunca conocí. (J. D Dávila, CMV, 6 de agosto de 2022)
En principio, la palabra de este joven pone en la escena social un dolor familiar que poco se había tramitado en los espacios colectivos dispuestos en el municipio para la participación de las víctimas. Él, a través de correspondencia epistolar y en los CMV se pregunta, en nombre de su madre: “¿Por qué mi familia?”. Defiende su inocencia, se enorgullece de su trayectoria campesina y de las luchas de las mujeres que llevaron a cuestas el dolor de la pérdida y la urgencia de proteger la vida. Estas palabras aportan a la dignificación de su familia como víctima del conflicto armado y cuestionan a quienes podrían ser los responsables del asesinato de cuatro de sus miembros. Él se permite construir junto a su mamá un relato de memoria que busca una verdad que traiga alivio, que les permita cicatrizar las heridas del pasado, porque las víctimas empiezan a sanar cuando ven un asomo de verdad.
“Narrar para sanar las heridas del corazón”. Así lo expresa uno de los padres, cuando dice a propósito de la labor de los jóvenes: “Esa es la tarea de ellos. (…) (Sacudir) a quienes nos sacudieron a nosotros” (Padre de familia, conversación, 13 de agosto de 2022). Los jóvenes hablan en nombre de sus familias, las representan y a través de este ejercicio se tornan en mediadores para que otras palabras y saberes germinen en donde el dolor estuvo o sigue estando, como lo deja saber una de las jóvenes: “Fue gracias a este proceso que mi linaje se permitió, por fin, escuchar desde la empatía y poder iniciar un proceso de sanación desde el interior” (A. Paneso, CMV, 6 de agosto de 2022).
Las memorias de los hijos y nietos no solo hablan en nombre de los dolores de sus familias, sino que también ayudan a sanar sus heridas, a reconciliarse con un pasado que a veces cuesta dejar ir, a reconocer la necesidad de una transmisión en tiempos de transición y a impulsar memorias para la paz (Wills Obregón, 2022; Todorov, 2000) que vuelvan sobre lo acontecido y permitan reconocer las coordenadas sociales, culturales, subjetivas de lo vivido, de cara a procesos de verdad, de reconciliación social y paz territorial.
Hablar en nombre de la verdad: contrapunteos y disputas
Hay verdades que no somos capaces de escuchar y que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante ellas.
A. Paneso, CMV, 6 de agosto de 2022
La verdad, como una pieza de un rompecabezas, tiene aristas, fugas y límites porosos. En ella se teje un entramado con urdimbres objetivas pasadas por las tramas subjetivas de quien la enuncia, la demanda, la juzga. De allí que, como sucede con la memoria, la verdad también entre en disputas. Habría que entender este diálogo como la posibilidad de visibilizar paradojas, contrasentidos, versiones contrarias, más allá de la creación de versiones hegemónicas y unilaterales.
¿Cuál es la verdad que se espera escuchar del firmante de paz? ¿Cuál es la verdad que reclama la víctima? ¿Cuál es la verdad a la que asiste la sociedad civil que acoge o resiste un proceso de paz? A veces no hay explicaciones para aclarar ciertos hechos porque ellos son, en sí mismos, absurdos. Como el relato de un joven en el que un miliciano asesinó a una persona con discapacidad cognitiva, quien salió a correr apenas lo detuvieron y pidieron su documentación. Consternado, pregunta: “¿Acaso era común aprovecharse de las personas con alguna discapacidad?” (Pérez, 2023, p. 47); pregunta que en otras palabras traduce: ¿Qué racionalidad opera en esta situación tan irracional? Marcos Urbano, quien en ese momento era el comandante de los frentes que ocupaban el territorio, responde a esta inquietud:
Tenemos que reconocer y lamentar que el hecho sí sucedió y fue realizado por milicianos del 47 Frente. (…) Al preguntar al miliciano responsable del hecho por qué había disparado, dijo que el muchacho salió corriendo cuando le pidieron sus papeles; y Moña, un mando del Frente, había dado la orden de disparar al que se resistiera a las requisas. (…) Descuidamos la relación con la población y esto llevó a que se cometieran hechos como estos que violaban las normas nuestras del respeto a la población civil. (CMV, 6 de agosto de 2022)
Muchas de las preguntas que los jóvenes hicieron a los firmantes de paz dejaron ver la necesidad de conocer datos puntuales como parte de una demanda “de correspondencia exacta entre el discurso presente y los hechos pasados”, una verdad de adecuación (Todorov, 2002, p. 148) que reclama un espacio y tiempo determinados.
Las respuestas que los firmantes de paz dieron a tantos interrogantes no fueron satisfactorias para muchas personas. Algunos esperaban una respuesta que llenara los vacíos nombrados en la experiencia compartida por sus familiares, y el hecho de no recibirla fue asumido como una falta de compromiso frente al reconocimiento de responsabilidad y verdad.
Esta situación desempotró la noción de verdad asumida como un estado de llenura y no también como un estado de suspenso que se amplía y se recorre a través de la diversidad de voces y versiones que dan lugar a la verdad de desvelamiento (Todorov, 2002) como comprensión del sentido de lo que pasó y no solo de los hechos per se. Muestra de ello, el intercambio entre un joven y una firmante de paz a propósito de una pregunta por el reclutamiento de menores en las FARC, que pareciera apuntar a una respuesta que se resuelve con los datos “adecuados”. Sin embargo, encuentra en la voz y experiencia de la excombatiente otro panorama que da cuenta de otras formas de padecer el conflicto armado:
Soy excombatiente del Frente 36 de las FARC-EP, una joven de 25 años que se incorporó a este grupo a la edad de 12 años. (…) A mí me nace irme a la guerrilla porque la mayor parte de mi familia estaba allí: mi mamá, una tía y tres tíos. Al principio pensaba que no podría aguantar porque era súper duro, pero todo es costumbre. Es duro uno pasar de ser niña, de jugar con muñecas, con amiguitos; a pasar a cargar armas, a que todo mundo lo trate a uno serio, a cumplir órdenes, a pasar por partes donde veía niños jugando y uno no poder hacerlo. (Morales, 2023, p. 70)
Este relato ejemplifica que, “sin duda, verdad de adecuación y verdad de desvelamiento no se contradicen, sino que se completan” (p. 148) en “la búsqueda de la verdad, fáctica o profunda, (que se) topa con la resistencia de sus protagonistas” (Todorov, 2002, p. 348).
Para algunos jóvenes y sus familias, los firmantes de paz tienen que hacer un esfuerzo mayor para generar confianza con las comunidades y en su compromiso en la búsqueda con la verdad. Manifestaron también que en las cartas hay respuestas muy ambiguas o justificativas que a algunos les produjeron indignación, “porque es como si todos escribieran lo mismo” (Holguín, CMV, 5 de agosto de 2022); rabia, “porque no sentí un arrepentimiento” (Marín, CMV, 5 de agosto de 2022); o decepción, porque no se encontró en la carta una respuesta a la altura de la demanda de verdad realizada. Aun con estas sensaciones, jóvenes y firmantes de paz reconocieron que para ellos fue importante el encuentro —epistolar primero y presencial después— a través de los CMV. Esta experiencia dio lugar a comprender lo que ambas partes conciben sobre la enunciación de la verdad, pues, mientras algunos jóvenes y familias la enunciaron como incompleta, un firmante de paz afirmó: “Hay víctimas que ya saben la verdad, lo que buscan es que les demos la cara” (Alejandro Posada, conversación, noviembre de 2022).
Encontrarse con la verdad del otro no es fácil. Muchas veces esta verdad no calza a la medida de las expectativas; por eso quizá generó incomodidad encontrarse con “verdades a medias” o con cartas que no implicaban un riesgo de quien las respondía, porque hablaban desde la organización o desde lugares comunes y no desde una implicación subjetiva. Así, un joven trata de entender algunos de los lugares comunes de las cartas y dice: “Debe ser difícil encontrar una verdad, como cuando un niño quiebra un jarrón y le preguntan ¿por qué lo hizo? Por eso llegan a verdades elaboradas” (J. D Dávila, CMV, 5 de agosto), es decir, verdades que tienen un molde y que se presentan igual para todos.
Esas verdades que escapan a los moldes son, quizá, las que se expresan en unas manos que, acostumbradas al fusil, tiemblan al sostener la carta que se lee en voz alta; las que se expresan en la voz que se quiebra ante la pregunta por la familia y por los hijos; las que se encuentran cuando se quita el escudo del orgullo para asumir humildemente las equivocaciones irreversibles; las que asoman cuando en lugar de la explicación llega la pregunta: “¿Por qué hicimos algo tan fuerte? (…) Cuando uno se mete a la guerra uno tiene límites morales y éticos, pero la guerra es un monstruo. (…) La guerra transformó los ideales por los cuáles luchamos” (Marcos Urbano, CMV, 6 de agosto 2022).
Conclusiones
Esta investigación, centrada en comprender los saberes y prácticas relacionadas con la construcción de memoria intergeneracional, nos permitió reconocer a los jóvenes como agentes históricos y gestores de memoria en sus territorios. La noción de memoria aquí no se limita a contenidos y saberes petrificados en el pasado, sino que se entiende como “un proceso disruptivo e inventivo” (Sánchez Meertens, 2017, p. 251) que implica indagación, creación e interacción. En suma, se trata, ante todo, de un ejercicio de vínculo social.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar diversas fuentes testimoniales: desde las víctimas de Nariño, Sonsón y Argelia, sus dolores, cicatrices y resistencias, hasta las razones y experiencias de los responsables. A través de ello, construyeron un saber no solo en relación con el pasado reciente del país o las memorias subterráneas de sus familias, sino también como mediación e interacción entre generaciones previamente implicadas en la historia como actores armados y víctimas. Ahora, se encuentran nuevamente como población civil y firmantes de paz, interactuando y respondiendo a las demandas de verdad.
Las experiencias narrativas de ambas comunidades invitan a reflexionar sobre las comprensiones que se elaboran en torno al relato del otro como verdad. Este escenario de construcción de memoria y paz intergeneracional exhorta a disponer los sentidos para abrazar la oportunidad de escuchar en doble vía, y a reconocer la importancia de una verdad dialógica en la que converjan las voces de todos —donde la experiencia y la historia, indistintamente de la orilla desde la que se narre, sea acogida como aporte simbólico a la sanación de las comunidades avasalladas por el conflicto armado—. Esta verdad dialógica se construye desde el respeto, el encuentro con el otro y el compromiso con un pasado colectivo.
Los jóvenes, al hablar, escribir y cuestionar a los firmantes de paz en nombre de sus familias, actuaron como intermediarios entre la intimidad familiar y la esfera social, permitiendo que los sentidos privados se convirtieran en sentidos compartidos y públicos a través de la escritura epistolar. Esta práctica sociocultural interpeló, conoció, tensionó y desacomodó, facilitando un diálogo necesario en la sociedad colombiana.
La escritura epistolar, el diálogo entre jóvenes y firmantes de paz, y la exploración de las narrativas familiares nos han llevado a comprender que la construcción de la memoria no se limita a la transmisión familiar del pasado, sino que se expande hacia dinámicas culturales mediadas por sistemas simbólicos que trascienden el ámbito parental. Los jóvenes han hablado en su nombre en estos espacios sociales, permitiendo que las familias recuperen la agencia que les fue arrebatada por la violencia para narrar su historia, y que los firmantes de paz reconozcan sus responsabilidades frente a los hechos cometidos en estos territorios.
Aunque los saberes sobre el conflicto armado colombiano de estos jóvenes son fragmentarios, locales y experienciales, también están teñidos de imprecisiones, como han demostrado otros investigadores (Sánchez-Meertens, 2017; Arias-Gómez, 2022). Sin embargo, en este proyecto, los jóvenes se han acercado a reconocer de qué historia son hijos, sacudiendo el pasado para que no permanezca inmóvil en su narrativa ni sepultado en los odios que pueden incubar sentimientos de venganza. Han tomado la iniciativa de enfrentar el pasado para comprenderlo, sin negar ni ocultar sus dolores, temores y alegrías del presente.
Con la libertad artística y creativa que les otorga no haber vivido el conflicto armado en carne propia, los jóvenes han hablado en nombre de las heridas del linaje, abriendo la posibilidad a un ejercicio de sanación familiar y territorial. Sin embargo, también se enfrentan a la pregunta sobre su propio futuro en un municipio con pocas oportunidades de formación y empleo. Demandan oportunidades laborales y educativas que les permitan contribuir a la reconciliación del país, así como un entorno seguro y tranquilo donde se respeten y valoren las diferencias.
Los jóvenes nos recuerdan que la paz se conjuga en plural, implica cambios culturales y se construye con la memoria proyectada hacia el futuro, mientras se mantiene una mirada vigilante sobre las promesas pendientes en territorios históricamente olvidados, como la igualdad de género, la superación de la pobreza y mejores condiciones socioeconómicas.
La Comisión de la Verdad reconoce que los cambios culturales requieren tiempo y acción sobre los dispositivos que influyen en la formación de sujetos y comunidades, con el objetivo de potenciar los valores e imaginarios que contribuyan a construir una sociedad capaz de convivir en paz. Uno de estos dispositivos es el sistema de educación formal en todos sus niveles, llamado a desarrollar pedagogías coherentes con la paz, la democracia y la construcción de una ética pública que parta del reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, política e ideológica.
La escuela tiene un papel central en el ámbito político y pedagógico, orientado a generar espacios que permitan la integración de las comunidades en torno al aprendizaje de sus hijos, la convivencia, la memoria territorial y la reconciliación, en consonancia con la apuesta de transformación de sí y del mundo que propone Freire (2005) , a través del diálogo.
Citas
Arias-Gómez, D. (2022). Memorias de estudiantes de colegio sobre el pasado reciente colombiano. Folios, 56. https://doi.org/10.17227/folios.56-12874
Barragán, D. (2016). Cartografía social pedagógica: entre teoría y metodología. Revista Colombiana de Educación, 70, 247-285. https://doi.org/10.17227/01203916.70rce247.285
Barragán, D. y Amador, J. (2014). La cartografía social-pedagógica: una oportunidad para producir conocimiento y repensar la educación. Itinerario Educativo, 64, 127-141. https://doi.org/10.21500/01212753.1422
Braunstein, N. (2008). Memoria y espanto o el recuerdo de la infancia. Siglo XXI.
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (s. f.). Observatorio de Memoria y Conflicto. http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/
Cerutti, H., (Coord) (2019). Formándonos ante la violencia. La cartografía social como herramienta pedagógica. UNAM-CIALC.
Comisión de la Verdad. (2020). Excombatientes de antiguas FARC-EP reconocieron secuestros, tomas y reclutamiento en el oriente antioqueño. https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/excombatientes-farc-reconocieron-secuestros-tomas-y-reclutamiento-oriente-antioqueno
Comisión de la Verdad. (2021a). Los cuadernos de la verdad. [Film]. https://www.youtube.com/watch?v=RqLDvW_3A0o
Comisión de la Verdad. (2021b). ¿Por qué nos arrebató a nuestros hijos? [Film]. https://www.youtube.com/watch?v=SZI7Ks1AUVE
Comisión de la Verdad. (2022). Hay futuro si hay verdad: Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 2. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia. Autor.
Congreso de la República de Colombia. (10 de junio del 2011). Ley 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. do: 48 096. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43043
Dávila, J. (2023). ¿Por qué mi familia en esa lista? En D. Betancur, M. Palacio y D. Posada (comps.), Cart(a) grafías de la memoria; tejidos de reconciliación (pp. 16-19). Universidad de Antioquia.
Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.
Gallego, J. C. (2019). Fin de semana negro. Sílaba.
Gallego, S. (2023). Y ahora ¿qué ha ganado y qué ha perdido? En D. Betancur, M. Palacio y D. Posada (comps), Cart(a)grafías de la memoria; tejidos de reconciliación (pp. 91-92). Universidad de Antioquia.
González, I. (2013) Un derecho elaborado puntada a puntada. La experiencia del Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón. Revista Trabajo Social, 18-19. https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistraso/article/view/338231
Grupo de Memoria Histórica (GMH). (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Imprenta Nacional.
Halbwachs, M. (2005). Memoria individual y memoria colectiva. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, 16, 163-187. https://doi.org/10.31050/re.v0i16.13479
Hassoun, J. (1996). Los contrabandistas de la memoria. Ediciones de la Flor.
Instituto de Estudios Regionales (INER). (2020). Dinámicas territoriales del Oriente Antioqueño. Universidad de Antioquia.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo xxi. Marín, A. (2023). Salir de la finca y empezar de cero. En
D. Betancur, M. Palacio y D. Posada (comps.), Cart(a) grafías de la memoria; tejidos de reconciliación (pp. 54-55). Universidad de Antioquia.
Mèlich, J. (2004). La lección de Auschwitz. Herder.
Montoya-Arango, V., García-Sánchez, A. y Ospina-Mesa, C. (2014). Andar dibujando y dibujar andando: cartografía social y producción colectiva de conocimientos. Nómadas, 40, 191-205.
Morales, M. (2023). Respuesta. En D. Betancur, M. Palacio y D. Posada (comps.), Cart(a)grafías de la memoria; tejidos de reconciliación (pp. 70-72). Universidad de Antioquia.
Osorio, D. (26 de agosto del 2018). El “Fin de semana negro”: el principio de la tragedia. Hacemos Memoria. https://hacemosmemoria.org/2018/08/26/paramilitares-sonson-1996/
Paneso, A. (2023). Buscando calma para las heridas de mi linaje. En D. Betancur, M. Palacio y D. Posada (comps.), Cart(a)grafías de la memoria; tejidos de reconciliación (pp. 23-25). Universidad de Antioquia.
Pérez, A. (2023). ¿Quién dio la orden? Un reconocimiento. En D. Betancur, M. Palacio y D. Posada (comps.), Cart(a)grafías de la memoria; tejidos de reconciliación (pp. 46-47). Universidad de Antioquia.
Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límites (trad. Christian Gebauer, Renata Oliveira y Mariana Tello). Ediciones al Margen.
Ricoeur, P. (2006). La vida, un relato en busca de narrador. Ágora. Papeles de Filosofía, 25(2), 9-22.
Sánchez-Meertens, A. (2017). Los saberes de la guerra. Memoria y conocimiento intergeneracional del conflicto en Colombia. Siglo del Hombre y Universidad Nacional de Colombia.
Soto, X. (2023). ¿Podrá usted saber dónde encontrar el cuerpo de mi tía? En D. Betancur, M. Palacio y D. Posada (comps.), Cart(a)grafías de la memoria; tejidos de reconciliación (pp. 30-31). Universidad de Antioquia.
Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Paidós.
Todorov, T. (2002). Memoria del mal, tentación del bien. (trad. Manuel Serrat Crespo). Península.
Wills-Obregón, M. (2022). Memorias para la paz o memorias para la guerra. Crítica.
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Folios

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Todo el trabajo debe ser original e inédito. La presentación de un artículo para publicación implica que el autor ha dado su consentimiento para que el artículo se reproduzca en cualquier momento y en cualquier forma que la revista Folios considere apropiada. Los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la opinión de la revista, ni de su editor. La recepción de un artículo no implicará ningún compromiso de la revista Folios para su publicación. Sin embargo, de ser aceptado los autores cederán sus derechos patrimoniales a la Universidad Pedagógica Nacional para los fines pertinentes de reproducción, edición, distribución, exhibición y comunicación en Colombia y fuera de este país por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet o cualquier otro medio conocido o por conocer. Los asuntos legales que puedan surgir luego de la publicación de los materiales en la revista son responsabilidad total de los autores. Cualquier artículo de esta revista se puede usar y citar siempre que se haga referencia a él correctamente.